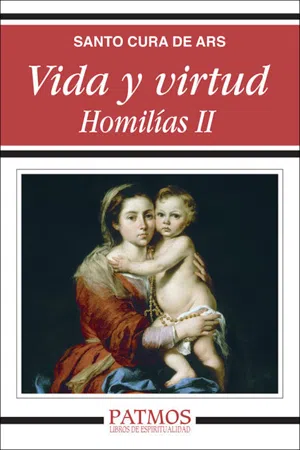
This is a test
- 272 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Vida y virtud. Homilías II
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
A lo largo de cuarenta y dos años, Juan Bautista María Vianney regentó la parroquia del pequeño pueblo de Ars con tal sentido de responsabilidad que, con la gracia de Dios, logró transformarla en un modelo, quizá ninguna otra vez alcanzado. Además, acudieron a su confesonario miles de personas, para abrir su alma y obtener el perdón de sus pecados. Pocos santos han mostrado una visión tan clara de la malicia del pecado y sus horrorosas consecuencias en las almas. Así se refleja en sus homilías, que incluyen, entre otros temas, la humildad, la pureza, la virtud verdadera y la esperanza.Rialp ha publicado también el volumen Amor y perdón.
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a Vida y virtud. Homilías II de San Juan Bautista María Vianney en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Teología y religión y Religión. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
Teología y religiónCategoría
ReligiónSOBRE EL PRIMER PRECEPTO DEL DECÁLOGO
Diliges Dominum Deum tuum.
Amarás al Señor tu Dios.
(Lc 10, 27)
Adorar y amar a Dios es la más hermosa función del hombre aquí en la tierra, ya que por esta adoración nos hacemos semejantes a los ángeles y a los santos del cielo. ¡Dios mío!, ¡cuánto honor y cuánta dicha para una criatura vil representa la facultad de adorar y amar a un Dios tan grande, tan poderoso, tan amable y tan bienhechor! ¡Creo yo que Dios no debería haber dado este precepto; bastaba con sufrirnos o tolerarnos postrados ante su santa presencia! ¡Un Dios, mandarnos que le amemos y le adoremos! ¿Por qué esto? ¿Acaso tiene Dios necesidad de nuestras oraciones y de nuestros actos de adoración? Decidme, ¿somos acaso nosotros quienes ponemos en su frente la aureola de gloria? ¿Somos nosotros quienes aumentamos su grandeza y su poder cuando nos manda amarle bajo pena de castigos eternos? ¡Ah!, ¡vil nada, criatura indigna de tanta dicha, de la cual los mismos ángeles, con ser tan santos, se reconocen infinitamente indignos y se postran temblando ante la divina presencia! ¡Dios mío!, ¡qué poco apreciados son del hombre una dicha y un privilegio tales…! Pero no; no salgamos por eso de nuestra sencillez ordinaria. El pensamiento de que podemos amar y adorar a un Dios tan grande se nos presenta tan por encima de nuestros méritos, que nos aparta de la vía sencilla. ¡Poder amar a Dios, adorarle y dirigir a Él nuestras oraciones! ¡Dios mío, cuánta dicha! ¿Quién podrá jamás comprenderla? Nuestros actos de adoración y toda nuestra amistad no añaden nada a la felicidad y gloria de Dios; pero Dios no quiere otra cosa que nuestra dicha aquí en la tierra, y sabe que ésta sólo se halla en el amor que por Él sintamos, sin que consigan jamás hallarla todos cuantos la busquen fuera de Él. De manera que, al ordenarnos Dios que le amemos y adoremos, no hace más que forzarnos a ser felices. Veamos, pues, ahora:
1.º En qué consiste esta adoración que debemos a Dios y que tan dichosos nos vuelve, y
2.º De qué manera debemos rendirla a Dios Nuestro Señor.
I. Si me preguntáis ahora qué es adorar a Dios, vedlo aquí. Es, a la vez, creer en Dios y creer a Dios. Fijaos en la diferencia que hay entre creer en Dios y creer a Dios. «Creer en Dios», que es la fe de los demonios, consiste en creer que hay un Dios que premia la virtud y castiga el pecado. ¡Dios mío!, ¡cuántos cristianos carecen aún de la fe de los demonios! Niegan la existencia de Dios y, en su ceguera y frenesí, se atreven a sostener que después de este mundo no hay ni premio ni castigo. ¡Ah!, desgraciados, si la corrupción de vuestro corazón os ha llevado ya hasta tal grado de ceguera, id a interrogar a un poseso y él os explicará lo que de la otra vida debéis pensar; os dirá que necesariamente el pecado es castigado y la virtud recompensada. ¡Qué desgracia! ¿De qué extravagancias es capaz el corazón que dejó extinguir su fe? «Creer a Dios» es reconocerle como tal, como nuestro Creador, como nuestro Redentor; es tomarle por modelo de nuestra vida; es reconocerle como Aquel de quien dependemos en todas nuestras cosas, ya sea en cuanto al alma, ya en cuanto al cuerpo, ya en lo espiritual, ya en lo temporal; es reconocerle como Aquel de quien lo esperamos todo y sin el cual nada podemos. Vemos en la vida de San Francisco que pasaba noches enteras sin hacer otra oración que ésta: «Señor, Tú lo eres todo, y yo no soy nada; eres el Creador de todas las cosas y el Conservador del universo, y yo no soy nada».
Adorar a Dios es ofrecerle el sacrificio de todo nuestro yo, o sea, someternos a su santa voluntad en las cruces, en las aflicciones, en las enfermedades, en la pérdida de bienes, y estar dispuestos a dar la vida por su amor si ello fuese preciso. En otros términos, es hacerle ofrenda universal de todo cuanto somos, a saber: de nuestro cuerpo por un culto externo y de nuestra alma, con todas sus facultades, por un culto interno. Expliquemos esto de una manera más sencilla. Si pregunto a un niño: «¿Cuándo debemos adorar a Dios y cómo hemos de adorarle?», me contestará: «Por la mañana, por la noche, y con frecuencia durante el día, o sea, continuamente». Es decir, hemos de hacer en la tierra lo que los ángeles hacen en el cielo. Nos dice el profeta Isaías que vio al Señor sentado en un radiante trono de gloria; los serafines le adoraban con tanto respeto, que llegaban hasta a ocultar sus pies y su rostro con las alas mientras cantaban sin cesar: «Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos! Llena está toda la tierra de su gloria!»[1]. Leemos en la vida de la beata Victoria, de la Orden de la Encarnación, que en su comunidad había una religiosa muy devota y llena de amor divino. Un día, mientras estaba en oración, el Señor la llamó por su nombre, y aquella santa religiosa le contestó con su sencillez ordinaria: «¿Qué queréis de mí, mi divino Jesús?». Y el Señor le dijo: «Tengo en el cielo los serafines que me alaban, me bendicen y me adoran sin cesar; quiero tenerlos también en la tierra y quiero que tú te cuentes en su número». Es decir, que la función de los bienaventurados en el cielo no es otra cosa que la de ocuparse en bendecir y alabar a Dios en todas sus perfecciones, cuya función debemos también cumplir mientras estamos en la tierra; los santos la cumplen gozando y triunfando, nosotros luchando. Nos cuenta San Juan que vio una innumerable legión de santos que estaban ante el trono de Dios, diciendo de todo corazón y con todas sus fuerzas: «Al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos»[2].
II. Digo, pues, que hemos de adorar a Dios con frecuencia, primero con el cuerpo: esto es, que, al adorar a Dios, debemos arrodillarnos para manifestar así el respeto que tenemos a su santa presencia. El santo rey David adoraba al Señor siete veces al día[3] y permanecía tanto tiempo arrodillado que, según él mismo declara, a fuerza de orar hincado de hinojos se le habían debilitado las rodillas[4]. El profeta Daniel, durante su permanencia en Babilonia, adoraba a Dios tres veces cada día, postrándose de cara a Jerusalén[5]. El mismo Jesucristo, aunque ninguna necesidad tenía de orar, para darnos ejemplo pasaba a menudo las noches en oración[6] arrodillado, y muchas veces con el rostro sobre la tierra, como lo hizo en el Huerto de los Olivos. Son muchos los santos que imitaron a Jesucristo en la oración. San Jaime adoraba con frecuencia al Señor, no solamente arrodillado, sino además con el rostro sobre la tierra, de tal manera que su frente, a fuerza de estar en contacto con el suelo, se había vuelto dura como la piel de camello. Vemos en la vida de San Bartolomé que doblaba cien veces la rodilla durante el día y otras tantas durante la noche. Si no os es posible adorar a Dios de rodillas y con tanta frecuencia, al menos tened como un deber estricto hacerlo por la mañana y por la noche, y de cuando en cuando durante el día, aprovechando los momentos en que os halláis solos en casa; con ello mostraréis a Dios que le amáis y que le reconocéis como vuestro Creador y Conservador.
Sobre todo después de haber entregado nuestro corazón a Dios al despertarnos, después de haber alejado todo pensamiento que no se refiera a las cosas de Dios, después de habernos vestido con modestia sin apartarnos de la presencia de Dios, debemos orar con el mayor respeto posible, empleando en ello buen espacio de tiempo. Hemos de procurar no dar comienzo a trabajo alguno antes de la oración: ni tan sólo arreglar la cama, emplearnos en quehaceres domésticos, poner las ollas al fuego, llamar a los hijos o a los criados, dar de comer al ganado, así como tampoco ordenar trabajo alguno a los hijos o a los servidores antes de haber rezado. Si hicierais esto seríais el verdugo de su pobre alma y, si lo habéis hecho ya, debéis confesaros de ello y mirar de no recaer jamás en culpa semejante. Tened presente que es por la mañana la hora en que Dios nos prepara todas las gracias que nos son necesarias para pasar santamente el día. De manera que, si no rezamos o lo hacemos mal, perdemos todas aquellas gracias que Dios nos tenía destinadas para que nuestras acciones fuesen meritorias. Sabe muy bien el demonio lo provechoso que es para un cristiano hacer rectamente la oración; por esto no perdona medio alguno para inducirnos a dejarla o hacerla mal. Decía en cierta ocasión por boca de un poseso que, si podía lograr para sí el primer instante del día, tenía por seguro quedar dueño del resto.
Para hacer oración de un modo conveniente debéis, ante todo, tomar agua bendita a fin de ahuyentar al demonio, y hacer la señal de la cruz diciendo: «Dios mío, por esta agua bendita y por la preciosa sangre de Jesucristo vuestro Hijo, lavadme, purificadme de todos mis pecados». Y estemos seguros de que si lo practicamos con fe, mientras no estemos manchados por pecado mortal alguno, borraremos todos nuestros pecados veniales.
Hemos de comenzar la oración por un acto de fe lo más viva posible, penetrándonos profundamente de la presencia de Dios, o sea, de la grandeza de un Dios tan bueno que tiene a bien sufrirnos en su santa presencia, a nosotros que desde tanto tiempo mereceríamos ser precipitados en el abismo infernal. Hemos de andar con cuidado en no distraernos ni distraer a los demás que oran, fuera de un caso evidentemente necesario; pues al tener que atender a nosotros o a lo que les decimos, hacen mal su oración por nuestra causa.
Tal vez me preguntéis: «¿cómo hemos de adorar, o sea, orar ante Dios continuamente, si no podemos permanecer todo el día arrodillados?». Nada más fácil; escuchadme un instante y veréis cómo se puede adorar a Dios y orar ante Él sin dejar el trabajo; de cuatro maneras: de pensamiento, de deseo, de palabra y de obra. Digo primero que podemos hacer esto por medio del pensamiento. En efecto, cuando amamos a alguien, ¿no experimentamos un cierto placer al pensar en él? Pues bien, ¿quién nos impide pensar en Dios durante el día, ya recordando los sufrimientos que Jesús aceptó por nosotros, ya considerando cuánto nos ama, cuánto desea hacernos felices, siendo así que quiso morir por nuestro bien; qué bueno fue con nosotros al hacernos nacer dentro del gremio de la Iglesia Católica, donde tantos medios hallamos para ser felices, es decir, para salvarnos, mientras muchos otros no disfrutan de tan singular privilegio? Durante el día podemos, de cuando en cuando, elevar nuestros pensamientos y dirigir nuestros deseos al cielo para contemplar anticipadamente los bienes y las felicidades que Dios nos tiene allí preparados para después de unos cortos instantes de lucha. El solo pensamiento de que un día iremos a ver a Dios y quedaremos libres de toda clase de penas, ¿no debería ya consolarnos en nuestras tribulaciones? Si sentimos sobre nuestros hombros algún peso que nos abruma, pensemos al momento que en ello seguimos las huellas de Cristo llevando la cruz a cuestas por nuestro amor; unamos, pues, nuestras penas y sufrimientos a los del Salvador. ¿Somos pobres?, dirijamos nuestro pensamiento al pesebre: contemplemos a nuestro amable Jesús acostado en un montón de pajas, careciendo de todo recurso humano. Y, si queréis, miradle también agonizante en la cruz, despojado de todo, hasta de sus vestidos. ¿Nos vemos calumniados?, pensemos en las blasfemias que contra Él vomitaron durante su pasión, siendo Él la misma santidad. Que algunas veces, durante el día, salgan de lo íntimo de nuestro corazón estas palabras: «Dios mío, os amo y adoro juntándome a todos los ángeles y santos que están en el cielo». Dijo un día el Señor a Santa Catalina de Siena: «Quiero que hagas de tu corazón un lugar de retiro, donde te encierres conmigo y permanezcas allí en mi compañía». ¡Cuánta bondad de parte del Salvador al complacerse en conversar con una miserable criatura! Pues bien, hagamos también nosotros lo mismo, conversemos con el buen Dios, nuestro amable Jesús, que mora en nuestro corazón por la gracia. Adorémosle, entregándole nuestro corazón; amémosle consagrándonos enteramente a Él. No dejemos transcurrir ni un solo día sin agradecerle tantas gracias como durante nuestra vida nos ha concedido; pidámosle perdón de los pecados, rogándole que no piense jamás en ellos, antes bien los olvide eternamente. Pidámosle la gracia de no pensar más que en Él y de desear tan sólo agradarle en todo cuanto practiquemos durante nuestra vida. «Dios mío —hemos de decir—, deseo amaros tanto como todos los ángeles y santos juntos. Quiero unir mi amor al que por Ti sintió tu Santísima Madre mientras estuvo en la tierra. Dios mío, ¿cuándo podré ir a verte al cielo, a fin de amarte más perfectamente?». Si nos hallamos solos en casa, ¿quién nos impedirá arrodillarnos? Y mientras tanto podríamos decir: «Dios mío, quiero amaros de todo corazón, con todos sus movimientos, afectos y deseos; ¡cuánto tarda en llegar el momento de ir a verte en el cielo!» ¿Ves qué fácil es conversar con Dios y orar continuamente? En esto consiste orar todo el día.
2.º Adoramos también a Dios mediante el deseo del cielo. ¿Cómo no desear la posesión de Dios y el gozar de su visión cuando ello constituye todo nuestro bien?
3.º Hemos dicho que hemos de orar también de palabra. Cuando amamos a alguien, ¿no sentimos gran placer en ocuparnos y hablar de él? Pues bien, en vez de hablar de la conducta de fulano o de zutano, cosa que casi nunca hacemos sin ofender a Dios, ¿quién nos impide hacer girar nuestra conversación sobre las cosas de Dios, sea leyendo la vida de algún Santo, o contando lo que oímos en algún sermón o instrucción catequística? Ocupémonos sobre todo de nuestra santa religión, de la dicha que la religión nos proporciona y de las gracias que Dios nos concede a los que a ella pertenecemos. Así como muchas veces basta una sola mala conversación para perder a una persona, no es ...
Índice
- Portada
- Créditos
- Presentación
- Sobre la esperanza
- Sobre la comunión
- Sobre la virtud verdadera y la falsa
- Sobre las lágrimas de Jesucristo
- Sobre el orgullo
- Sobre el juicio temerario
- Sobre el primer precepto del decálogo
- Sobre la humildad
- Sobre la pureza
- Sobre la tibieza
- Deberes de los padres hacia sus hijos
- Sobre la restitución