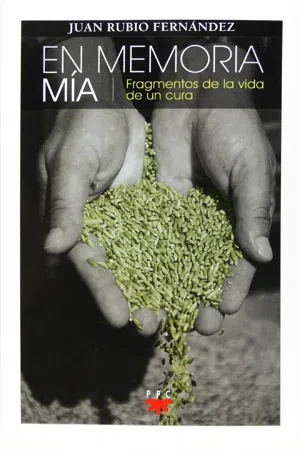![]()
ESTA ES MI VIDA.
RETAZOS AUTOBIOGRÁFICOS
Tanta prisa tenemos por hacer,
escribir y dejar oír nuestra voz en el silencio de la eternidad,
que olvidamos lo único realmente importante: vivir
ROBERT-LOUIS STEVENSON
En estas primeras páginas no esperen que les cuente mi vida entera con aburridos datos, anecdotario fútil que a pocos importa. No escribo por encargo de confesor alguno, como hizo Santa Teresa a instancias del clérigo a quien confió su alma de mujer inquieta. Escribiré, en trazos gruesos, una vida común, una vida simple, inmersa en una Iglesia y en un país concretos, que devanaron juntos la segunda mitad del siglo pasado. Lo que aquí pongo son fragmentos que no quiero dejar arrinconados, llenos de polvo y apenas ilegibles. Al escribirlos, puedo decir que no sé dónde está la verdad, si aquí, en estas cuartillas, o en la biografía que quienes van con nosotros nos hacen cada día. Aquí soy libre, pero allí estoy lastrado por los prejuicios y recuerdos de cada uno, buenos o malos. Todos tenemos tres biografías: la que queda registrada en la frialdad de los documentos, de lo que dijimos, escribimos o hicimos; la que otros nos hacen según sus opiniones, críticas o puntos de vista personales y, la más importante, la que cada uno va tejiendo en lo recóndito del alma, en esos renglones torcidos en los que Dios va escribiendo derecho, que diría la santa abulense; algo más próximo a las confesiones que a los diarios. Esta última es la mía, la que aquí yo hago, independientemente de la que otros cuenten, digan o sobre la que se atrevan a hacer fábulas. Aquí me siento tan libre como si volviera a la infancia. Como cuando leía libros a escondidas en una alta buhardilla de mi casa en largas siestas de estío. Como cuando quería irme a las misiones y ser devorado por los infieles, mientras conocía leyendas de héroes misioneros que morían santamente. Soy aquí tan libre como cuando aprendí las primeras vanidades, las primeras y tímidas escapadas de niño, cuando hice mis primeras brazadas en el mar o cuando estrené sueños infantiles. Es la libertad que da la atalaya de los años y desde la que ahora resumo las pinceladas de mi vida, antes de abordarla en pequeños fragmentos.
Nací poco después de acabada la guerra, en uno de los muchos pueblos destrozados de una España arrugada, seca y dolorida, con bosques llenos de cenizas, iglesias destruidas y hechas graneros, escuelas con sus bancadas saqueadas y el miedo enseñoreándose en el corazón de quienes huían descalzos, hiriendo sus pies con piedras ardientes, mientras en los pueblos quedaban las luces de verbena que los vencedores encendían en sus hogares. Nací un veinticinco de abril, con agua cayendo a cántaros sobre los tejados abiertos y los bardales derrumbados. Fui bautizado con otros muchos niños el 29 de abril del Primer Año de la Victoria, como puso con letra pulida de buen amanuense un cura eufórico con la mente extraviada después de tres años escondido en un sótano, que dejaron en él una mente dislocada. Dedicaba su vida a buscar lo perdido, rastreando escombros e intentando olvidar afrentas, empecinado en una restauración religiosa lenta y difícil con una vehemencia que rayaba la locura.
Mi padre tenía ancestros catalanes y mi madre era del mismo pueblo en donde nacieron sus padres, sus abuelos y tatarabuelos. El final de la guerra sorprendió a mi padre en tierra de nadie y estuvo varios días encerrado, a la espera de un documento rubricado por tres firmas, incluida la del cura, que avalaran su decencia, su pasado alejado de partidos políticos o algaradas callejeras y, sobretodo, que sus manos estuvieran limpias de sangre. ¡Qué sangre podía tener un simple peón de veinte años, a quien le segaron la luna de miel y que en una tregua de la batalla sembró en mi madre la semilla de quien hoy escribe estas cuartillas! Salió pronto y llegó a tiempo para verme nacer bajo una lluvia de abril, que refrescó los campos sedientos de grano y semilla, una tierra hambrienta de paz más que de victoria.
Viví una niñez placentera, pese a la maldad y hambruna de los años cuarenta, que fue mitigada por la ayuda de mis abuelos y de un tío de mi madre, muy activo entre los vencedores con mando en plaza por su condición de nuevo falangista. Gracias a él, mi familia sorteó el hambre y yo viví mi niñez con sabor a leche caliente, a hogaza de pan tierno, a sábanas limpias y a juegos de la calle. Crecí oyendo a escondidas historias de la guerra, ahogadas por el silencio; historias de curas martirizados, de templos profanados, una leyenda áurea que se extendía por doquier y también de cosas que había que olvidar cuanto antes, para que el recuerdo no dañara el futuro, se decía. En la escuela aprendí lo básico: cuatro reglas, muchos dictados, Historia Sagrada, nociones generales de Geometría y Geografía, Álgebra y el Catecismo, que me preparó a la Primera Comunión, que recibí en uno de esos días blancos y azules de mayo, con la elegancia de la inocencia. Pasé a ser monaguillo, a instancias de mi abuela, y me acostumbré a la compañía del párroco, que puso en mí todas sus esperanzas y delicadezas, amansando conmigo su carácter tan díscolo. Yo era una obsesión para él y no paró hasta llevarme al seminario.
Una tarde de otoño de 1951, con doce años cumplidos, mi padre me dejó en aquella fría portería del viejo caserón, que se iba llenando de jóvenes hijos de la guerra, que llegábamos de los pueblos con las maletas llenas de futuro. Yo iba con ojos abiertos, aunque con el miedo a lo novedoso asomando en las pupilas en esta primera salida del pueblo. Junto a otros noventa y dos niños más, empecé a ser aspirante al sacerdocio en una España que necesitaba con urgencia ser cristianizada y que buscaba una juventud regeneradora espiritual del suelo esquilmado. Allí estaba yo, engrosando un nuevo pelotón de soldados para Cristo, capitanes de la nueva regeneración católica de España. La ayuda económica de una beca, agenciada por el tío de mi madre, dispensó a mis padres de tener que pagar mi carrera, que empezaba rutilante en aquel otoño que recuerdo particularmente con un sabor agridulce.
Y así empecé los estudios en el seminario menor, que ese año estrenaba edificio después de un largo periodo de obras para albergar a los muchos niños, que aún en aquellos años buscaban salir de la miseria y el hambre, y que eran enviados desde los pueblos por sus párrocos, atisbando en ellos vocaciones sacerdotales que no cuajaron del todo pero que les dieron una base sólida para el futuro profesional. Fueron años duros y fríos; años de vacío, que yo iba llenando con juegos en el patio, clases en aulas plomizas, rezos ateridos en las mañanas de la capilla, paseos rápidos con la cabeza gacha y la mirada escondida, y muchos consejos, pláticas, sermones y una dirección espiritual férrea, que encorsetaba la edad tierna en la que la sangre ya estallaba en las venas. Viví aquel tiempo casi sin enterarme, metido en un cuerpo que iba despertando a la vida, un alma que no atinaba a saber lo que quería y un mundo en el que no me sentía a disgusto, aunque no conocía otro más allá que el de mi pueblo, que no se alejaba de mi recuerdo. No sabía qué quería o es que quizás no me lo planteaba, porque ni tenía la edad ni los recursos necesarios para ello. Hay edades en las que hacen faltan claves para entender lo que va pasando y entonces las claves las tenía entregadas a los superiores del seminario. Todo parecía abocado a lo que habían decidido por mí en una merienda entre el párroco, mi padre y el tío de mi madre, que por entonces hacía las veces de Secretario del Ayuntamiento. Ellos decidieron por mí y, como me dijo el párroco, la vocación la decide el Señor y no hay que ponerle pegas.
En los últimos veranos, cuando ya tenía quince años, me entraron dudas, me costó decidirme a volver a matricularme en el nuevo instituto que habían abierto en la ciudad vecina, como algunos de mis amigos iban a hacer; pero no era yo el que decidía y la duda podía ofender a quienes tanto bien hicieron por mí y a los que mi voluntad estaba rendida. Fue aquel verano un verano de sarpullido. Se me metió en el alma la sensibilidad a raudales. Antes de empezar la Filosofía, conocí el mal, el pecado y el disimulo, y junto a ellos, la culpa, el sentimiento de fracaso de una vida limpia, y se coló en mí cierto pensamiento que hacía sentirme traidor si desafiaba todo y me iba a hacer el bachillerato con mis amigos. Fueron tres meses de puro gozo, en los que aprecié la belleza con mirada recatada, conocí el placer del agua refrescante en la alberca, viendo cómo mi cuerpo despertaba por todos sus poros. Conocí el placer de mi mano recorriendo la piel, aprendí de aventuras nuevas y soñé con un mundo ajeno al mío, un mundo que me encandilaba. Me sentí en peligro, a la deriva, extraño entre iguales. A la vuelta, lo primero que hice fue contárselo al confesor. Su respuesta fue lacónica. Me dijo que me faltaba inteligencia y claridad para reconocer el mal y me previno sobre lo fácil que es quebrar la honra y la pureza, y lo difícil que era recoger toda el agua que se derrama cuando un vaso se rompe. Fue su única respuesta, que yo me tomé al pie de la letra. Entonces me dispuse a ver claro y a mirar con inteligencia. Era el camino. Extraño eso de la inteligencia y la claridad para ver el mal. Desde entonces no ha parado de rondarme en la cabeza pensamiento tan curioso.
Aquellos primeros meses, tras las vacaciones, fueron decisivos para mí. Había que encauzar la vida, me decían sin dejarme respirar. Disciplina férrea en lo que se refería a la pureza y a las tentaciones de la carne, como si en ello se me fuera la vida. Bajar la guardia aquí, según me decía el confesor, era abrir la puerta a todos los males, y los demonios andan sueltos y entran y destruyen, si se les deja una rendija abierta. Poco a poco se fue debilitando mi apego a las vanidades sin dolor ni desesperación y empecé a tener mala conciencia de los errores pasados. Creció en mí el deseo de ser sacerdote, que era, sin duda, el mejor camino para buscar la claridad y la inteligencia, mi meta desde que le oí el reproche al confesor. Me puse en las manos del Señor y él me dio calma y me ayudó a luchar contra las mismas tentaciones que llegaron como intrusas. Con el tiempo comprendí que tanto esfuerzo en frenar la carne trajo muchas heridas en compañeros de entonces y sus secuelas permanecieron largos años en ellos, alejándolos de la Iglesia y marcando distancias con el mundo clerical. Quería ser sacerdote y todo me ayudaba en aquellos años para alcanzar la meta. No me costó mucho decidirme a seguir y me hice firme propósito de poner todo el empeño en lograr inteligencia y claridad para obrar el bien. El seminario era el ambiente propicio para fortalecer mi vocación y entregarme a ella. El Señor me mandaba recados indirectos con los superiores. Unos años de forja con asignaturas que empezaban a gustarme, proyectos que me ilusionaban, largas conferencias, retiros, lecturas apropiadas y una buena dirección espiritual, que llegó en el momento justo, cuando llegó otro más joven e inteligente. Junto a todo esto, alguna que otra penitencia, que se fue relajando con los años, pero que empezó siendo demasiado dura para un alma adolescente. Me sentía bien estudiando, rezando, jugando… y me entregué por entero a ser el mejor sacerdote posible, el héroe de todos los sacerdotes ¡Malas jugadas me ha pasado aquel pugilato por ser el mejor! Inteligencia y claridad, dos palabras que se marcaron a fuego, porque nacieron en una derrota.
Un clérigo joven, de los que pasaban allí unos años de formadores y daban clases hasta que los destinaban a alguna parroquia de la capital, solía conversar conmigo con frecuencia y le pedí dirección espiritual. Me habló de cómo eran muchos los llamados y pocos los elegidos. El nuevo clérigo me mostró afecto y siempre lo tuve dispuesto a ayudarme, mostraba una especial predilección por mí; y me hablaba de él y de su vida, de sus dudas, de sus fortalezas y de sus debilidades. Para mí aquello era una luz que entraba a raudales en mi interior. Era algo nuevo, fresco, radiante. Estuvo un año acompañándome y sentí mucho más tarde su secularización, porque supe que había sido más fruto de su malestar con la institución que con su propia esencia sacerdotal. De hecho no se casó y se dedicó a la docencia, consagrado a la investigación en el extranjero. Le perdí la pista hace años. La última vez que lo vi durante una de sus vacaciones, lo encontré cambiado y con una mirada triste, perdida, como de quien no encuentra la mano que limpiara el íntimo dolor que siempre parecía llevar a sus espaldas y que lo fue devorando sin remedio ni solución.
Era un hombre honesto. Un día lo acompañé a explicar mi vocación en la Campaña de Día del Seminario a la parroquia en donde él ayudaba y, mientras hablaba, me convencí que yo era uno de aquellos elegidos, mimados, escogidos. Me esforcé en la oración y el confesor me ayudaba a superar las tentaciones de la edad, todas ellas reducidas a la soberbia y al sexo. Y rezaba para ver claridad y orden, y todo estaba ya encarrilado. Y me sentí feliz cuando el mismo confesor me pedía que rezara por él. Nunca agradeceré lo suficiente la humanidad, la dulzura y la sabiduría de aquel joven cura. Todo lo iba teniendo más claro. Las dudas se fueron rápidas, como las nubes de verano. Dios había apostado por mí, como lo hacían en mi familia, en mi pueblo y ahora entre aquellos muros del seminario, en donde ya soñaba con el día de mi ordenación. Los años de la Teología fueron de los más felices de mi vida.
Pero me hacía falta una prueba dura y llegó un par de años antes de ordenarme. Enfermé de hepatitis y, después de pasar unos días por la enfermería, los médicos decidieron mandarme a casa a reponerme, evitando así algún contagio. Tres meses perdidos, los tres primeros meses del curso, justo cuando mejor me sentía y las pruebas ya iban superándose. Cuanta más ilusión tenía, más dificultades llegaban. Aquella hepatitis me fundió. No volví hasta pasada la Navidad. Aquella enfermedad rompía el ritmo de mi vida. A pesar del dolor, más personal que físico, veía al sol brillar entrando por la ventana de mi dormitorio, que en aquellos meses fue mi celda de penitencia, y sentí de nuevo el calor de la casa familiar, los gustos de antaño, la vuelta a la niñez. Fueron meses tediosos; pocos amigos me podían visitar por miedo al contagio y me acostumbré a leer todo lo que me llevaban o lo que encontraba a mano: Julio Verne, Dumas, algo de Cela, mucho Delibes, un descubrimiento de Mercé Rodoreda y Hesse, con quien pasé momentos deliciosos leyendo su Lobo Estepario y esa belleza particular que adiviné en aquellos años en los que la amistad es tan importante, Narciso y Goldmundo. Fue entonces cuando hice un pacto con los libros. Luché mucho en esos tres meses. Aquel sitio, aunque me gustara, no era el mío, me sentía descolocado y las horas pasaban mortecinas, aliviadas solo con los libros y alguna que otra visita. Confieso que entonces empezó mi afición literaria. Fue cuando leí a Jalil Gibran, Tagore, y quedé deslumbrado por Madame Bovary. Yo ya había emprendido mi camino y la enfermedad repentina era un obstáculo. Los mundos de la ficción aumentaban en mí los deseos de cambiar el mundo real, de transformar la realidad. A la vuelta me esperaba un arduo trabajo para ponerme al día, aunque el rector, más tarde obispo, me decía por teléfono que no me preocupara, que todo saldría bien, que a la vuelta me ayudarían entre todos. Sentí, por primera vez en mi vida, el temor a la soledad y al desamparo, a la pequeñez y al abandono. Llegó entonces un nuevo párroco a mi pueblo, que iba a verme con frecuencia. Era un buen hombre. Su palabra era suave y comprensible; nunca un mal gesto alteró su cara. Entendía mi situación y me animó mucho. Nunca fue severo con mi adolescencia y una sonrisa, apenas esbozada, adornaba su cara cuando le exponía mis cuitas y mis sueños de gran misionero y mis fracasos en la lucha de la edad. Eran unos ojos que nunca he vuelto a encontrar. En ellos me hundí buscando la verdad de lo que me había determinado en ser, sacerdote. Pero también ese sacerdote me creó un conflicto, que me afianzó en la vocación. Supo ponerme enfrente las durezas del ministerio y hacerme bajar los pies a la tierra. Sus tardes conmigo se convirtieron en remanso de amistad. Fue un hombre de bien, que murió no hace mucho y a quien siempre le mostré mi cariño, ya en los años posteriores del ministerio. Su trayectoria profundamente humana lo orilló de destinos en donde hubiera sido una importante luz, pero lo suyo era otra cosa. No aspiró nunca a prebendas y se mantuvo en un cálido y discreto anonimato, componiendo versos y escuchando a la gente. Con él descubrí la importancia de las personas, de sus mundos, de sus cuitas, de sus alegrías y de sus gozos. Era un hombre profundamente humano, curtido en años duros, de los que salió vigoroso por tener puestas sus esperanzas en lo esencial, nunca en lo anecdótico y pasajero.
Y volví de nuevo para incorporarme al ritmo de aquel curso, ya curado. Me centré en los estudios y el tiempo pasó raudo hasta el día de mi ordenación en la parroq...