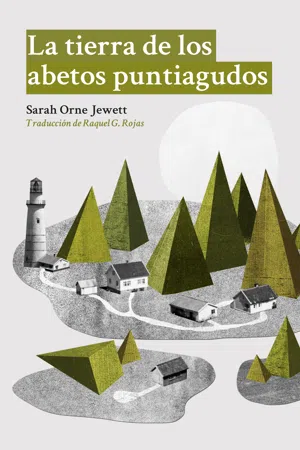![]()
XX. Por la orilla
Un día, cuando iba paseando por la orilla más allá de los antiguos muelles y del nuevo embarcadero para los vapores, que se situaba algo más elevado que aquellos, vi que todos los botes estaban en la playa y que las tranquilas aguas de primera hora de la tarde apenas se movían. No había nadie por allí, ni un solo pescador dedicado siquiera a las ocupaciones menos laboriosas, como preparar el cebo de los palangres, arreglar las redes o reparar las trampas para las langostas. Los propios barcos parecían estar echándose una siesta bajo el sol. Tampoco se veía ni una vela distante en el mar, excepto por una vieja barca langostera que parecía un juguete a merced de la ligera brisa que soplaba en la bahía. Parecía ir a la deriva más allá de Burnt Island y temí que no hubiera nadie al timón o que se le hubiera partido la oxidada cadena del ancla mientras la tripulación dormía.
Estuve observándolo un par de minutos. Se trataba del viejo Miranda, propiedad de uno de los Caplin, y pude reconocerlo por un parche de lona de una forma muy extraña que habían añadido en la parte superior de la deslucida vela mayor. Sus caprichosos movimientos ofrecían un tema de conversación tan apasionante que mi corazón se regocijó con el sonido de una voz bronca detrás de mí. En ese momento, antes de que tuviera tiempo de responder, vi un bulto grande e informe colgando de la cubierta del Miranda que salpicó el agua al caer por la borda junto al oscuro casco, y mi nuevo acompañante dejó escapar una risita ahogada de satisfacción. La vela de la vieja barcaza cogió la brisa de nuevo en ese momento y empezó a bajar la bahía. Al girarme, me encontré con el viejo Elijah Tilley, que había salido calladamente de la madriguera que era su oscura caseta de pesca.
—El chico se ha dormido en el timón y Monroe lo ha tirado por la borda. ¡Ahora sí se habrá despertado! —me explicó el señor Tilley, y nos reímos al unísono.
Yo, desde luego, estaba encantada de que las vicisitudes del Miranda en ese canal rocoso me hubieran brindado la oportunidad de cruzar unas palabras con un viejo pescador con el que nunca antes había hablado. Al principio me dio la impresión de ser una de esas personas esquivas e inquietantes que desconfían tanto de los demás que acaban por conseguir que uno desconfíe de sí mismo. El señor Elijah Tilley parecía contemplar a los extraños con cierto desdén o indiferencia. Se le podía ver siempre de pie en la orilla o frente a la puerta de su caseta de pesca, pero cuando querías acercarte ya se había esfumado. Se juntaba con un pequeño grupo de viejos y experimentados pescadores a los que de vez en cuando me quedaba observando mientras tiraban de la proa de los botes cargados, como si fueran caballos, desde el borde del agua hasta sacarlos a la empinada pendiente de guijarros de la playa. Eran cuatro estos viejos lobos de mar de Dunnet Landing, supervivientes de una generación casi agotada pero más vigorosa. Había tal compenetración y compañerismo entre ellos que aparentemente no necesitaban hablar. Pasaban mucho tiempo viendo sus barcos entrar y salir, se echaban una mano para colocar las langosteras si hacía mal tiempo, se ayudaban a limpiar el pescado o a cortar los sargos para los palangres, como si fueran socios, y cuando llegaba un bote que venía de pescar en alta mar, nunca se encontraban muy lejos y se apresuraban a arrimar el hombro para llevarlo a tierra, tirando dos por cada lado o sujetando la proa con firmeza como si fuera un obstinado potro marino. Ningún barco se resistía a su guía ni se salía de su camino bajo la dirección de esta cuadrilla. Los botes de Abel y Jonathan Bowden tenían personalidades tan marcadas y tanta experiencia como sus dueños, y eran igual de inexpresivos. Estos viejos amigos desconocían lo que eran las polémicas o las opiniones vanas, y era más probable encontrar de cháchara a dos elefantes que oír al viejo señor Bowden o a Elijah Tilley y a sus dos compañeros malgastar saliva con cualquier cotilleo trivial. Solo de vez en cuando se dirigían frases breves y concisas los unos a los otros. Cuando acababas de conocerlos, realmente dudabas de que pudieran hablar. La palabra parecía una virtud nimia pero elegante, y su inesperada familiaridad con este arte los mostraba con un valor renovado a los ojos del que los escuchaba. Te sentías casi como si de repente un pino centenario se pusiera a hablarte del tiempo, o como si un noble camello te hubiera hecho algún comentario al verte a su lado, en respetuoso silencio, bajo la carpa de un circo.
Solía preguntarme bastante a menudo acerca de la vida interior y los pensamientos de estos viejos e introvertidos pescadores. Sus mentes parecían estar concentradas en la naturaleza y en los elementos más que en cuestiones humanas como la política o la teología. Mi amigo, el capitán Bowden, que era el sobrino del mayor de este grupo, los trataba con deferencia, pero no pertenecía a su reducido club, aunque tampoco era ni muy joven ni muy locuaz.
—Han estado juntos desde que eran unos niños, lo saben prácticamente todo acerca del mar —me dijo en cierta ocasión—. Siempre han sido exactamente como los ve ahora, desde que el hombre tiene memoria.
Estos ancianos marineros tenían sus casas y sus tierras, no muy diferentes en apariencia de las demás viviendas de Dunnet Landing, y dos de ellos eran padres de familia, pero sus verdaderas moradas eran el mar y la playa pedregosa que circundaba la ribera que tan bien conocían, y las casetas de pesca donde la salmuera que goteaba de las canastas de caballa había empapado los tablones de madera hasta dejarlos de un eterno color marrón oscuro y casi petrificados, y que también parecía haber endurecido su propia piel hasta el punto de que uno podía pensar que cuando la muerte viniera a reclamarlos no podría hacerlo con ningún endeble dardo moderno, sino que necesitaría la ayuda de uno de esos recios arpones de los grabados del siglo XVII.
Elijah Tilley era una persona tan reticente y con un aspecto tan desalentador, de cabeza grande y espalda encorvada por lo que una no podía mirarle directamente a la cara, que incluso tras el amistoso comentario acerca de Monroe Pennell, el patrón del barco langostero, y el chico dormido al timón, no me atreví a hablarle inmediatamente. Llevaba una merluza pequeña en una mano, y como enseguida la cogió con la otra para no mancharme la falda, entendí que aceptaba mi compañía y seguimos caminando juntos.
—Parece que va a cenar usted bien —me aventuré a decir, tratando de mostrarle mi simpatía.
—Cenaré esta pescadilla y unas cuantas patatas asadas. Hay que comer para vivir —respondió mi acompañante de forma muy amable y con tono aprobatorio.
Entonces sentí que habíamos dejado atrás un mar turbulento y nos adentrábamos en un pequeño y agradable puerto de amistad.
—Creo que usted no ha estado nunca en mi casa —se lamentó el anciano—. La gente ya no viene tanto como antes. Hoy en día es inútil invitar a nadie. Mi pobre esposa sí que tenía buena mano para conseguir que vinieran a visitarnos.
Recordé que la señora Todd me había comentado alguna vez que el viejo Tilley se había quedado desconsolado y que estaba muy afectado desde la muerte de su esposa.
—Me gustaría mucho ir a verle —respondí—. ¿Quizás esté usted en casa más tarde?
El señor Tilley asintió con un sobrio movimiento de cabeza y siguió caminando, con los hombros caídos y pasos un poco vacilantes. Llevaba un remiendo que parecía reciente en la parte superior del hombro de su desgastado chaleco, igual que el parche de la vela mayor del Miranda allá en la bahía, y me pregunté si lo habría cosido con sus propias manos, torpes ya tras toda una vida de faenar en alta mar.
—¿Cómo se ha dado la pesca esta mañana? —me interesé, haciendo una breve pausa en el camino—. Hoy no estaba en la orilla cuando han vuelto los botes.
—Regular, todos han regresado medio vacíos —respondió el señor Tilley—. Addicks y Bowden algo mejor, pero a Abel y a mí no nos ha ido bien. Salimos pronto, aunque no tanto como otras veces, porque la mañana ya no prometía mucho. Yo cogí nueve pescadillas, todas canijas, y lo demás morralla; los otros, más morralla que pescadillas. En fin, no podemos esperar que piquen todos los días, hay que consentirlas un poco y dejarlas que alguna vez se salgan con la suya. Esta especie de plaga de cazón las tiene asustadas.
La última afirmación del señor Tilley sonó repleta de compasión, como si se considerara a sí mismo un verdadero amigo de todas las merluzas y los bacalaos de los caladeros, y entonces nos despedimos.
Esa misma tarde volví a bajar por la ribera hasta los límites del terreno del señor Tilley y encontré un camino muy irregular que, entre rocas y peñascos, atravesaba el campo hasta llegar a un montón de maderas desvencijadas, restos de algún naufragio, que parecían el esqueleto de un barco. Desde allí, otro pequeño sendero, estrecho como para el paso de un solo hombre, me llevó a través del campo que constituía la pequeña propiedad del señor Tilley, excepto por un prado un poco más alejado en la empinada ladera que tenía más allá de la casa y la carretera. Se oía un cencerro en algún lugar entre las píceas que invadían la pradera desde todos los flancos, poco faltaba para llamar bosque a esa parcela de terreno, pero la huerta aún permanecía despejada. No había ni un arbusto ni una zarza en el interior de sus muros, y apenas se veía alguna piedra suelta, lo cual resultaba asombroso en esa región de salientes rocosos y guijarros esparcidos por todas partes, que ni todos los muros que la industria del hombre pudiera construir serían suficientes para acabar con ellos. En el estrecho campo cultivado vi que salían del suelo unas cuantas estacas, robustas y como plantadas aparentemente al azar en la hierba y entre las patatas, pero pintadas cuidadosamente de amarillo y blanco, los mismos colores que tenía la casa, una pequeña vivienda bien cuidada y sorprendentemente moderna para su propietario. Antes hubiera creído que allí vivía el joven vendedor de huevos al por mayor de Dunnet que el señor Tilley, pues la casa de un hombre no es otra cosa que una segunda piel que expresa su naturaleza y carácter.
Crucé el campo siguiendo el camino que subía hasta la puerta lateral, pues la principal solía utilizarse únicamente para ocasiones muy formales. La hierba crecía alta casi hasta el escalón de piedra, sobre el que se doblaba un arbusto de bolas de nieve cargado por el peso adicional de una enredadera que se las había apañado para hacer lo que los pescadores llamarían un medio ballestrinque alrededor del pomo de la puerta. Elijah Tilley vino a recibirme hasta allí. Estaba tejiendo un calcetín de hilo azul sin apenas mirar lo que hacía y, en lugar de su ropa de pescar, llevaba una camisa de franela azul con botones de loza blanca, demasiado abrigada para el tiempo que hacía, un chaleco algo descolorido y unos pantalones con un montón de remiendos en las rodillas. Cuando me dio la mano, cálida y limpia, me pareció que aquel hombre nunca hubiera tocado nada excepto el suave hilo de lana de ese calcetín, en vez de estar acostumbrado al agua helada del mar y a los resbaladizos peces.
—¿Para qué son las estacas pintadas que tiene en el huerto? —pregunté nada más saludarle.
El señor Tilley salió a un par de pasos de la puerta y miró las estacas como si le llamaran la atención por primera vez.
—La gente se reía de mí cuando compré este terruño y me vine a vivir aquí —empezó a explicarme—. Decían que no era un buen terreno, que no había lugar para levantar nada, que estaba todo lleno de piedras. Pero yo sabía que sí era buena tierra y trabajé en ella de rato en rato, cuando podía, hasta que quité todas las rocas sueltas. No habrá visto nunca un terreno más limpio que este, ¿a que no? Y bueno, las estacas pintadas son mis boyas. Hay algunas piedras muy grandes que no se ven y el arado podría mellarse con ellas, así que las señalé con esas boyas. Me molestan lo mismo que si no estuvieran ahí.
—Se nota que es usted marinero —bromeé.
—Un oficio a veces sirve para otro —dijo Elijah con una amable sonrisa—. Pero entre y siéntese. Pase y descanse —repitió, y me condujo hospitalario hasta la cocina. La luz del sol entraba por las dos ventanas situadas más al fondo y, entre ellas, había una mesa sobre la que un gato dormía profundamente hecho un ovillo. El suelo parecía nuevo y estaba cubierto por un encerado de color claro y estampado en forma de baldosas, y la tetera de loza, demasiado grande para una sola persona, estaba ya sobre el fogón. Me atreví a decir que a alguien debían de dársele muy bien las tareas domésticas.
—Pues tiene que ser a mí —admitió con franqueza el viejo pescador—. Aquí no hay nadie más que yo. Intento que todo se conserve bien, como lo dejó mi querida esposa. Siéntese aquí, por favor, desde esta silla puede ver el mar. Nadie creyó que ...