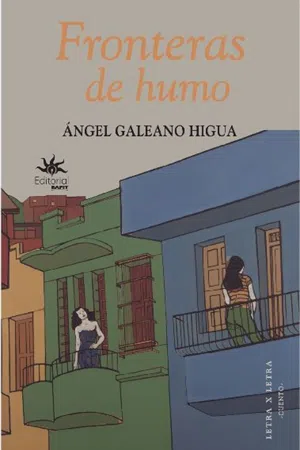
- 96 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Fronteras de humo
Descripción del libro
El oficio del escritor es estar en el lugar preciso, pero menos indicado. Fronteras de humo es una colección de relatos donde las paradojas del espacio se resuelven en la percepción de un reportero, una bailarina, un bocetero, un bibliotecario, un obispo… Cada personaje escribe, a su manera, lo que está oculto en las imágenes de los lugares sitiados: unas flores entre dos andenes, una biblioteca entre dos orillas de río, un retrato en medio de hombres con extraña memoria. Por un momento creen estar en la distancia correcta, pero después descubren que hacen parte del acecho.
La imaginación en un cerco para uno mismo.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Categoría
LiteratureCategoría
Literary CollectionsEn la boca del cura
Había querido flotar, sentirme liviano como un pájaro o como un pez, y cuando me creí cercano a esa levedad, irrumpió aquel fuego graneado desde ambas orillas. El remolcador Doña Rosario, la embarcación más grande que haya transitado por la cuenca del Gran Río, se bamboleaba como un barquito de papel. Aún no habían transcurrido cuatro días desde que zarpamos del puerto de Soplaviento, dos leguas al norte de Baracoa. El sol de aquellas seis de la mañana era una naranja inmensa que empezaba a rodar más allá de Islagrande, salpicando al mundo con su jugo luminoso. Recuerdo que también se embarcaron los de la brigada de salud: Oscar Mauricio, el médico, y Biviana, la bacterióloga, pero ellos se quedaron en la desembocadura del Cauca, dos días después. Yo continué hacia El Dorado, donde me quedaría durante dos meses con la biblioteca ambulante.
Sentirme pájaro o pez era una constante en mis sueños, pero nunca imaginé que aquel ejercicio flotante fuese roto de aquella manera. Liborio Pineda, Alberto Moreno y otros ancianos de cabello blanco, decían que el remolcador Doña Rosario se había deslizado por aquellas aguas desde los inmemoriales tiempos de la “Revolución en marcha” y de la gran huelga de los braceros que paralizó el transporte en los grandes ríos. También contaban que miles de pescadores y colonos, cultivadores y mineros, dependieron por varias generaciones de aquella formidable tienda flotante que llevaba desde la sal y el azúcar hasta el cemento y el petróleo, cereales y refrescos, baterías y repuestos para tractores. Era la tienda móvil más surtida que se haya visto y el único correo que hilvanaba, como un arácnido, la intrincada telaraña de poblaciones esparcidas por la gran cuenca. La embarcación resoplaba mientras entregaba los víveres encargados y negociaba el oro extraído de Minallena y Muchooro y la noble madera de La Garita y Bosque Azul. En su poderosa lentitud hizo las veces de ambulancia y lugar de alborozo cuando, en cubierta, viajaron las cantaoras de Talaigua y Totó La Momposina, Chico Cervantes y los Corraleros de Majagual, y los Gaiteros de San Jacinto.
Surtidor incansable, fuese en tiempos de tormenta o de sol, de corraleja o de luto, nunca había tenido que soportar semejante lluvia letal, como la que relampagueaba aquella noche y que no caía del cielo, sino que brotaba de las armas disparadas por las cuadrillas apostadas en las dos orillas.
El día que partimos Marcelo me ayudó, poco antes del amanecer, a subir los tres arcones con los libros de la biblioteca ambulante, verdaderos baúles de cedro que Omar nos obsequió nueve meses atrás, cuando vio la forma lamentable en que los transportábamos en desgarradas cajas de cartón, amarradas con cabuyas y zunchos. Pulió la madera, me preguntó de qué tamaño quería los arcones y si les ponía o no bisagras, si los curaba con aceite o si los pintaba, y de qué color. Al cuarto día, los cinco empaques de cartón raído fueron reemplazados por tres señores arcones, resistentes y pulidos, de tal manera calafateados que los cuatro elementos, aire, agua, polvo y sol, nunca penetrarían por sus junturas. Ahora sí tenemos biblioteca ambulante, recuerdo la deliciosa voz de Manuela, que pasaba sus dedos delicados por la madera olorosa. Con su ayuda, los 750 libros, más el globo terráqueo y los diccionarios, cupieron precisos. Todos los rigores en aquellas brigadas se compensaron con el regalo. Lloviera a mares o se encabritaran los ríos, ni una gota salpicaría los libros.
Para mover cada arcón se necesitaban al menos tres personas, pero la última vez, antes de que amaneciera, nos tocó a Marcelo y a mí subirlo al jeep de Nasly. Me parece oír el chirrido de los amortiguadores del carro ante el peso de los libros. Ella debió conducir despacio. Mientras más nos acercábamos a la ribera, más húmeda se hallaba la arena, hasta que las llantas patinaron, lo que nos obligó a cargar las arcas sobre los hombros. Cruzamos el playón y ascendimos por el tablón que servía de puente hasta el remolcador. Nasly alumbraba el camino con la linterna. Debíamos esperar a ser los últimos por si quedaba espacio en la embarcación, de lo contrario teníamos que pagar el transporte en algún yonson. Varias veces nos tocó postergar la brigada por falta de dinero, pero con el paso del tiempo y gracias a nuestra persistencia, cierto día, durante las fiestas de La Candelaria, don Jaime, el propietario de la empresa naviera, le ordenó al capitán del remolcador que a partir de ese instante reservara para la biblioteca ambulante suficiente espacio bajo techo y lejos del calor de las turbinas. No lo olvide, enfatizó el naviero dirigiéndose al capitán quien, desde ese día, cumplió la orden con alegría casi infantil, puesto que él mismo leía un libro en cada viaje. Prefiero las novelas, me confesó un día, porque en varias de ellas he encontrado la forma de vida más parecida a la que sueño.
Esa noche éramos quince, entre marineros, maquinistas, auxiliares de mecánica y electricistas, bodegueros, cocineros, los dos timoneles y el capitán. Sólo el médico y la bacterióloga que conformaban la brigada de salud, y el guía, se habían marchado. Recuerdo que era mediodía y el sol estrellaba su chorro contra el follaje por donde ellos se internaron.
Doctor, ahí está La Ceiba esperándolo, dijo sonriente el capitán. El remolcador mermó su marcha mientras aquellos misionarios, con sus ojos juveniles y el morral a la espalda, transbordaron a la canoa de la cooperativa que salió a esperarlos. El guía, un acuerpado muchacho campesino, cargó la caja con el microscopio apoyándose con sus pies desnudos sobre el borde de la canoa hasta colocar el instrumento en el bote. Yo también desembarcaría, pero 48 horas más tarde, en El Nogal, y en lugar de microscopio y vacunas llevaría un alimento poderoso, todavía inapreciado por los pobladores: la biblioteca ambulante.
De la grabadora que se hallaba sobre la mesa del comedor, brotaban canciones de Alejo Durán, Juan Piña y Rafael Orozco, con las cuales soñaba un marinero en su hamaca guindada a babor. El viaje transcurría en paz, hasta cuando aquella ráfaga nos detuvo a mitad de camino. Intenté identificar el lugar donde nos hallábamos pero me sentí tan perdido como cuando de niño jugábamos a la gallina ciega. Pero lo de aquella noche no era ningún juego de niños, sino una perversa empresa de adultos en cuyo fuego nos hallábamos cautivos. Quise aprovechar el destello de los disparos para reconocer el lugar, pero la tupida y fugaz silueta de los árboles, más allá de la ribera enmarañada y el pardusco reflejo del agua, me confundieron más. Como si existiese un pacto, la luna ocultó su cara entre las nubes y un viento frío se enseñoreó, confabulándose contra el remolcador.
Eran las diez, o mejor dicho las veintidós horas, como dijo el capitán, cuando esa primera ráfaga rompió el silencio desde la orilla izquierda y el reguero de balas cayó en el agua a pocos metros de la embarcación. De golpe, la paz se hizo tan evidente porque se esfumaba.
¿Qué fue eso?, preguntó el marinero que descansaba en su hamaca, pero el interrogante se deshizo con el eco de la balacera que devoró la música del acordeón y el murmullo del río.
Inclinado sobre la mesita de su camarote, el capitán escribía en su diario, alumbrado por la breve luz de la lámpara: Todo ha marchado de acuerdo al plan de viaje… Pero cuando la ráfaga espantó el sosiego, las próximas palabras quedaron represadas en la punta del bolígrafo. Se puso de pie y apagó la luz. La sangre palpitaba en sus sienes y su pecho no daba la medida para su corazón. Por la ventanilla, chorreada por la luz roja a babor, vio la silueta del marinero sentado en la hamaca.
Fueron tres segundos entre una y otra ráfaga, tiempo suficiente para ver pasar la película de nuestra propia vida. Volví a mi infancia, quiero decir a mi esencia, pero esos recuerdos se hicieron añicos con la nueva ráfaga proveniente de la otra orilla.
¡Todos al piso!, gritó el capitán, ya en la puerta de su camarote. Vi cuando uno de los maquinistas se tendió, a estribor, alumbrado por una luz verde. El capitán repitió la orden y también se tiró al piso jalándome de la camisa. En un viaje anterior, él me había hablado de un posible asalto al remolcador. Están dañando la zona, dijo, preocupado por la racha de atracos en el río, como el que cometieron contra una chalupa donde viajaba una brigada de salud, los despojaron de todas sus pertenencias incluido el instrumental, aunque su afán era por el oro, el dinero y los víveres. Ya no hay respeto ni por las mujeres, dijo el capitán, si algún día la emprenden contra el remolcador no sé qué vamos a hacer para defendernos. El capitán era un hombre alto y fornido, de rostro tostado por el sol y curtido por los vientos del sur. La gente vive como puede, prosiguió, pero alguien viene con un arma en la mano a imponerles un orden extraño, y luego llega otro con un arma igual a decirles que ese no es el orden... Ajá, ¿entonces?
Tendido sobre la gruesa lámina de acero del piso, sentía en mi pecho el rugir de las turbinas y el murmureo del agua que lamía la nave. El juramento que hice varios años atrás de ayudarles a leer a nuestros compatriotas del sur de Bolívar corría el riesgo de truncarse y, con todos mis sueños, quedaba al borde del abismo. ¿Qué había hecho con mi vida? A esa hora pudiera estar sentado en la poltrona de la sala oyendo un concierto de Beethoven o de Bach, o conversando con mis padres y mis hermanos, o departiendo con algún grupo de amigos, o en algún cine viendo a Natasha Kinski.
Nuevas ráfagas cayeron cerca del remolcador para amedrentar, como si hiriendo al río ablandasen la resistencia de la tripulación. La nave disminuyó la marcha, y en medio del fuego, quedó convertida en rehén. Parecía como si aquellos hombres armados en ambas orillas quisieran gobernarla, pero ninguno se atrevía a lanzarse al asalto. Supusimos que querían el remolcador íntegro y sin un sólo rasguño, que lo necesitaban para ganar su guerra, pues tendrían víveres y combustible para mucho tiempo, y además controlarían el paso por el Gran Cauce. El capitán se arrastró hasta la cabina de mando donde los dos timoneles permanecían firmes en su puesto. Yo lo seguí.
Manténganlo así, despacio y sin variar el curso, pero apaguen la luz, les ordenó el capitán, ya de pie en el interior de la cabina. Luego, a tientas, encendió el radio transmisor y le envió un mensaje al naviero, poniéndolo al tanto de la situación. Capitán, aguante hasta que amanezca, se oyó la voz del empresario como si el viento la empujase desde muy lejos. Voy a pedir ayuda.
El capitán recordó cuando don Jaime, asesorado por un alto mando militar, le dijo que debía llevar armas para defenderse, pero él se negó. Un arma es, de todos modos, una afrenta, les había dicho. Apagó el transmisor y se sumió en sus cavilaciones. Darle armas a la tripulación significaba entrar en esa guerra que tanto odiaba, era hacerles el juego a unos y a otros y aceptar el laberinto sin salida de una aventura fratricida.
Yo no estoy en guerra y usted tampoco, ¿verdad?, ni la tripulación, a pesar del abandono en que Dios y los hombres han mantenido a esta región… No sabría decir si el capitán se dirigía a mí o pensaba en voz alta. Yo sostenía mi propio combate muy distinto y a muy largo plazo. Mi armamento iba embalado en los arcones y cada libro era un proyectil vivificante que apuntaba directo al pensamiento. La música permanecía invicta en medio del gatilleo, como una paradoja. Aguardábamos no sé qué, inmóviles, en un tiempo sin transcurrir.
Mi deber es salvar la vida de toda la tripulación, dijo el capitán. Luego me preguntó cuántos hombres armados creía yo que habría en las dos orillas. Parecen muchos, le respondí. Sí señor, son muchos. Lo más seguro es que mientras unos disparan, otros estarán preparándose para el abordaje, dijo como si hablara para él. Aquí el río no es manso. Al escucharlo imaginé a los asaltantes trepando a cubierta, empapados pero disparándonos a quemarropa. Habría que esperarlos en el borde de la nave y rechazarlos tan pronto asomaran la cabeza. Recordé la navaja de camping que mi hermano me había regalado en la última navidad y la palpé en mi bolsillo. Con ella me defendería, pensé. El problema era que la noche estaba muy oscura y el capitán había ordenado apagar todas las luces, diferentes a los reflectores que caían sobre el hilo de la corriente. Me atreví a comentar que era muy riesgoso mantener el remolcador en movimiento. Aunque vaya despacio podría estrellarse. El capitán estuvo de acuerdo, pero dijo que debíamos permanecer en mitad del río, alejados de ambas orillas. De pronto se oyó ...
Índice
- Cubierta
- Portada
- Créditos
- Contenido
- Portadilla
- Dedicatoria
- Fronteras de humo
- Música de ascensor
- El tatuaje de su voz
- La guitarra de Portillo
- Vacíos de ella
- En la galería
- El bocetero
- Flores en la pared
- En la boca del cura
- Vigilia junto al mar
- Contracubierta
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a Fronteras de humo de Ángel Galeano Higua en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literature y Literary Collections. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.