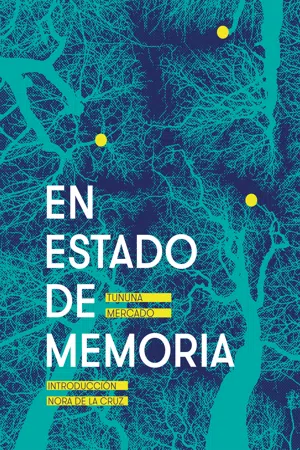INTEMPERIE
Un hombre vive y duerme en una plaza. Apenas se mueve unos metros, no más de treinta o cincuenta a la redonda. Él no tiene urgencias y seguramente me ve todos los días cuando salgo a pasear a mi perro y no puede imaginarse lo que a mí me sucede solo por el hecho de saber que él está allí, clavado en su decisión de vivir a la intemperie, mientras yo me desplazo por mi casa, por mi balcón o mi terraza; mientras yo ando por la ciudad en colectivo, a pie o en taxis, muy cerca de él y a veces sin que me vea, a unos escasos diez o veinte metros en mi vehículo o haciendo uso de mis piernas, sin ninguna solución de continuidad y tampoco sin soluciones para su decisión de intemperie; él está sentado en su banco, con la cara apuntando a la salida del sol por las mañanas hacia el Palacio Pizzurno y dando la espalda al crepúsculo que se produce todas las tardes hacia Paraguay en dirección a Riobamba. Él está sentado siempre en su banco y si se levanta a veces para acercarse al cesto de la basura que cuelga de un árbol, o se apoya para orinar en otro árbol (el que constituye su hito hacia Callao), se sabe que esa distracción del caminar será transitoria. Él va a volver, no dejará su sitio.
El 10 de febrero de 1988 estaba sentado sobre el costado derecho del banco, según mi punto de vista, se agachaba y escribía sobre un cuaderno, se diría un álbum, apoyado en sus rodillas. El 11 y el 12 y el 15 de febrero seguía allí sentado escribiendo sobre las rodillas; entre las siete y las ocho él veía la salida del sol por sobre los árboles de la plaza escribiendo, así saludaba la llegada del día, y se podía suponer que antes había buscado agua en el bebedero, un escuálido chorrito, según pude comprobar cuando este hombre empezó a preocuparme y quise saber cuáles eran sus reservas de vida más elementales.
Durante una semana lo vi mirar por encima de sus anteojos apenas dos veces, su abstracción en los papeles era sostenida, permanente, nada lo desviaba del interés supremo de dejar correr su mano en una escritura muy cercana a la cabeza, como si este hombre pensara con los ojos y creyera que cuanto más los acercara al papel mayor convencimiento habría de lograr sobre la materialidad de sus pensamientos. Sus ideas caían sobre el papel segregadas por el cuerpo encorvado y dócil a la ley de gravedad y, sin resistencias, la escritura parecía ordenarse en líneas imaginarias. Me sentaba en un banco no muy distante, sostenía el marco de esa escena del hombre con frente amplia, prolongada en una calvicie hacia la nuca, con mechones a los costados como sucede con este tipo de calvos que no ocultan su calvicie. Ese marco que encerraba a ese hombre me había costado conseguirlo, no siempre los bancos que permitían el encuadre estaban libres y, además, tenía que considerar mi ubicación lejos de los guardianes, a causa del perro, cuya entrada en la plaza está prohibida por ordenanza municipal, y es un perro el mío indisimulable porque tira de la cuerda, se excita con señuelos imaginarios y pretende conquistar la caza arcaica de su especie. Día a día he observado a este hombre durante todo febrero y parte de marzo, y siempre estaba a punto de preguntarle quién era, qué hacía, el porqué de su circunstancia de escritor a la buena o bella estrella, y poco a poco esa curiosidad comenzó a ser persecutoria y no ha cesado de serlo en estos largos meses, solo que la persecución fue atravesando estadios perfectamente delimitados, como si se hubiera ido construyendo una estructura propia, con variables de una intensa diversidad afectiva o sentimental.
Preparé modos de abordarlo y el más ajustado se convertía de pronto en una hilacha, nunca llegaba a formular la pregunta que diera cuenta de la altura y el dramatismo de la situación. No me pareció nunca nada normal ver a este hombre en su banco por las mañanas casi desperezándose ante la llegada del día, y menos aún me pareció un hecho corriente verlo cubierto con un enorme plástico los días de las tempestades que asolaban e inundaban poblaciones y cuyo efecto en las plazas, con ráfagas de viento y de lluvia, causaban no menos confusión y desamparo en los paseantes. Esas tormentas con sus frentes desplegados por encima de los techos y desde el río, con oleadas y huracanes, golpeaban en las ventanas de mi torre y arrojaban hilos (progresivamente ríos) de agua por los intersticios de vidrios mal sellados, y yo me pasaba las horas sopando con trapos y toallas los charcos que se formaban en la sala, mientras el hombre luchaba solo con su cuerpo contra el ojo desatado de la tormenta. Me esfuerzo en establecer cronologías y me desgasta tratar de recordar en qué fechas sucedían las instantáneas variantes en la vida a la intemperie del hombre de la plaza y establecer cuándo sucedieron cambios en mi relación con la escena que él dramatizaba. Ese registro, siempre me lo dije, tendría que haber sido cotidiano, pero la idea de un diario minucioso en el que apuntara mis observaciones sobre el hombre me parecía de una grandilocuencia y de una veleidad que tampoco condecían con la circunstancia. Solo ahora, a varios meses de esos acontecimientos, puedo intentar ordenarlos por escrito.
Los sobresaltos fueron muchos: una mañana vi que solo estaban sus cosas (una valija de tela roja a cuadros, una caja, bolsas de plástico cargadas, una cobija), pero de él ni señal; abarcando con la mirada todo el horizonte, desde la esquina de Rodríguez Peña y Paraguay, no se veía rastro suyo, ni siquiera lograba forjarse la posibilidad de que fuera confundido con algún otro transeúnte; nada, no se veía a nadie, ni esforzándose por distinguirlo el hombre aparecía en la escena amplia, y en la escena reducida de su banco-centro-del-universo solo se veían sus petates, expuestos allí al aire fresco, con bandadas de palomas que en vuelos rasantes se lanzaban sobre montañas de pan, y la obstinada persistencia de mi mirada peinando entre árbol y árbol, entre gente y gente, hacia Charcas, hacia Callao, sin dar un paso porque únicamente inmóvil podía retener el lugar por mí conocido del hombre y registrar con mi mirada en redondo su ubicación excepcional como ausente. Me fui sin haberlo visto, luego de dar una vuelta a todo el perímetro de la plaza mayor, logrando múltiples puntos de mira y descartando de manera vertiginosa una a una las diferentes presencias que mis ojos captaban y retenían. Por Rodríguez Peña fui hasta Charcas, por esta doblé a la izquierda hasta Callao y luego nuevamente a la izquierda, siguiendo hasta Paraguay y pasando por detrás del banco que en el punto inicial de mi incertidumbre había estado a una distancia aproximada de unos cien metros de mí y ahora estaba apenas a unos cinco metros, y pude ver no solo que él no estaba, sino que era capaz de ausentarse dejando sus cosas a la buena de Dios e irse a algún sitio que su vida pública no me permitía imaginar. Crucé Paraguay, avancé por esta hacia Rodríguez Peña, desandando todo lo recorrido, cuando, al dar vuelta a la esquina, con la intención de ir hasta Córdoba, me topé con el hombre de frente; él venía por el medio de la vereda y casi chocamos en el cruce; él prosiguió y atravesó la calle y la plaza en semidiagonal hasta su banco; para asistir a estas evoluciones tuve que instalarme en un punto fijo, haciéndome la distraída con algo atinente al perro, hasta comprobar que se sentaba en el banco, recuperaba sus papeles apoyándolos sobre las rodillas y dejaba caer de nuevo, como de costumbre, su escritura desde los anteojos y, a través de sus anteojos, de su cabeza.
En las mañanas de verano hubo que empezar el día más temprano, no permitir que la invasión del calor, de la gente, del tráfico, cubriera todo el espacio e impidiera caminar o apenas respirar. El comienzo de la jornada en Buenos Aires es como una cascada que se precipita por encima de cualquier esclusa; ni el frío ni el calor, ni el viento ni la lluvia son diques para esa paulatina y de pronto consumada saturación del ambiente, y lo que se desencadena multiplicado hasta ser legión parece conocer su ciclo, tener conciencia de sus ritmos de expulsión y retención, como un organismo biológico. El año es eso, las estaciones son eso; los mediodías, las tardes y las noches no son sino esa profusa y desesperada respuesta de esa legión o de esa masa a las leyes del tiempo y, paradójicamente, la inconsciencia de su finitud que persiste en tener. En esos ciclos de minuto en minuto, que son de hora en hora y de día en día para cualquier mortal, la posición del hombre de la plaza en el universo no podía ser, por lógica, igual a la de los demás. Vivir a la intemperie no depara las satisfacciones ni los desengaños de lo que se cumple o no se cumple en el transcurso; en ese estado de intemperie no hay los pequeños cierres que clausuran periodos en tareas concretas o prácticas; no se abren ni se vencen contratos, no se llega a hora ni se tiene horario de salida, no se acumulan beneficio ni pérdida, no hay plazos fijos, ni alzas ni bajas, no se camina por un circuito con postas, no se pagan peajes ni se tiene derecho de piso, y sería infinito enumerar todo lo que no se acaba, no se cumple ni tiene lugar en el lugar de la intemperie.
Tenía miedo de abordarlo; pensaba, a mediados de febrero, no sin pesar, que la crudeza de mi soledad se correspondía con mi creciente y obsesiva preocupación por este hombre. Al despertarme, apenas detectado el vacío en el plexo, el no menos vacío de persona en mi cama y el para mí feroz comienzo del día –siempre me pareció incoherente el verso de Dylan Thomas en el que aconseja al lector: “odia, odia feroz el fin de la jornada”–, iniciaba mi estrategia de pequeños “cierres” y recomienzos, fundamentalmente desplegada en tareas precisas que se iban sucediendo, voraces y feroces, a lo largo del día. Hacer cosas es una manera de vivir; esto puede parecer obvio, pero no lo es tanto para gente que pliega y despliega la existencia como si fuera de papel, y la va plegando cada vez más chiquito, hasta no dejar más que un listón delgado donde pararse. Desde allí, esa gente emprende el movimiento contrario, el despliegue y, de abanico abierto a abanico cerrado, de tarea empezada a tarea concluida, el día pasa, entre tiempos de maceración y de cocción, tiempos de despertar y de dormir; tiempo de esperar el tránsito del sol de un ángulo al otro de la estancia y de seguirlo o de evadirlo: desplegar en ancho y plegar en angosto atenúan la angustia y nada más que eso. Pero si no hay labores, si los plegamientos se hacen sobre el puro ser y el ausente hacer, el contacto con el universo ha de ser descarnado y quemante. Y así me imaginaba el transcurso del día del hombre, su mente solo ocupada por la sucesión sobre la página, ajena a los dobleces de lo cotidiano. Eso era lo que yo suponía, pero era muy distinto lo que pasaba, porque por más que él creyera que se había desprendido de esas pequeñas metas –la meta más grande me era desconocida– estaba sometido a ineludibles rutinas: ir del banco al basurero, del basurero al bebedero escuálido, ausentarse a ese sitio por mí también desconocido y regresar a su banco, hacer trayectos erráticos en el perímetro de la plaza como buscando algo, probablemente cigarros caídos, y no mucho más durante los cuarenta y cinco minutos aproximados de mi observación.
Otro de los sobresaltos que me provocó el hombre fue en realidad un espejismo, de esos que suelen sucederme en mis observaciones callejeras, cuando el estado de flotación en el que sobrenado trastorna mis sentidos y me lleva a ver cosas que no son. Llegué a la plaza a las siete y cuarto y caminé unos quince minutos, habiendo advertido que el hombre aún dormía. Di una vuelta a la plaza en el sentido contrario al de las agujas del reloj, una vez cumplida esa vuelta di otra en el sentido de esas agujas; di todavía una tercera vuelta y el hombre seguía durmiendo. A todo esto ya eran las ocho de la mañana y el ruido era intenso, con bocinas, pájaros, bullicios de diversa índole, y era espesa la densidad de humanos y animales atareados en sus asuntos: pasar, circular, dar vuelta, recoger, correr, hacer flexiones, pasear perros los unos, acompañar hombre o mujer, en condición de perro, los otros. En la ciudad sin calma el hombre seguía durmiendo; podría estar muerto, pensé, o haberse desvanecido en sueños, o acaso podría estar durmiendo más de la cuenta por resaca de trasnoche o por debilidad. Cuando emprendía el penúltimo tramo de mis secuencias por manzana, casi al final de ese tramo, justo donde está situado el banco de marras con el hombre durmiendo, lo vi atravesar en diagonal la plaza, como si viniera de Paraguay y Rodríguez Peña; venía con pasos ágiles, pero con el cuerpo medio vencido, que esa es su postura contradictoria, reconocible a la distancia: camina como cualquier sano mortal, pero encorvado. En el banco seguía un hombre, otro hombre, durmiendo, pero él vino y deshizo de manera drástica mi idea de las cosas, con un ademán convencido y casi ufano arrancó la cobija –estábamos ya a fines de marzo– y desbarató la figura del hombre que yacía debajo, la hizo desaparecer ante mis ojos atónitos, y se puso a doblar, meticuloso, con un cuidado y una precisión geométricos, la cobija y los otros elementos de su cama, quizá una segunda cobija, un hule que servía de base, unas ropas y, después que hubo plegado sus posesiones, las metió dentro de una bolsa y se sentó en el banco.
Durante febrero y la primera quincena de marzo, antes de las tormentas, el hombre ha de haber soportado la canícula del verano refrescándose apenas con el chorrillo de agua del bebedero municipal o, quizá, una que otra ablución matutina tiene que haberle sido ofrecida por la mujer de la escultura que, inclinada y desnuda, deja caer un hilo mínimo de su cántaro, el cual forma un charco dentro de la fuente, y cuyas aguas no siempre brotan. La lluvia en la tarde húmeda y calcinante ha de haber sido en febrero, cuando se produjo, una bendición para el hombre; a la primera gota, la gente corre y desaparece y él se refugia, paradójicamente, entre las cortinas de agua, clave de su soledad y de su autosuficiencia.
Pensaba entonces que el placero, que había hecho sonar su silbato una sola vez cuando me vio entrar el primer día en la plaza, pero que después se olvidó de mí y de mi perro y nos dejó estar por inercia, pensaba entonces que el placero debía tener alguna información sobre el hombre, pero no podía interrogarlo porque habría puesto en evidencia mi infracción al código municipal; pensaba también que los vecinos que se asoman a sus ventanas sobre Callao veían día a día los movimientos o la inmovilidad del hombre y que quizá se preguntaban sobre su suerte y le forjaban soluciones ilusorias, cada vez más ilusorias, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene todo el mundo de comunicarse y el temor de quedar pegado al otro por el mero hecho de comunicarse.
Los que todos los días atraviesan la plaza, y aun los que tienen tareas específicas en el recinto de la plaza, no tendrían por otro lado la ocurrencia de acercarse a un hombre sentado en un banco o en una banca, quien, además de ser un presunto linyera, escribe sobre sus rodillas tal vez un libro, o una partitura, y la curiosidad ha de ser necesariamente postergada en beneficio de la conjetura sin fin. No podía saber cuál era el vínculo de ese hombre con los otros que estaban a la intemperie: había un señor mayor, de unos sesenta o más años, con un traje de verano completo, corbata inclusive, que hizo de un banco su vivienda a mediados también de febrero y que algunas veces sacaba de una bolsa (siempre una bolsa, la bolsa es el gran significante de la intemperie) una que otra fruta, un racimo, por ejemplo, y lavaba las uvas una a una en el chorrito del bebedero, donde antes había bebido el otro hombre que era por mí considerado el principal de esa plaza por la perduración de su empeño en vivir a cielo descubierto sin techo ni otro reparo alguno, y luego de lavar las uvas se las comía, quitándole las semillas que, en un ciclo prodigioso, ofrecía a las palomas o a los otros pájaros, que a su vez se iban a beber al bebedero, muy campantes: ese señor trajeado en verano y más trajeado aún cuando empezaron los días otoñales, tenía una caja de cartón bastante voluminosa que dificultosamente trasladaba de banco a banco; un mediodía lo vi en el colectivo 109, se bajó junto conmigo en la parada de Montevideo y se fue con su caja camino a su sede, trastabillando en varias ocasiones porque esa caja no tenía asa, ni llevarla a cuestas tenía tampoco asidero, pero ahí andaba el hombre secundario empecinado en su transporte. Días más tarde observé que este hombre secundario depositaba su caja debajo del banco del hombre principal, lo cual me reveló que este en realidad tenía una bodega colectiva en la que todos los vagabundos guardaban sus bultos. Todo el tiempo pensaba además en Ironweed de William Kennedy, pero no tenía conmigo la novela para ver qué tipo de situaciones comunes hermanaban a los indigentes de Albany, estado de Nueva York, con los de la plaza Rodríguez Peña, y solo tenía muy presente la instancia del desafío, una fiereza interior que convence al habitante de la intemperie de la pertinencia de sus actos, que lo guía en sus pasos cotidianos, en esas efímeras metas que van cumpliéndose segundo a s...