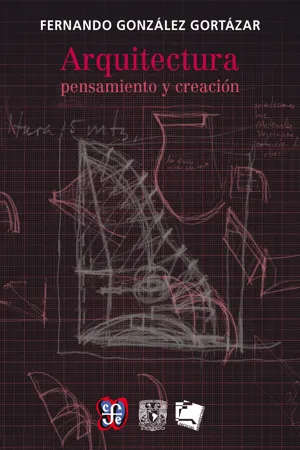
eBook - ePub
Arquitectura: pensamiento y creación
Fernando González Gortázar
This is a test
Compartir libro
- 275 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Arquitectura: pensamiento y creación
Fernando González Gortázar
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
El autor aborda problemas específicos de la arquitectura; se centra en la función social de esta disciplina, relacionando los campos de la estética, el urbanismo, el espacio público, la naturaleza, etcétera. Durante la cátedra extraordinaria en la Facultad de Arquitectura, González Gortázar habla de la Arquitectura desde un plano ético-utilitarista.
Preguntas frecuentes
¿Cómo cancelo mi suscripción?
¿Cómo descargo los libros?
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
¿En qué se diferencian los planes de precios?
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
¿Qué es Perlego?
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
¿Perlego ofrece la función de texto a voz?
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¿Es Arquitectura: pensamiento y creación un PDF/ePUB en línea?
Sí, puedes acceder a Arquitectura: pensamiento y creación de Fernando González Gortázar en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Arquitectura y Arquitectura general. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
ArquitecturaCategoría
Arquitectura generalOCTAVA SESIÓN
19 de octubre de 2000
¶ Ciudad y región
¶ La sustentabilidad del mundo
¶ La diversidad
¶ Arquitectura y ciudad
¶ Imagen urbana y bienestar
¶ Ciudad y ciudadano
¶ El comercio ambulante
¶ La percepción de la ciudad
¶ Las perspectivas urbanas
¶ El arte urbano y su espectador
¶ El símbolo
¶ Ciudad y naturaleza
¶ La jardinería
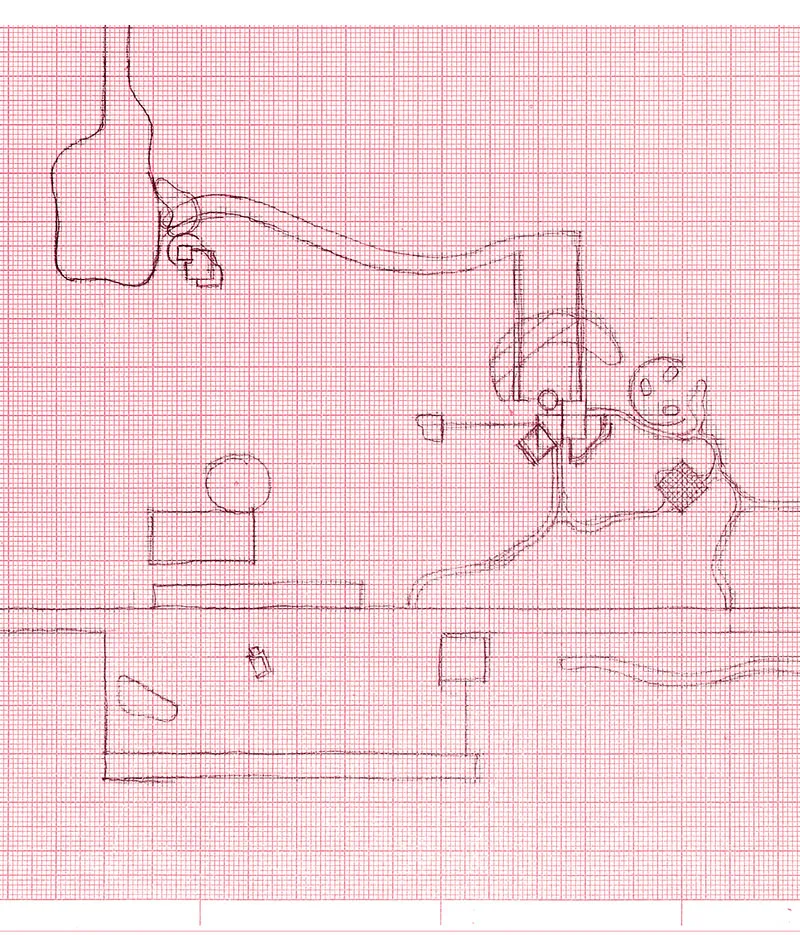
1993
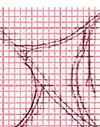
Retomo el tema central de hace ocho días: la ciudad. Comenté la necesidad de prever excepciones en todas las leyes, reglamentos y normas. Después pensé en un ejemplo muy claro: hace cosa de quince años se incrementó el impuesto predial en todo el Distrito Federal, y ese simple aumento hizo que los predios agrícolas —en Milpa Alta y zonas vecinas— dejaran de ser rentables: a los ejidatarios y comuneros que allí tenían sus parcelas, éstas dejaron de darles lo suficiente para vivir y cumplir con el fisco. Entonces empezaron a vender sus tierras; primero “por un tanto”, como suele decirse: “Dame tanto por el terreno”; luego por hectárea, después por metro cuadrado, y ahora por camión o por saco de tierra para abastecer a los jardines de las clases pudientes. No digo que ese gravamen haya sido el único responsable, pero lo apoyó, y el Distrito Federal perdió áreas que eran importantísimas para su equilibrio ambiental y para su función. Éste es un ejemplo de cómo la falta de discernimiento, la aplicación uniforme de una norma que parece buena, puede dar resultados enteramente contraproducentes.
Otro ejemplo: aunque siento escepticismo respecto de los concursos de arquitectura, sin duda son, en muchos casos, un camino a la distribución más justa de las oportunidades de trabajo. Sin embargo, me parece vergonzoso, doloroso, el que ni una sola de las obras de Luis Barragán le haya sido encomendada por instituciones públicas; a él que era maestro absoluto de los espacios abiertos, y que tenía por consiguiente una extraordinaria vocación urbana. La posible excepción serían unos bocetitos que hizo para el Zócalo, la Plaza de la Constitución de la ciudad de México, que al parecer le solicitó el regente Uruchurtu. Lo que quiero decir es que si viviera Luis Barragán, autoridades y ciudadanía deberíamos ir a suplicarle que hiciera trabajos públicos para las ciudades del país y las apoyara con su genio. Pero de acuerdo con la normatividad esto no sería posible: si quisiéramos que nuestro mayor arquitecto hiciera una obra para todos tendría que inscribirse en un colegio o una cámara, donde lo rechazarían por no estar titulado como arquitecto, sino como ingeniero; luego anotarse en un padrón de contratistas y después participar en un concurso, muy improbablemente ganar éste (porque premiarían otro más obvio o barato, o el que hizo algún amigo o socio), y luego pasar por la pesadilla burocrática, dar fianzas, lidiar con políticos, constructores, vecinos, etcétera. Esto Barragán nunca lo hubiera hecho, y tendríamos que prescindir de su aportación maravillosa: los perdedores seríamos (y en efecto lo fuimos) todos. Así que enfatizo el asunto de las excepciones.
Creo que debo explicar mi escepticismo hacia los concursos de proyectos de arquitectura. Ejemplifico: quizás la pintura más revolucionaria del siglo XX es Les demoiselles d’Avignon, “Las señoritas de Aviñón”, que Picasso pintó en fecha tan temprana como 1907. Hoy es vista como madre del cubismo y origen del arte moderno, nada menos, pero en su momento fue encarnizadamente criticada, incomprendida y repudiada, no por el gran público del que sería esperable, sino por los artistas, coleccionistas y críticos de vanguardia. Picasso no la mostraba. La expuso, en medio del escándalo, nueve años más tarde, y luego enrolló y guardó el lienzo hasta que lo vendió en 1924, diez y siete años después de haberlo hecho. Hoy es una de las mayores joyas del Museo de Arte Moderno de Nueva York. A lo que voy es a que si una obra o proyecto es realmente extraordinario, radical, subvertidor de toda convención no existirá en el mundo entero un jurado capaz de premiarlo, porque la visión del artista va mucho más adelante que la suya. Con muy contadas excepciones, como el Guggenheim de Bilbao o la Ópera de Sidney (discutibles ambos, como todo), premian cosas mucho más acostumbradas e incluso mediocres, que no ponen en aprietos a los señores jueces: los ejemplos son interminables. En resumen, pienso que el jurado es el gran talón de Aquiles de los concursos de arquitectura, y además suelen estar cargados de irregularidades; por eso trato de no participar en ellos.
Retomo el hilo. Otra cosa que comenté la semana pasada es que las ciudades deben ser barriales y multicéntricas, formadas por células pequeñas tan autosuficientes como sea posible, interconectadas y complementarias. Otro tanto debe suceder con las regiones del país. A la ciudad de México debemos empezar a verla como centro de una amplia zona cuyos límites tenemos que esbozar aunque sea vagamente, pero que sin duda abarcarán a Toluca, Cuernavaca, Pachuca, quizá Querétaro, quizá Puebla, y entre ellas establecer comunicación expedita de diversos tipos (carretera, ferrocarril…), ligas eficaces para que se apoyen y equilibren entre sí de acuerdo con las posibilidades y la vocación de cada una. Esta visión de comarcas y de redes, no de poblaciones supuestamente aisladas, también debería darse en muchas otras regiones del país.
En el mundo está creciendo la conciencia sobre la sustentabilidad y la biodiversidad, y están aumentando las áreas naturales protegidas (aunque también muchas están amenazadas: nunca se canta victoria para siempre); pero sólo podrá ser sustentable el planeta cuando logremos verlo como una unidad, como un área de respeto ecológico que abarque del polo norte al polo sur. Los parques nacionales y similares nunca son lo suficientemente grandes para garantizar el movimiento de las poblaciones naturales, las migraciones, el flujo genético. Por ejemplo, los parques naturales mejor protegidos de Estados Unidos tienen problemas muy serios. En Yosemite, el solo número de visitantes produce suficientes pisadas en la tierra como para compactarla, evitando que germinen las semillas y se renueve el bosque; esto ha sido muy estudiado, pero sin encontrar soluciones. De la idea de parque nacional se está pasando a la de reserva de la biosfera, que son lugares de los que no se excluyen la actividad y la productividad humanas. Tienen zonas núcleo que sí son reservas integrales, y luego un anillo de amortiguamiento, pero la enorme mayoría de sus territorios trabaja productivamente de manera compatible con la naturaleza.
Desde que se creó el primer parque nacional del mundo —que fue Yellowstone, en Estados Unidos, en 1872—, sólo ha habido una verdadera transformación conceptual y ha sido justamente ésa: la de considerar que los seres humanos somos parte del ecosistema y que debemos estar bien integrados a él, no excluidos. Debemos modificar actitudes, y encontrar tecnologías que permitan eso. Hay dos ejemplos recientes —uno de ellos todavía vivo— en nuestro país que hacen ver lo difícil de dilucidar si es justo o no, si es inteligente o no, si es demagógico o realista el enfoque de ciertos problemas. Uno es el de las salinas del Pacífico bajacaliforniano, donde un buen número de estudios serios, hechos por gente proba y neutral, determinaron que no habría daño al ecosistema si se incrementaba la producción de sal para exportación, lo que en un análisis superficial suena bastante lógico. Y por otro lado, grupos ecologistas, no sólo de México sino de otros sitios del mundo, insistían (sin sustento científico, sólo por corazonada) en que iban a ser dañadas las lagunas de reproducción de la ballena gris, Guerrero Negro y Ojo de Liebre principalmente. Y el gobierno, finalmente, optó por suspender los proyectos que hubieran traído beneficios económicos a una región que está muy necesitada de ellos.
Otro ejemplo es el siempre propuesto y siempre pospuesto proyecto, desde hace mucho más de medio siglo, para el desarrollo del istmo de Tehuantepec: el ferrocarril multimodal Salina Cruz-Coatzacoalcos, que también llevaría un respiro a una región muy empobrecida, y que también encuentra la oposición frontal de quienes piensan que se van a dañar el medio ambiente y las culturas indígenas de la región. Si no somos capaces de desarrollar las regiones —Baja California, Tehuantepec o las que sean— sin dañar a la naturaleza y a la cultura, estamos perdidos. Si no encontramos la manera de hacer prosperar a la gente, en todos sentidos, sin dañar al medio ambiente, no hay futuro: crecimiento y equilibrio ambiental tienen que dejar de ser ideas incompatibles. Los integrismos-fundamentalismos son siempre amenazantes, irracionales y nauseabundos, y de esto no se salva ni la beatería ecologista ni la referente a la preservación del patrimonio histórico y cultural: ellas se encargan de desvirtuar su nobilísima causa. Tienen que preponderar la templanza y la sensatez fundamentadas sobre el arrebato colérico y la obcecación ignorante, por bueno que sea su propósito. Esa convicción de que el mundo debe ser un buen hogar para los seres humanos, para los demás organismos vivos, y para el paisaje y su valor estético, tiene que empezar a crecer sobre bases sólidas. Y allí deben estar muy bien trazados los límites de nuestra potestad, de nuestra capacidad ética y científica de modificar el planeta.
Por ejemplo, no sé si han leído acerca de un intento que fracasó, de emplazar grandes espejos en el espacio externo, en la estratosfera, para reflejar la luz solar e iluminar regiones muy nórdicas durante el invierno ártico. Hace un par de años, ya Rusia trató de colocar enormes superficies reflejantes —algo así como papel aluminio—, que funcionarían durante la noche invernal que dura tres o más meses. ¿Qué consecuencias va a tener eso para la flora y la fauna, que han evolucionado para adaptarse a esa oscuridad? Si el anidamiento de las tortugas marinas se ve afectadísimo por las luces de los hoteles que están junto a las playas, porque en el momento en que nacen las crías se mueven hacia allá, en lugar de hacerlo hacia el mar guiadas por el reflejo de la luna en el agua como marca su instinto, ¿qué va a pasar cuando iluminemos las regiones subpolares? Nadie lo sabe. Son preguntas que dejo en el aire, porque creo que hay mucho que reflexionar sobre eso; y no me refiero a cuestiones solamente técnicas, sino morales.
En la ciudad, el tiempo es un factor compositivo; a la ciudad la crea la comunidad, y no hay sitio en el que el azar sea más determinante para el resultado final: en esto último ha insistido Teodoro González de León. La crea la colectividad, y afortunadamente ésta es poco homogénea; por ello, la ciudad es el lugar natural de la diversidad, de la pluralidad cronológica, cultural, genérica, humana en suma, y de cualquier tipo. En consecuencia, la ciudad debe ser también el sitio privilegiado de la tolerancia. No es que “toleremos” a los que piensan distinto; es más que eso, porque tolerar suena a resignación, a condescendencia, a otorgar graciosamente a los otros el derecho de existir. La cosa va mucho más lejos: los que piensan distinto son quienes nos dan las luces que no tenemos. Quienes piensan como tú no te pueden aportar mucho: lo que ellos tienen lo tenemos ya. Es lo que ya una vez comenté aquí: ¿qué le puede importar a un berlinés, por ejemplo, una arquitectura mexicana que es igual a la berlinesa? Nada, no le añade nada ni lo enriquece en nada. Es exactamente igual para las personas: si yo me topo con mi imagen en el espejo, hago un monólogo con la excusa de que hablo con otro; nada aprendo y en nada mejoro.
Se trata de impulsar la diversidad, propiciarla, buscarla, alentarla, darle las gracias; esto que los filósofos llaman la alteridad, lo distinto, lo otro, a lo que con frecuencia se teme tanto. La falta de saber y valorar que eso otro existe puede ser gravísima. Fíjense en lo que fue Marco Polo para la Europa de su tiempo: viaja y vuelve con noticias de que existen otros imperios, otras culturas, otras comidas y otro vestuario, otros animales, en resumen otros mundos. Hace una reseña y la gente se entera. Y luego Vasco de Gama explora la costa de África y da la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, hallando cosas absolutamente sorprendentes, pueblos, jirafas, baobabs: se encuentra con el prodigio de lo distinto. Por otra parte, Europa comerciaba y peleaba con los moros, con países de muy distintas razas, religiones y miradas; por lo tanto, los europeos estaban perfectamente preparados para enfrentar la nueva gran diferencia del nuevo continente. En cambio, los americanos ignoraban que existiera esa otredad, que detrás del mar existiera gente igual a ellos que pensaba de otra manera, y universos distintos. Sólo eso explica que menos de quinientas personas hayan conquistado al imperio mexicano: llegan los señores a caballo, y a los indígenas los derrota el asombro, el pavor; los derrota el miedo ante lo desconocido. Como no concebían otras naturalezas, aquello sólo podía ser sobrenatural, y por lo tanto invencible. ¡Cuánta falta le hizo a América tener un Marco Polo preeuropeo, de modo que, por citar lo menos, los aztecas y los incas tuvieran noticias (o todavía mejor, intercambios) los unos de los otros! Encerrarse en un microcosmos conduce generalmente a fatalidades.
Hace pocos días hablé con mi hija que trabaja en un diario de Guadalajara, y me dio la noticia de que Israel acababa de bombardear la sede de la Autoridad Nacional Palestina: una de las cosas que para mí eran más esperanzadoras de todo lo que he vivido, que era el inicio de la reconciliación, de encontrar fórmulas de convivencia entre Israel y Palestina, se había venido abajo. Y en ese momento pensé cómo desde el siglo xi hasta el XV Toledo fue, quizá junto con Rotterdam y otros pocos lugares, el centro de la vida intelectual, filosófica, cultural de Europa. Una pequeña ciudad en la que convivían en armonía judíos, moros y cristianos, produciendo cada uno formas culturales diferenciadas pero influidas mutuamente, y cómo España nunca se recuperó de la expulsión de los árabes y los judíos; fue una pérdida terrible. Al perder lo distinto, al quedarse con sólo un fragmento de sí misma, vino una decadencia de la cual, desgraciadamente, también fuimos víctimas en la América conquistada. De tal manera que la diversidad es algo que debemos buscar como un tesoro, y ser capaces en las ciudades de crear la belleza y la armonía urbanas apoyándonos en esa diversidad, y enfatizándola.
Yo he dicho aquí que no hay manera de definir la belleza, pero que todos sabemos lo que significa; así que todos sabemos a qué me refiero cuando hablo de belleza urbana. Una de las definiciones que ya he citado, es que belleza es la armonía de las partes con el todo y de las partes entre sí: eso queda bastante bien para la ciudad. Ahora está de moda afirmar que no es que esta ciudad y otras sean feas, sino que se trata de “una belleza distinta”: se lo he oído decir a varios seres pensantes que no entiendo cómo, pero lo creen. En ese caso, la bruja Hermelinda podría ser Miss Universo y la palabra feo no existiría en el diccionario: sería simplemente “otra belleza”. Es algo ridículo de verdad.
Los arquitectos, cuando creamos las partes de la ciudad estamos simultáneamente creando el todo de la ciudad, estamos creando piezas de esa obra múltiple e interminable. Cuando estamos proyectando, de la fachada para adentro concebimos la habitación de personas individualizadas, y de la fachada para fuera estamos determinando el espacio colectivo. Desde el punto de vista de esto último, es una enorme irresponsabilidad la manera en que generalmente proyectamos. Son muy pocos los arquitectos que, cuando les encargan un trabajo, lo piensan desde el principio tomando en consideración el entorno. Ésta es, sin duda, la omisión más grande que debemos reprochar a la arquitectura mexicana del siglo XX. Nuestra arquitectura reciente ha levantado magníficos edificios y conjuntos de ellos, pero se ha mostrado totalmente incapaz de crear y de preservar ciudades armónicas. Con poquísimas excepciones, todos nuestros centros urbanos, grandes...