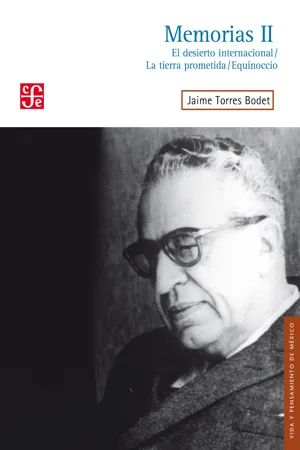
eBook - ePub
Memorias, II
El desierto internacional, La tierra prometida, Equinoccio
This is a test
- 682 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
Poseedor de una de las plumas más notables e incisivas de nuestra lengua y pieza clave en la consolidación de las instituciones educativas de México, Jaime Torres Bodet nos lega en sus memorias un fiel testimonio de su paso por dichas instituciones y por el Servicio Exterior Mexicano. Ofrece una perspectiva amplia de su época, las personas y los acontecimientos que marcaron tres cuartas partes del siglo XX mexicano, pero también en la escena internacional, fruto de su labor diplomática. Este volumen abunda en las experienias de Torres Bodet como director general de la UNESCO, sobre personajes ilustres —como Charles de Gaulle, Golda Mier, Roosevelt—, y un amplio abanico de hechos trascendentes para siglo XX.
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a Memorias, II de Jaime Torres Bodet en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Política y relaciones internacionales y Biografías políticas. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
Biografías políticasEL DESIERTO INTERNACIONAL
I. LO QUE ENCONTRÉ EN LA UNESCO. MIS PRIMEROS TRABAJOS. VIAJES A BÉLGICA, A LOS ESTADOS UNIDOS Y A LA GRAN BRETAÑA. LECCIÓN DE LÉON BLUM
En La victoria sin alas relaté ya cómo fui electo director general de la UNESCO y cómo asumí, en Beirut, la responsabilidad de ese cargo el 10 de diciembre de 1948. Más tarde, junto con los miembros del Consejo Ejecutivo de la Organización, visité El Cairo. Y volví a París. Tras de la excursión libanesa y el intermedio egipcio, encontré a mi esposa restablecida. Pero el despacho que me esperaba en la UNESCO se hallaba abierto, de par en par, a todos los vientos de los problemas que había debido dejar pendientes mi antecesor.
Respecto a nuestra instalación familiar, optamos por seguir alojados en el hotel, hasta el día en que pudiésemos elegir un departamento cómodo y bien situado. Después de diversas pesquisas, lo descubrimos, en la Avenida Foch, no lejos del Arco de Triunfo. Tenía varias ventanas que daban a la avenida. En primavera, resultaría agradable asomarse a uno de sus balcones, y mirar encenderse en flores, como verdes lámparas opulentas, las copas de los castaños.
Mi despacho, en la UNESCO, era más austero. No dejaba de importunarme la idea de que lo hubiese ocupado probablemente, antes de la victoria de los aliados, algún oficial germánico, adorador de la cruz gamada, dolicocéfalo por herencia y perseguidor de judíos por profesión. En efecto, Francia ofreció, como sede, a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, nada menos que el antiguo Hotel Majestic. Y ese hotel, famoso en los primeros lustros del siglo XX, fue transformado —durante la hegemonía hitleriana— en centro de operaciones de la Gestapo.
Un ascensor colectivo me transportaba, por las mañanas y por las tardes, hasta el pasillo —largo y estrecho— que conducía a mis oficinas. Frente a un escritorio —que pronto se vio cubierto por expedientes, libros e informes de todo espesor y de toda clase— se encontraba la silla del director general de la institución.
Mis colaboradores más inmediatos, bajo la autoridad del señor Maheu, serían el señor Berkeley, auxiliar competente del doctor Huxley, y una señora, francesa de nacimiento y británica de apellido, Mistress Matthews, a quien sus compañeros llamaban Paulette. Estaba al tanto de todos mis compromisos; redactaba excelentes cartas en francés y en inglés; sabía hasta qué punto debía cerrar o extender el arco de su sonrisa frente a los visitantes inevitables; tenía el don de volverme invisible para los empleados inoportunos y parecía adivinar el momento exacto en el que iba yo a requerir el auxilio de una aspirina o la pausa de un vaso de agua. Vivía en Neuilly. Y, a pesar de sus años —frisaba ya los cincuenta—, se daba el lujo de ir a la UNESCO todos los días en bicicleta, lo que la conservaba en estado perpetuo de agilidad y de buen humor.
El personal de mi gabinete creció después. Llegó, de los Estados Unidos, un compatriota mío: Alfonso Castro Valle. Y me recomendaron a una secretaria española, refugiada en París, republicana de corazón, la señorita Ángeles Soler: cabello cano, ojos perspicaces y mente joven. Guardo, para todos ellos, un recuerdo de gratitud.
Entre los directores, me impresionaron —por su talento— el jefe del departamento de educación, señor Beeby, neozelandés; el del departamento de ciencias exactas y naturales, profesor Pierre Auger, y el del departamento de asuntos culturales, señor Jean Thomas, francés como Auger y, como él, profesor universitario. Dirigía la oficina de relaciones exteriores un funcionario suizo, el señor André de Blonay. Pero se encontraban vacantes dos grandes departamentos: el de ciencias sociales y el de información de las masas (prensa, cinematografía, radio y televisión). Examiné diversas candidaturas y, meses más tarde, me decidí a nombrar al sociólogo brasileño Arturo Ramos, para el primero de esos dos cargos, y al norteamericano Schneider, para el segundo.
Cada nación tenía derecho a un porcentaje determinado en el total de los funcionarios. México, en proporción al importe de sus contribuciones, no podía exceder el nivel que ya había alcanzado. Menudeaban, en cambio, los franceses, los norteamericanos y los ingleses. Pero sus países eran los principales contribuyentes de nuestra empresa. Gobiernos, como el de Italia, me reprochaban que su contingente de funcionarios fuese bastante exiguo. Por cierto, que, en el caso de Italia, hice ver a su delegado, el señor Alberto de Clementi, que tenía yo la obligación de revisar cada vez los antecedentes personales de los candidatos que con frecuencia me presentaba. Existía una regla conforme a la cual el director de la UNESCO debía comprobar que ningún candidato hubiera servido al régimen nazi o al fascista. De Clementi, con ironía mediterránea, me dijo entonces: —“Pero, señor director general, en 1940, Italia era un país de más de cuarenta millones de fascistas. Hoy somos más de cuarenta millones de antifascistas. ¿Cómo hará usted?”…
En muchos de los empleados prevalecía la devoción nacional sobre la voluntad de acción internacional. Mencionaré un ejemplo. Cierta vez, quise visitar las oficinas del departamento de información de las masas. Había yo leído que trabajaban en él más de treinta personas. No encontré, en sus puestos, sino a dieciocho. El de mayor graduación —era hindú— me atendió gentilmente. Después de examinar sus trabajos, le expresé mi sorpresa por el escaso número de sus compañeros. —“Somos nueve” —me dijo, sin entender el por qué de mi desagrado. Comprendí lo que había ocurrido. No pensaba él, en esos instantes, en el personal del departamento sino en el número de hindús contratados por la organización…
Constituía aún esa burocracia —aparentemente internacional— un pintoresco mosaico de burocracias exóticas, incrustadas —por recomendación de sus delegados y, en ocasiones, por méritos evidentes— dentro de una agencia a la que servían con entusiasmo discreto y pesarosa incredulidad. Existían, por ventura, múltiples excepciones. He aludido ya a las cualidades de hombres como Beeby, Thomas y Auger. Pero no puedo olvidar al jefe de mi gabinete, René Maheu, en quien siempre advertí una aspiración de justicia internacional y un noble deseo de colocar los ideales de la UNESCO por encima de las ambiciones nacionalistas, de las que otros no habían logrado escapar del todo.
Me sentía solo, angustiosamente solo, en el centro de aquella fábrica de esperanzas, a menudo frustradas, y de textos preparatorios, corregidos por otros textos preparatorios destinados a reuniones en las cuales volvería a discutirse prolijamente si convenía o no realizar lo que habíamos proyectado durante meses —y que, en múltiples circunstancias, sólo se intentaría.
Todo nuevo aparato, en su iniciación, es imperfecto y difícil de comprender. Recordé la impresión de Saint-Exupéry, cuando comparaba un aeroplano de la época de Blériot con un avión moderno, sobrio y nervioso. Repelidos por las dificultades de los detalles y por lo complicado de la estructura, sorprendidos por la maraña de los resortes, de las palancas y de los frenos, nos quedamos perplejos ante el intrincado conjunto de piezas de ciertos modelos antiguos, que no se integraban aún, por completo, en la unidad de una cosa viva. “Parece —escribía Saint-Exupéry, hablando de los aviones— que todo el esfuerzo industrial del hombre, todos sus cálculos, todas sus noches en vela sobre los planos, no conducen, como signo visible, sino a la simplicidad; como si se necesitara la experiencia de varias generaciones para desbastar poco a poco la curva de una columna o de una estructura de avión, hasta darle la pureza elemental de un seno o de un hombro. Parece que la perfección está conseguida, no cuando ya no hay nada que añadir, sino cuando ya no hay nada que quitar. Al final de su evolución, la máquina se disimula.”
Así creía yo que deberíamos proceder en el caso de la administración de la UNESCO: humanizarla, simplificarla, para que el aparato pudiera volar, sin perderse entre nubes de sueños inalcanzables, pero tan alto como resultase posible, y con la certidumbre de aterrizar, cuantas veces fuera preciso, sobre las pistas de una realidad sólida y segura.
Simplificar a la UNESCO, sí, ¿pero de qué modo?… El director de una organización internacional no posee las facultades ejecutivas de un empresario. Cada uno de sus actos está regido por una serie de normas, que él no dictó. Son las que establecen la Conferencia General y, durante los recesos de ésta, el Consejo Ejecutivo, encargado de orientarlo, de vigilarlo y de autorizarlo a hacer lo menos posible, con la mayor prudencia posible y, muchas veces, con la mayor lentitud posible. Cada puesto y cada función de la UNESCO eran, en cierto modo, intangibles e inevitables. Provenían de una autoridad que deliberaba una vez al año y que —al reunirse de nuevo, en ocasiones de otra Conferencia— insistiría, según lo había hecho ya desde 1946, en disminuir el ímpetu del motor y en robustecer especialmente los frenos.
Por lo que atañe al programa, sentí la conveniencia de instaurar un sistema de prioridades y obtener autorización del Consejo para sujetarnos a ese sistema. Juzgaba yo imprescindible arrojar el lastre de las resoluciones innecesarias y de las actividades teóricas o superfluas. Anuncié esa intención, el 22 de enero de 1949, al ser recibido por la Comisión Nacional francesa en el Quai d’Orsay. La sesión se efectuó en el Salón del Reloj, de históricas remembranzas. Asistieron a ella los ministros de Asuntos Exteriores, señor Robert Schuman, y de la Educación Nacional, señor Yvon Delbos, junto con el ministro Georges Bidault, jefe de la delegación acreditada por Francia ante la Conferencia de Beirut. Escuché estimulantes discursos. Y Schuman me prometió la cooperación de su país en las tareas que tenía yo el propósito de llevar a término durante mi mandato.
Aproveché la ocasión para referirme al problema que más hondamente me preocupaba en aquellos días. A lo largo de la guerra, los hombres habían perdido la costumbre vital de la libertad. Nunca es sencillo aprender a ser libre. Aprender a serlo de nuevo no parecía mucho más fácil. Hasta cierto grado, el ejemplo glorioso de Francia lo demostraba.
Los tiranos, como Hitler, se habían apoyado siempre en la fuerza del instinto gregario. Aprovecharon, con diabólica astucia, la dimisión mental y la debilidad de carácter de aquellos a quienes espanta la obligación de resolver por sí mismos y de asumir, cada día, las responsabilidades morales que implica la libertad. Entre las razones de inquietud que me cercaban por todas partes, la más dramática podía resumirse en dos preguntas complementarias. ¿Sabrían los pueblos organizar su libertad en la paz, con la misma energía que desplegaron durante la guerra para salvarla? ¿Lograría cada ciudadano, gracias a la formación de su carácter y de su espíritu, ejercer oportunamente el derecho de su responsabilidad personal, sin violencias y sin flaquezas?
Residía allí, en mi opinión, el problema básico de la UNESCO. ¿Cómo fomentar la paz por efecto de la cultura y de una cultura fincada en el amor de la libertad? Ahora bien, para usar de la libertad como de una condición heroica de la existencia (es decir, no como de una póliza de seguros contra los daños que pudieran causarnos los otros, sino como de una audacia en la acción y en el pensamiento, capaz de librarnos de nuestra inercia), era indispensable que los hombres recuperaran la fe en sí mismos. Para ello, sería menester que recobrasen, al propio tiempo, la fe perdida en sus semejantes. Urgía que se conociesen unos a otros, y que no se consideraran simples peones dentro de una partida de ajedrez dirigida, sobre el tablero del mundo, por jugadores ávidos e implacables, sino seres aptos para sentir compasión hacia sus hermanos —y dignos de merecerla. Nada contribuiría tanto a semejante armonía internacional como la difusión de los valores del espíritu merced a la educación de las masas.
Eso pensaba entonces. Y eso fue lo que dije a mis amigos franceses en la asamblea del Quai d’Orsay. Pocas semanas antes, me había dirigido a los gobiernos de todos los Estados miembros de la UNESCO, sugiriéndoles que —con objeto de grabar en la imaginación de la juventud el recuerdo del momento histórico en que se proclamó, con carácter universal, la Declaración de Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas— se consagrase el 10 de diciembre de cada año, en el programa de trabajo de las escuelas, un homenaje a los principios de dignidad y libertad de toda persona humana.
En febrero, fui invitado por el ministro de Instrucción Pública de Bélgica a visitar Bruselas, para asistir a la instalación de la Comisión Nacional belga en el Palacio de las Academias. El señor Camille Huysmans era un caso, realmente insólito, de juventud dinámica y sugestiva. A sus setenta y ocho años (había nacido en 1871), pensaba, actuaba, discurría y luchaba como un hombre de treinta. Espigado, ágil, irónico, y siempre beligerante, representaba el tipo del gran socialista burgués, escéptico por inteligencia y apasionado por vocación. Conocía mi amistad para su país, donde pasé años inolvidables —de 1938 a 1940— como encargado de negocios de México. Sabía que, desde mi infancia, me había atraído el encanto de una nación diminuta y grande como la suya, mística y práctica al par, capaz de saborear lo real en la opulencia fragante de un Rubens, pero capaz también de huir de la realidad por los canales lunares de Brujas, en la barca de ensueño de un Rodenbach.
Esa mezcla de realismo y de idealismo había hecho de Huysmans un iluminado consciente, lógico y perentorio. Le interesaba la UNESCO. Creía en ella. Más aún: me hacía el honor de pensar que podría yo ir sacándola, poco a poco, de la nebulosa en que se encontraba. Bélgica, por su parte, en virtud de su situación geográfica, parecía predestinada a ser víctima muy frecuente de aventuras bélicas implacables. Había sabido afrontarlas, en lo pasado, con heroísmo. Pero no quería que se reprodujesen. Su confianza fue, para mí, un estímulo inapreciable.
La Comisión Nacional me pidió que expusiera mi punto de vista sobre la misión de la UNESCO. Dije a sus miembros que el camino intelectual de la fraternidad humana no se encontraría jamás merced a una simplificación arbitraria de las culturas históricas. Una simplificación de pareja categoría —en la que cada cultura perdiese su sabor genuino y particular— implicaría a la postre un empobrecimiento patético de la tierra. Se produciría, poco más o menos, lo que ocurre con esas lenguas artificiales que ciertos grupos —de intenciones muy honorables— suelen proponer a los pueblos como vehículo universal de conciliación. Por útiles que sean para desempeñar semejante papel, nunca constituirán esas lenguas más que sistemas de signos desencarnados. No podrán suplantar a las lenguas vivas, cuyo vocabulario ha ido enriqueciéndose con la experiencia de uno o de varios pueblos, con la emoción de sus artistas, con las reflexiones de sus filósofos, con el canto de sus poetas y, ante todo, con el color de las mil realidades insobornables que, en el curso de los siglos, ilustraron su existencia de cada día.
Aquella alusión me costó muy caro; pues no pocos esperantistas se creyeron juzgados por mis palabras. Y, al regresar a París, encontré una serie de quejas y de protestas, que hubieran debido enseñarme a ser más cauto en lo sucesivo.
Sin embargo, sigo pensando que no me faltaba razón. ¿Qué más típicamente español —según dije en Bruselas— que la figura de Don Quijote, más ruso que los personajes de Dostoyevski, más argentino que Martín Fierro y más alemán que Fausto? No obstante, esos tipos (los más nacionales de cada literatura) son también los que mejor se conocen lejos de las fronteras del país que los engendró… A fuerza de buscar lo más original que había en su lengua y en las tradiciones de su cultura, los creadores de esos tipos ilustres pudiesen llegar a lo eterno humano. En otras palabras: si las culturas se oponen, a veces, por su relieve —quiero decir, por la diferencia de su configuración superficial—...
Índice
- Portada
- EL DESIERTO INTERNACIONAL
- LA TIERRA PROMETIDA
- EQUINOCCIO
- Apéndice. Preguntas hechas al presidente Ávila Camacho por el licenciado Lombardo Toledano en su carácter de presidente de la Confederación de Trabajadores de la América Latina: