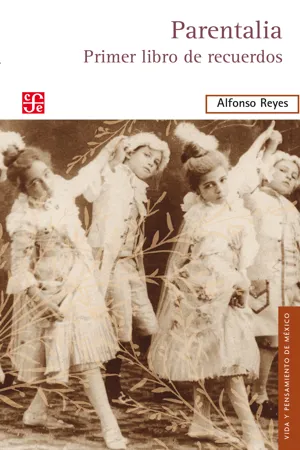
This is a test
- 136 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
A la memoria de mi madre: Muchas veces me pediste un libro de recuerdos; muchas veces intenté comenzarlo, pero la emoción me detenía. Hubo que esperar la obra del tiempo. Tú ya no leerás estas páginas. Tampoco aquellos amigos de la fervorosa juventud que han ido cayendo uno tras otro. Me aflige pensar que mis confesiones se entregan "a las multitudes desconocidas". Escribo para ti. Rehúyo cuanto puedo de los extremos de la pasión y la falsedad, aun cuando esta historia —como todas— parezca al pronto algo sollamada leyenda.
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a Parentalia de Alfonso Reyes en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Ensayos literarios. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
LiteraturaCategoría
Ensayos literariosIII. ENSEÑA DE OCCIDENTE
1. CHARLAS DE LA SIESTA
SOLÍA mi padre, a la siesta, tumbarse un rato a descansar sin dormir. Entonces, en orden disperso, me contaba lances de su juventud militar. A veces, yo mismo lo provocaba. Él había contraído en sus campañas —y lo fomentaban su actividad febril y las tremendas responsabilidades de su situación oficial y pública— no sé qué dolencia calificada de atonía digestiva, que se manifestaba en cólicos y otros trastornos. Él me aseguraba que, de mozo, comía como un tigre, peleando con los alimentos. Pero yo ya solamente lo vi sustentarse con té y naranjas, maicenas y otros insípidos engrudos. A veces, ni siquiera podía con el plato de cereales. Nos lo ofrecía a sus hijos. Mis hermanos bajaban la frente, se hacían invisibles yo no sé cómo. Y yo me prestaba, para darle gusto, a engullirlo todo, cerrando los ojos y aceptando pacientemente mi destino. Su extraordinario vigor físico, sus constantes deportes de armas y caballos, sus hercúleos ejercicios matinales, parecían realmente incompatibles con aquella alimentación ascética. Y aunque, cuando llegaba el caso, él se curaba con feroces prácticas pantagruélicas, enormes cantidades de agua de sal y cosas al tenor, yo había descubierto por mi cuenta que el hacerlo charlar y recordar sus pasadas campañas era un tratamiento infalible. A poco, saltaba de la cama en paños menores y empezaba a pasear por la alcoba, desplegando, ante mis ojos maravillados, verdaderos cuadros de guerra.
Yo bien hubiera querido —y mi ternura se atrevió a sugerírselo— verlo consagrado a escribir sus memorias cuando regresó de Europa, en vez de verlo intervenir a destiempo en los últimos acontecimientos que lo condujeron a un fin trágico. Pero era difícil que prevaleciera el deseo de un muchacho sin experiencia (para colmo, “picado de la araña” y que vivía siempre en las nubes) sobre las incitaciones de otras personas mayores, que después se han arrepentido al punto de negar su responsabilidad en aquella funesta ocasión, y sobre el peso de tantos deberes y tantos intereses nacionales coligados por la fatalidad. Mi brújula no se equivocaba, y tengo derecho a lamentarlo.
Los antiguos hablan mucho del Leteo, río infernal del olvido. Pero ¿y el torrente de la memoria? Quien se deja impregnar por sus aguas paradisíacas parece bañarse en sí mismo y sale siempre recuperado. Esta ablución purificadora debiera practicarse metódicamente como un ejercicio espiritual. Acaso la vida tenga por fin inmediato el crear un poso de recordaciones. La persona es una unidad algo movediza, y como el mismo “metro patrón”, necesita rectificarse periódicamente comparándose consigo misma. El cronómetro de la conciencia padece infinitesimales desvíos. No hay que dejar que se adicionen: un buen día suman ya una cantidad computable, y entonces es tarde para el remedio. A veces, olvidar es dulce, pero siempre es aventurado: al que olvida se lo llevan los pájaros. A veces, recordar es amargo, pero nunca inútil, salvo en los trances enfermizos de la idea fija.
Los especialistas realizan hoy curaciones casi increíbles con sólo obligar a sus pacientes a sacar hasta la luz meridiana de la inteligencia algún amasijo de dolores que el miedo había relegado en los fondos cenagosos del ser. No busca otra cosa la terapéutica onírica, o averiguación de los símbolos biológicos que el sueño refunde a su manera: tratamiento tan antiguo casi como el hombre. Siempre se le aplicó en los templos de Asclepio, y es muestra de la fragilidad humana el que se le haya abandonado durante siglos, entregándolo a las burdas supersticiones. Odiseo, antes de Freud, arranca violentamente a sus compañeros de la morbosa flor de loto, vicioso deleite, para amarrarlos otra vez en la nave de su vida habitual. El hilo de Ariadna participa en algo de la cadena, es cierto; pero gracias a él escapamos del Laberinto. Lo que sé es que mi padre solía restablecerse cuando yo le administraba la excitación del recuerdo. El mal del instante desaparecía como desdeñable accidente en el nivel general, en la curva estadística de su existencia. Ya se comprende que yo lo hacía por instinto, y di por casualidad con la solución del enigma. Pero hallar el sentido a la casualidad es el triunfo humano por excelencia. Y aun aquí, otra vez, es la memoria quien nos permite, al registrar estos resultados totales, la realización de triunfo semejante.
Hablando, hablando, mi padre volvía a ser quien era. Brotaba de él aquel magnetismo que todos sintieron en su presencia, y del que huían, con secreto aviso, sus malquerientes, como aquel que se prohibía las lecturas religiosas porque sospechaba que acabarían por convertirlo. Y así, las sencillas charlas de la siesta cumplían el doble prodigio de devolverme ileso a mi padre, y de poblar mi imaginación con perdurables estímulos. Todavía recurro a ellos, y cada vez me aficiono más a abrir el viejo arcón prestigioso, aromatizado de años. Allí, si vale decirlo, siento que me embriago de lucidez.
Por desgracia, nunca llevé cuenta y razón escritas de estas conversaciones. Hoy temo equivocarme y mezclar especies. Comienzan a faltarme los testimonios más cercanos. Sólo me queda una serie de escenas mal zurcidas, de alcance más bien privado, con cuya evocación en modo alguno pretendo rehacer la biografía de mi padre.
No siempre se hablaba de guerra. Los temas de las charlas eran variadísimos. Tratábamos de poesía y de historia, que eran las lecturas predilectas de mi padre. Algo he escrito ya sobre esto, y lo repito para completar su figura, que la opinión sólo ha conocido en otros aspectos muy distintos. La posteridad recogió los rasgos más ostensibles de aquella existencia al servicio del país. En él se celebra al guerrero de la Mojonera, Santiago Ixcuintla, Tamiapa, Villa de Unión; se admira al organizador del ejército; se respeta al administrador honrado y al gobernante de profunda visión; se discute al político del último instante. Pero en esa su justicia expletiva y ruda, la fama desconoce implacablemente la intimidad estudiosa de aquel amigo de las letras humanas que, en sus contados ocios, no desdeñaba el escribir, aparte de las monografías y los discursos publicados —tal su historia militar de México, tal su biografía de Díaz recién desenterrada—, páginas de mera literatura en prosa y en verso. Se informaba con inteligente curiosidad de los libros nuevos. Othón admitía gustoso que le corrigiera algún pasaje. Mi padre supo de las inquietudes poéticas de su tiempo, desde el Romanticismo al Modernismo, al punto que recitaba de coro El estudiante de Salamanca, El Diablo Mundo, y más tarde, la Salutación al optimista, y “Yo soy aquel…” Años después, Rubén Darío —cuyos ejemplares tengo anotados del puño y letra de mi padre, como lo he referido en Las burlas veras— lo llamó su amigo y, a su muerte, le consagró una página en La Nación de Buenos Aires, comparándolo con los capitanes romanos de Shakespeare. Siendo Reyes coronel de caballería, educaba a su regimiento con ciertas Conversaciones militares de sentido moral, y no sólo con ejercicios tácticos (Academias de táctica de caballería). Su Ensayo sobre el reclutamiento, que data de su mando en San Luis Potosí, será base de su futura comisión en Europa, quedó arrumbado en los archivos de la “Defensa”, y acaso haya inspirado las últimas leyes militares. Para aliviar la vida de cuartel, una vez que hubo desempeñado cierta comisión en el norte de la República, resumió en un volumen toda la Historia universal de César Cantú. La heroica antigüedad era su constante pasto espiritual, y el arte, una afición sólo interrumpida por los apremios del deber público. Ya he contado, en Junta de sombras, que un dibujo suyo me ayudó a entender la batalla de Maratón.
Yo no he hurtado mis aficiones. En mí, simplemente, habría de desarrollarse una de las posibilidades del ser paterno. Después de todo, América, como solía decir Rubén Darío, es tierra de poetas y generales. “Y algunos, que sólo quisiéramos ser poetas, acaso nos pasamos la vida tratando de traducir en impulso lírico lo que fue, por ejemplo, para nuestros padres, la emoción de una hermosa carga de caballería, a pecho descubierto y atacando sobre la metralla” (A. Reyes, carta a Cipriano Rivas Cherif, Madrid, mayo de 1921, recogida en Los dos caminos, 4ª serie de Simpatías y diferencias).
Para mi padre, yo era como el paje del violín (¡su violín de Ingres!), y él reservaba para mí todo el tesoro de su vida literaria secreta.* Abandonó, casi niño, el Liceo de Varones de Guadalajara para ingresar a las filas liberales y pelear contra la invasión extranjera. Cuando yo le preguntaba cómo y a qué hora había adquirido su cultura nada común,
—Sobre la cabeza de la silla —me contestaba—. Entre dos galopes. Entre uno y otro combate.
Siempre lo sentí poeta, poeta en la sensibilidad y en la acción; poeta en los versos que solía dedicarme, en las comedias que componíamos juntos durante las vacaciones por las sierras del norte; poeta en el despego con que siempre lo sacrificaba todo a una idea, poeta en su genial penetración del sentido de la vida, y en su instantánea adivinación de los hombres; poeta en el perfil quijotesco; poeta lanzado a la guerra como otro Martí, por exceso de corazón. Poeta, poeta a caballo.
2. COSAS PUERILES
MI PADRE charlaba, a la siesta. Aquella tarde fue la infancia. Llovía suave e incesantemente. Días grises y velados, incomunicados por el telón de un rumor monótono y discreto. Poco a poco, la mente parece adoptar otro clima, la sensibilidad se aguza o embota —no lo sabemos—; un tenue sonambulismo ilumina nuevas avenidas del paisaje interior: la fotografía al infrarrojo deja ver otros relieves ocultos que el rayo solar no nos entrega. Mi padre empezó a recordar esas insignificancias pueriles que de repente se nos acercan, reclaman su sitio y quieren ser evocadas.
El niño había oído vender por la calle un dulce que se llamaba “María-Gorda”. Debía de ser cosa suculenta. El nombre era prometedor. Pero una “María-Gorda” valía nada menos que un peso. Juntar un peso, con sus pequeños ahorros domingueros, no era fácil para un chiquillo de entonces. El peso verdaderamente valía entonces su peso en plata. ¡Aquel estupendo tejo mexicano que rodaba por todo el mundo, hasta los mercados de la India y la China! (En Saigón, lo encontró y lo cantó Farrère.) ¡Aquel peso grande y sabrosamente estorboso, de honrado espesor, que abultaba en el chaleco y confería vastas virtudes!
Pero con paciencia se junta el peso. ¡Oh desengaño! La golosina resultó abominable. No hubiera podido disolverla toda la saliva del mundo. Era una masa elástica que se amontonaba y se pegaba en la boca y no pasaba por el gaznate. El agrio y el azucarado parecían pelear sin ponerse nunca de acuerdo, si no era para hostigar paladar y lengua. Y el niño lloraba sin consuelo, hasta que la madre juzgó oportuno acercarse, sacudiendo como solía las grandes trenzas, a modo de fustas amenazadoras. ¡Adiós, “María-Gorda”, primera decepción de la infancia! ¡Cuántos engaños se habrán cometido en vuestro nombre, oh Marías Gordas! El cuadro disolvente se esfuma y deja lugar a otra imagen. Un día —esto sucedió años después—, el muchacho estuvo a punto de morir por una verdadera bobada. Vivía en el Liceo de Varones, o más bien allí dormía, un joven pasante en medicina a quien los chicos sólo veían salir por la mañana y regresar al caer la tarde. Cometía el pecado de no hablar con ellos, de ignorarlos. El jovencito está demasiado absorto en su conquista del mundo y no siempre tiene ojos para los niños. Era impopular, ni qué decirlo, entre la gente menuda. Rodeado de mimos paternales y de solícita atención por parte del maestro; festejado como un héroe cuando acierta a decir que Bucarest es capital de Rumania, que dos y dos son cuatro, o que una isla es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes; equilibrado, siquiera provisionalmente (pues “ya tendrá la vida para que se envenene”), en una figura egocéntrica del universo, el niño fácilmente se considera un objeto privilegiado de la creación y no puede perdonar un desaire.
Se tomó, pues, por voto unánime, la resolución de castigar a aquel señorito insolente, que entraba y salía con su libro bajo el brazo dándose aires de persona mayor, sin saludar a nadie, sin darle a éste una palmadita ni alisarle al otro la cabeza. Se discurrió una burla magnífica, y mi padre se ofreció a ejecutarla.
En plena noc...
Índice
- Portada
- I. PRIMERAS RAÍCES
- II. MILICIAS DEL ABUELO
- III. ENSEÑA DE OCCIDENTE
- APÉNDICES