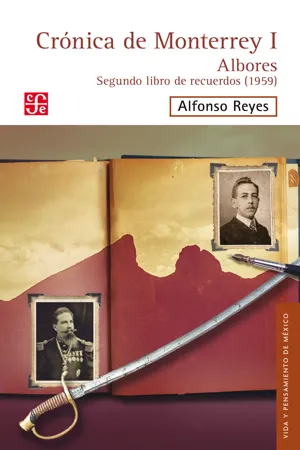
This is a test
- 98 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
Este segundo libro de recuerdos se inicia con una rememoración de lo que era la vida en Monterrey al nacimiento de Alfonso Reyes, los barrios principales y la organización incipiente de la ciudad, para luego adentrarse en la casa paterna, el huerto, los juegos y las diversiones infantiles. Todo se convierte, bajo la sombra providente del general Bernardo Reyes, en un lugar encantado.
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a Crónica de Monterrey de Alfonso Reyes en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literature y Literary Essays. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
LiteratureCategoría
Literary Essays1. NOCHE DE MAYO
MI PADRE llegó a Nuevo León en 1885 y ocupó provisionalmente el gobierno entre el 12 de octubre de ese año y el 3 de octubre de 1887. Desde el 28 de febrero de 1886 era jefe de la 3ª Zona Militar (Nuevo León y Coahuila). Poco después de mi nacimiento, el 24 de septiembre de 1889, se hizo cargo para mucho tiempo del gobierno político del estado.
Pero veamos cómo aconteció mi nacimiento. La familia vivía entonces frente a la plazuela de Bolívar, que hoy ha desaparecido por desgracia, dejando el sitio a un “refugio” triangular del tránsito.
El 17 de mayo de 1889, cerca de las nueve de la noche, la plazuela de Bolívar respiraba música a plenos pulmones. Era la mejor época del año. Toda la tarde se han arrullado las tórtolas. En las afueras de Monterrey pulula la caza menor y se oyen a lo largo del día los tiros de los cazadores. Plegadas las mesas de tijera, han callado ya sus pregones los “dulceros” ambulantes, aquellos pintorescos pregones a que me he referido ya en los Cartones de Madrid (“Voces de la calle”). Uno tras otro, andan de cuartel en cuartel los toques de retreta y de rancho. Y el de silencio echará a volar hacia las diez; tan temprano todavía que da a la vida del soldado una castidad conventual o casi una prematura quietud de gallinero.
Algo metida en sombra, bajo el magnetismo de las estrellas, acariciada de aire denso, abrigada de casas bajas, la plazuela es una diminuta delta, y los vecinos la llaman “la cuartilla de queso”. Como las regiomontanas suelen usar un largo “adioooós”, semejante al preludio de las urracas, en do-re-mi-fa-sol-la-si- y apoyándose sobre la “ó” del acento, cuentan que basta un solo adiós para dar la vuelta a todo el jardincillo y saludar de una vez a todas las amistades.
Los novios aún no habían tenido tiempo de acabar con sus recriminaciones y disculpas; aún no se dormían los viejos en los bancos; los vecinos apenas arrastraban la silla desde la acera de su casa hasta la plazuela; todavía los chicos, sueltos a media calle, se divertían con la borrachera de los moscones que caían bajo los faroles de petróleo, aturdidos y removiendo las patas; y los muchachos mayores —como aún no era hora de recogerse— emprendían la pelea de trompos frente a la puerta familiar… Cuando la música se suspende de pronto, dejando subir, in fraganti, el ruido animado de la charla y el sordo deslizar de los pies. Los maestros enfundan a toda prisa sus cobres y corre una voz supersticiosa: en casa del jefe de las armas —al frente de la plazuela— acaban de cerrar las ventanas como cuando viene tempestad. Nada: es Lucina, huésped inapreciable. Y el director de orquesta interrumpe, deferente, la serenata.
Son las nueve dadas. Yo entreabro los ojos y lanzo un chillido inolvidable.
La vida me ha sido desigual. Pero cierta irreductible felicidad interior y cierto coraje para continuar la jornada, que me han acompañado siempre, me hacen sospechar que mis paisanos —reunidos en la plaza, como en plebiscito, para darme la bienvenida— supieron juntar un instante su voluntad y hacerme el presente de un buen deseo.
Poco después, la plazuela estaba desierta. Parpadeaban los faroles poliédricos. Abiertas otra vez las ventanas, la luz salía a la calle —comadre que se asoma a contar noticias.
Adentro, ordenando pañales, la vida andaba de puntillas.
2. ONOMÁSTICA Y SANTORAL
EL 17 de mayo de 1889, día de san Pascual Bailón, la “colonia” española de Monterrey, que acá decimos (los ribereños del Plata prefieren decir “colectividad”), se reunía en una cena para celebrar los tres años de Alfonso XIII, y el general Reyes, entonces jefe de aquella zona militar, era uno de los convidados de honor. Llegó la noticia de mi nacimiento, y el general pidió licencia para retirarse y acudir al lado de su esposa.
—Con una condición, general —dijo el decano de la colonia, el banquero don Tomás Mendirichaga si no me engaño.
—¿Yes…?
—Que le ponga usted a su hijo el nombre de Alfonso, por haber nacido también, como el rey niño, el día de san Pascual Bailón.
De manera que no debe referírseme, como suele creerse, a Alfonso María Liguori o Ligorio, santo tardío nacido ya a fines del siglo XVII y que se festeja el 2 de agosto, sino al santo del 23 de enero, el insigne san Ildefonso o san Alfonso, pues las dos formas adoptó la palabra germánica al volcarse en lengua española; el eminente varón de la Iglesia, arzobispo de Toledo en el siglo VII, cuya catedral conserva su imagen en un relicario de plata; el santo que dejó un tratado sobre la virginidad de María, y de quien tomaban ya el bautizo los monarcas españoles desde el siglo VIII (empezando por Alfonso I el Católico, rey de Asturias y de León, yerno de Pelayo), cuando el de Ligorio, según la frase hecha, “no pensaba ni siquiera en nacer”. También vino a llamarse Colegio de San Ildefonso la fundación jesuítica que, en México y en 1583, juntó los antiguos Colegios para naturales de San Miguel y San Bernardo, donde más tarde había de alojarse la Escuela Nacional Preparatoria en que yo acabé el bachillerato, lo que ya parece predestinación. Por lo demás, de niño nunca me festejaron el santo, sino sólo el cumpleaños. De modo que san Pascual y san Ildefonso me entraron de la mano al mundo como dos alguaciles.
Honrando a san Pascual Bailón, mi patrono —que aun entre descreídos son de buena salud, o de buena literatura, estos ejercicios—, añadí al final de mi poema “Minuta” una oración o estampa popular que empieza con el estribillo de las cocineras —“Baile en mi fogón / san Pascual Bailón”—, acompañada de una breve nota explicativa; y en “Cuenta mal y acertarás: catástrofe del poeta” (Árbol de pólvora), volví sobre el tema con un puñado de juegos métricos.
Como casi todos suponen que mi onomástico es el 2 de agosto, e ignoran que lo es el 23 de enero, siguiendo el día de los monarcas españoles, tuve una vez la mala ocurrencia de enviar una rectificación a algunos amigos. Y uno de ellos, que estaba de buen humor, me contestó más o menos.
—Usted, recién electo director de la Academia Mexicana de la Lengua (1957), conviene que no incurra en estos errores y tome buena nota de que su onomástico cae ciertamente en el 2 de agosto.
Y me enviaba una hojita de un calendario cualquiera, donde constaba el Ligorio del 2 de agosto. Yo le contesté con “el más antiguo Galván”, suma autoridad de los mexicanos en estos achaques “desde hace años y felices días”, donde constaba mi san Alfonso o san Ildefonso del 23 de enero. Y sobre todo, le pregunté, ¿qué tendrá esto con la Academia de la Lengua? ¿Qué tal, entonces, si nombramos para director del próximo cuatrienio a cierto señor abogado de San Luis Potosí, muy famoso entre sus paisanos por saberse todo el santoral de memoria?
En cuanto al nombre mismo de Alfonso, las travesuras de la homonimia me han acompañado siempre. Algo he contado en artículos de los periódicos, y todavía me quedo con una colección de documentos en que aparecen tocayos míos de la más variada condición. El más antiguo es un humilde señor que firma un contrato el 13 de febrero de 1289.
En 1921 —y también parece predestinación— me encontré como representante de México en la corte de Alfonso XIII, lo que ocasionó —entre Alfonso Rey y Alfonso Reyes— singulares equívocos. En 1924, la fatalidad onomástica llegó al extremo, pues me vi en el caso de comunicar a otro diplomático mexicano, Alfonso de Rosenzweig Díaz, que yo, Alfonso Reyes, por ausentarme de España, dejaba nuestra Legación ante el gobierno de don Alfonso XIII en manos del Encargado de Negocios ad-int. Alfonso Herrera Salcedo.
Según la costumbre diplomática, adquirí entonces un retrato del monarca, un sencillo retrato de civil y en traje de calle, para llevármelo de recuerdo. El rey, que no ignoraba las chuscadas a que se había prestado la homonimia (¡llegaron a confundirme con él en una estación de Francia!), extremó su cortesía, y aunque las personas de sangre real no ponen dedicatorias, me devolvió el retrato con estas palabras: “A D. Alfonso Reyes, Alfonso Rey”. Simplificando los hechos, algunos pretenden que este monarca resultó después buen amigo de la República y prefirió cederle el paso.
3. LA CASA BOLÍVAR
NO HABÍA yo cumplido los doce meses, cuando mi gente se acomodó en la nueva “casa Degollado” (hoy, Hidalgo), la verdadera casa de mi niñez, que mi padre hizo construir a su manera. Después he podido comprobar que el patio y los arcos recuerdan, aunque en proporciones mayores, los de la casa de Guadalajara en que él nació. No conocí, pues, la “casa Bolívar” a que se refiere mi Proemio, mi casa natal, que ya no existe, propiedad de don Lorenzo González Treviño y su esposa doña Prudenciana Madero. Pero revolviendo papeles de la familia e interrogando a mis mayores, encuentro noticias que quiero asociar a este relato.
En Bolívar se iniciaron los hábitos de vida que en Degollado habían de desarrollarse y corregirse. Si no me engaño, la casa Bolívar era más bravía y menos cómoda que la casa Degollado: conservaba aún los resabios de campamento en tierra ajena. Allí, como el Cid cuando alza sus tiendas sobre Alcocer, mi padre tenía que cuidar “que de día nin de noch non les diessen arrebata”.
Rodolfo recordaba todavía su sobresalto, cuando vio al “Coyote de Marín” (distinguirlo de otro “Coyote” anterior, más feroz y famoso) que llegó un día a revientacinchas, tras recorrer una distancia inverosímil, preguntando anhelosamente por el general, para denunciar el escondite del malhechor Mauricio Cruz, su antiguo jefe, de quien lo habían dividido al fin los terribles desmanes de éste y el afán de merecer el indulto. Pero lo que no recuerda Rodolfo es que, antes todavía, Bernardo irrumpió una vez en el despacho de mi padre, montado en un carrizo y gritando “¡Yo soy el bandido Fulano de Tal!”, en los precisos momentos en que el dicho bandido había venido a conferenciar con mi padre y a ofrecerle su rendición a cambio de ciertas garantías para su mujer y sus hijos. A decir verdad, yo sé que todavía en Degollado se daban casos parecidos, y que una viejecita se presentó un día corriendo y temblando para avisar que en el callejón de la Azucarería estaba emboscado un hombre, con el fin de “venadear” a mi padre (según allá dicen), cuando éste pasara como todos los días conduciendo su “boguecito”.
Esta sensación de peligro corre como agua subterránea debajo de mis recuerdos infantiles. A veces, y ya a deshora, todavía quiere inquietarme. Es la parte que me tocó en esa veneración del misterio profesada, al parecer, por todos los hombres de mi país. Por mucho tiempo ha habido una hora oscura en mi corazón, una hora oscura en mi soledad: cuando se levantaban, del seno de todos mis dolores, las imágenes de mis angustias y alarmas. Yo sentía que, bajo las apariencias del bienestar, se estaba fraguando una tremenda emboscada. Y yo, que me sabía nacido para el sosiego de las Musas, padecía extrañas desazones. Pero estas sombras no corresponden al amanecer infantil y las borraremos por ahora.
Sucedió, pues, que en 1885 llegó mi padre a ordenar las cosas del norte, tarea que le ocupó unos tres años. Pero tras un año de brega pudo ya traer consigo a la familia. Aún olía a pólvora el aire, y todavía los asistentes de mi padre contaban a mis hermanos: “De aquella ventana le hicieron fuego. De más allá salieron los que lo atacaron. No te juntes con ese muchacho, porque has de saber que, en su casa, cuando llegamos…”
Por ventura en la ligereza pueril hay más sabiduría que en el rencor de los adultos, y más de una vez la amistad de los niños vino a apaciguar añejas rencillas entre “Montescos” y “Capuletos” y a poner término feliz a las vendettas: el caso, por ejemplo, de Nacho Galindo y de mi hermano Rodolfo.
Más patético es aún el caso de los dos hermanos García Calderón, hijos de un resuelto adversario de mi padre, que tal vez llegó a disparar sus armas contra éste, cuando acababa de instalarse en la casa Bolívar y todavía no se apaciguaba el encono. Muchachos de clase modesta, por eso y por la prohibición paterna apenas se atrevían a juntarse con la partida de mis hermanos. Pero, como a todos los niños de la vecindad, los ganó la admiración creciente para el joven guerrero, su prestigio, su encanto, su destreza en el manejo de armas y caballos; y puede decirse que, por el corral del fondo de la casa, entraron a su destino, y los dos habían de morir por mi padre aunque en distintas ocasiones.
Cuando la familia llegó, hacía meses que mi padre acampaba ya en la casa Bolívar. El barrio era centro de una numerosa y distinguida familia, crema social de Monterrey, enlazada con las fuerzas políticas que mi padre fue precisamente llamado a contrarrestar. Parece que él hubiera elegido el sitio de propósito, no para ofender o incomodar con su presencia a los que aún no eran sus amigos, sino para, poco a poco —según lo hizo— convertirlos en verdaderos amigos, conf...
Índice
- Portada
- Proemio
- 1. Noche de mayo
- 2. Onomástico y santoral
- 3. La casa Bolívar
- 4. La casa Degollado
- 5. Paula Jaramillo
- 6. Los hermanos
- 7. La familia Guerrero
- 8. Zúñiga
- 9. El cocinero de mi niñez
- 10. La abominable Carmen
- 11. Delirios y pesadillas
- 12. La vuelta de Coahuila
- 13. Bautizo de invierno
- 14. El Napoleón de los niños
- 14 bis. La mascarilla de Napoleón
- 15. El equilibrio efímero
- 16. Aire y tierra en las montañas del norte
- 17. El pequeño vigía y su alma
- 18/19. Servidores
- 20. El salto mortal
- 21. El Circo Orrin
- 22. Diversiones al aire libre
- 23. Diversiones bajo techado
- 24. Entre la leyenda y la historia
- APÉNDICES