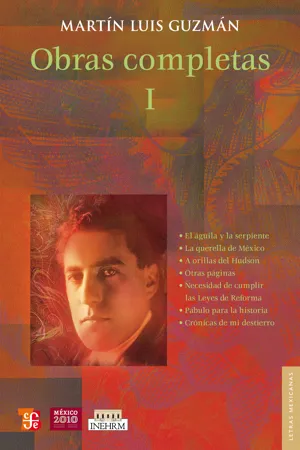
This is a test
- 947 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Disponible hasta el 11 Nov |Más información
Obras completas, I
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
En la historia de la narrativa nacional y la conformación de México en el siglo XX, Martín Luis Guzmán es una figura emblemática. Crítico, narrador, filósofo y retratista, su obra presentó tanto a las figuras de la Revolución mexicana como diversas situaciones políticas, culturales y sociales. En este primer volumen de sus Obras completas están incluidos los textos: El águila y la serpiente, La querella de México, A orillas del Hudson, Otras páginas, Necesidad de cumplir las Leyes de Reforma, Pábulo para la historia y Crónicas de mi destierro.
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a Obras completas, I de Martín Luis Guzmán en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Littérature y Fiction historique. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
LittératureCategoría
Fiction historiqueEL ÁGUILA Y LA SERPIENTE
PRIMERA PARTE
Esperanzas revolucionarias
Esperanzas revolucionarias
LIBRO PRIMERO
Hacia la Revolución
I. LA BELLA ESPÍA
Al apearme del tren en Veracruz recordé que la casa de Isidro Fabela —o más exactamente: la casa de sus padres— había sido ya momentáneo refugio de revolucionarios que pasaban por el puerto en fuga hacia los campos de batalla del Norte. Aquéllos eran luchadores experimentados; combatientes, hechos en la revolución maderista, cuyo ejemplo podían y aun debían seguir los rebeldes primerizos. Quise, pues, acogerme yo también a la casa que tan bondadosamente se me brindaba, y me oculté en ella, durante todo el día, rodeado de una hospitalidad solícita y amable.
Cuando cerró bien la noche salí de mi escondite para dirigirme a los muelles. Me embargaba una sola preocupación: ¿me admitirían en el buque tan a deshoras? Caminaba aprisa, no obstante mis dos maletas, las cuales, a la vez que con su peso me abrumaban, parecían aligerarlo todo con su contacto. Porque llevarlas en ese momento era, no sé por qué, como tener asida entre las manos la realización del viaje que esperaba emprender al otro día.
En las calles próximas a la Aduana me envolvió el olor de fardos, de cajas, de mercancías recién desembarcadas: lo aspiré con deleite. Más lejos, el espacio precursor de los malecones me trajo la atmósfera del mar: se vislumbraban en el fondo vagas formas de navíos, perforadas algunas por puntos luminosos; corrían hacia mí brillos de agua; descansaban, abiertas de brazos, las grandes máquinas del trajín porteño.
¡Cómo se aceleró entonces con mis recuerdos el pulso de mi emoción! Por aquellos sitios, fuente de mis supremas fantasías de la infancia, me deslizaba hoy, al amparo de la noche, en busca de un barco y de lo desconocido.
Llevaba en mi cartera cincuenta dólares; en el alma, una indignación profunda contra Victoriano Huerta.
El capitán del Morro Castle no se sorprendió cuando le dije que me urgía embarcarme en el acto, pese a los reglamentos y la costumbre. La historia de que yo era revolucionario constitucionalista, y que corría grave peligro de que me aprehendiesen las autoridades veracruzanas, hizo mella en su alma de marino viejo. Por breves segundos clavó en mí su mirada franca, clara, azul. Luego, como para reflexionar más hondamente, contempló la pipa que tenía en una de las manos; y por último, mirándome otra vez, me dijo con voz grave y simpática, con voz que daba suavidad al peculiar acento de los marinos de la Nueva Inglaterra.
—Por supuesto que se queda usted a bordo, pero con una condición: que no saldrá de su camarote mientras no suene la hora en que han de embarcarse mañana los pasajeros. De lo contrario, podríamos tener dificultades.
Fuimos en seguida a la oficina del sobrecargo para legalizar, de alguna manera, mi presencia en el buque. Allí enseñé mi billete y el permiso del cónsul y llené otros dos o tres requisitos, a cual más insignificante.
—Voy a acompañarlo a usted hasta su camarote —dijo el capitán, así que me dispuse a seguir al camarero que había cogido mis maletas y avanzaba para mostrarme el camino.
Y en efecto, tomándome de un brazo, me llevó, inquisitivo y locuaz, por pasillos y escaleras. Ya en la puerta del camarote, me tendió la mano con aire de despedirse, pero prolongó aún su charla unos instantes. Quiso conocer mi opinión sobre la muerte de Madero; me habló, sin mencionar nombres, de un grupo de revolucionarios que habían ido en su barco, en el viaje anterior, hasta La Habana. Total: que al separarnos nos tratábamos como viejos amigos. Tras de darme una palmadita en el hombro, se despidió así: —Good night, old chap.
Minutos después, mientras me acomodaba yo en la litera, hice rápidas consideraciones optimistas. “No es poca fortuna —me decía— que los yanquis, salvo excepciones raras, sean gente a quien se puede hablar con franqueza. ¡Qué admirable país el suyo si la nación fuera como los individuos!”
Los pasajeros empezaron a subir al barco a eso de la una de la tarde; a las cinco el Morro Castle rebosaba de gente, y a las seis, hora en que salimos del puerto, no podía darse un paso sobre cubierta ni se encontraba sitio libre en parte alguna.
Apenas pasada la bocana y cogido el rumbo, los más sentimentales de los viajeros —¿quién en tales casos no lo es?— nos apiñamos hacia la parte de popa para ver desvanecerse a lo lejos el panorama veracruzano. El paisaje era crepuscular, misterioso. Casi a ras de agua, las hileras de luces del puerto se confundían con las señales de la bahía, blancas y rojas; volteaba encima el aspa luminosa del faro. Y todo, nubes sanguinolentas del nacer de la noche, fajas sombrías de la costa, iba hundiéndose en el ocaso como si estuviera fijo en un mismo plano del cielo… El que dejábamos era un horizonte sobre el cual pasaba, sin tregua, el caer de los astros.
Los pasajeros del Morro Castle, aunque muchos en número, no sumaban en conjunto grandes atractivos. Pertenecían en lo general a ese tipo gris, medio descastado, medio cosmopolita, que infesta con sus modales seguros y su fácil estupidez los barcos de todos los mares de la Tierra. A primera vista no descubrí más que unas cuantas personas interesantes: un grupo de cuatro hombres —los cuatro mexicanos, ninguno muy bien vestido y todos, a juzgar por ciertas frases que atrapé al vuelo, bastante mal hablados—; una norteamericana hermosísima —rubia, seductora, de aspecto equívoco, de edad incierta—, y un yanqui como de treinta años —fuerte, risueño, sencillo y enérgico— que luego resultó ser mi compañero de camarote. Cierto que esta impresión, por lo rápida y superficial, debía considerarse incompleta o engañosa: la muchedumbre de viajeros que llenaba el salón no se prestaba, en aquellas primeras horas, a trabar conocimiento con nadie; en la cubierta todo lo envolvía una penumbra que si era grata para el reposo y la meditación, era también perfectamente aisladora.
Al otro día inauguré mis labores de a bordo poniendo cerco al grupo de los cuatro mexicanos. Pronto descubrí que eran revolucionarios constitucionalistas. Uno, a quien los otros guardaban muchas consideraciones, si bien le hablaban siempre en tono algo regocijado, era doctor y se llamaba Dussart. Su cuerpo pequeño contribuía a hacer agradable el contraste entre sus canas y su porte juvenil: era inquieto, ágil, ruidoso. Parecía el menos viejo de todos ellos, no obstante que en el resto del grupo sólo había un anciano: el rico de la partida, el que, al parecer, financiaba el viaje. Los otros dos eran jóvenes: uno moreno, rizoso, fornido y conversador, y el último —pariente del rico, o relacionado con él de alguna manera— el más joven de todos y de carácter discreto y dócil.
Un incidente cualquiera fue pretexto para que cruzáramos las primeras palabras. Luego, enterados ellos de mis ideas políticas y mis propósitos, la intimidad se estableció como por magia. A coro nos desahogamos contra Victoriano Huerta; a coro dijimos bien de la memoria de don Francisco I. Madero y ponderamos las hazañas de Cabral y Bracamontes, con lo cual lo mejor de la mañana se nos fue en disquisiciones políticas y en construir castillos de naipes en torno de la personalidad de Venustiano Carranza, de cuyo temple hacíamos la garantía del éxito revolucionario.
No tardó el doctor Dussart en entablar, aquel mismo día, relaciones amistosas con un sinnúmero de pasajeros, en lo que su presteza comunicativa no hallaba obstáculos. La hermosa norteamericana; a quien se acercó muy principalmente, fue una de las personas que primero lo escucharon, y, por lo visto, ella mostró tanta complacencia, que a las dos horas del primer contacto el doctor Dussart ya la traía inquieta con su excesiva galantería mexicana y la trataba con familiaridad que a nosotros nos dejaba pasmados. Lo más notable del suceso era que ni la hermosa yanqui sabía jota de español —así al menos lo suponíamos entonces— ni el doctor hablaba en inglés más allá de cuatro palabras.
—¿Cómo se las arregla usted, doctor —le preguntábamos—, para entenderse con esa señora?
—Muy fácilmente. El único idioma internacional (¡qué esperanto ni qué volapuk!) es el del gesto, que nunca falla.
—Así y todo —le argüíamos—, el hecho es raro, pues, según parece, se trata de una señora decente.
—¡Qué duda cabe de que es decente! De no serlo, me guardaría muy bien de acercármele.
Por la tarde de ese primer día de nuestro viaje el doctor Dussart nos inició en el trato de su nueva amiga. No había cesado de ponderarnos las relaciones valiosas que, sin duda, debía de tener ella en los Estados Unidos, así como lo útil que podría sernos para los fines de “la causa”. Necesitábamos —decía— hacerle la corte; estábamos obligados a conquistarla y como lo dominaba el impulso de la acción pronta y eficaz —una especie de demonio ejecutivo— concertó las cosas de tal manera con el deck-steward que, sin saberse cómo, se juntaron nuestras sillas de cubierta con la de la bella señora. A partir de esa tarde el corro que formábamos alrededor de ella figuró entre lo más folklórico y característico del viaje. Cuando no la rodeábamos todos, uno al menos la acompañaba.
El doctor Dussart, sin embargo, siguió disfrutando de los privilegios de la verdadera intimidad. Él era el compañero asiduo; él, el predilecto; él, el indispensable. La noche del segundo día conversó con ella —en movidísima plática realizada con gestos, risas y exclamaciones— hasta muy cerca de las once. Nosotros, entre tanto, jugábamos al ajedrez en el fumador.
El tercer día de viaje se nos presentó cargado de novedades. Cuando los pasajeros despertaron, el barco estaba anclado frente a Progreso. Yo, ansioso de conocer, siquiera a distancia, la tierra yucateca (tierra de mis mayores), anduve sobre cubierta desde antes del alba. ¡Qué acontecimiento tan sencillo, y al propio tiempo tan cuajado de evocaciones y misterio, el lento dibujarse de la baja costa de Yucatán en el horizonte de nácar de un amanecer de mayo! Resbalan sobre el agua extraños fulgores, como de eclipse de sol; el cielo se agrieta y deja ver, entre tiras de nubes, brillantes estrías que anuncian el torrente de luz. Y abajo y a lo lejos, sobresaliendo apenas de la línea del agua, va surgiendo el levísimo perfil de una tierra verde y vaporosa, aparecen los tonos lejanos de una vegetación tropical, aquí rala y semejante a una crestería.
Como íbamos a pasar muchas horas inmóviles ante el puerto mientras las bodegas del barco se llenaban de henequén, la espera introdujo cambios en la vida de a bordo. Los deportistas se instalaron en la popa y, ya muy avanzada la mañana, organizaron una partida de pesca de tiburones. Los feroces animales pululaban a ambos lados del buque. A veces se les veía a flor de agua tajando las olas con su espina siniestra, y a veces los rayos candentes del sol del Golfo, al iluminar el seno del mar, los mostraban en toda su negrura, espejeante contra los tonos verdes de las masas líquidas.
Cerca de quienes dirigían las maniobras de los pescadores nos encontramos reunidos, en cierto momento, muchos pasajeros: entre otros, el doctor Dussart, la hermosa norteamericana, el yanqui de mi camarote y yo. El doctor pugnaba por contar a la norteamericana, parte a señas, parte en español. Y parte en muy extraños vocablos ingleses, la vida y costumbres de los tiburones. Para ilustrar sus teorías le relataba anécdotas como la del fabuloso negro veracruzano, que dormía en el rompeolas, la cuerda del anzuelo atada a la cintura, en espera de que el tiburón mordiese; una de tantas noches el negro desapareció, y dos días después las dos mitades de su cuerpo surgieron en la playa traídas por las olas. Pero todo esto lo pintaba el doctor con trazos tan pintorescos y expresivos, que fueron apagándose a su alrededor las otras conversaciones y todos se pusieron a escuchar.
Cuando le tocó el turno a la historia del otro negro, el que en busca de los tiburones se echaba al agua con la faca entre los dientes, tomé por el brazo a mi compañero de camarote y, apartándolo del grupo y dirigiendo la vista hacia la bella norteamericana, le pregunté:
—¿Usted conoce a aquella señora?
—No —me respondió—. Sólo una cosa sé de ella, y eso por casualidad. En Veracruz, horas antes de embarcarnos, almorzó en el Hotel de Diligencias cerca de la mesa que ocupaba yo con varios amigos. Nos interesó su aspecto, la hicimos tema de nuestra charla y alguien la declaró agente de policía…
—¿De la policía de México? —interrumpí.
—Eso lo ignoro. No se me ocurrió preguntar si de la policía de México o de alguna otra.
Tamaña noticia no me hizo a mí ninguna gracia, y aun me sentí tentado de prevenir inmediatamente a mis amigos revolucionarios. Pero en seguida, temeroso de una indiscreción, opté por limitarme a recomendar sigilo en términos generales.
Horas después un incidente imprevisto me forzó a variar de conducta. Poco antes que el Morro Castle zarpara de Progreso, el doctor Dussart recibió un mensaje misterioso. Se lo entregó un individuo que había venido en el remolcador de los lanchones del henequén y que, después de estar a bordo unos cuantos minutos, regresó a tierra. Cuando el mensajero se hubo ido, el doctor nos reunió en el fumador para enterarnos de lo que sucedía.
—Acabo de recibir aviso cierto —nos dijo— de que viene en el barco, espiándonos, un agente de policía. Es indispensable estar en guardia, pues pueden pasar dos cosas: o que traten de entorpecer nuestro desembarco en Nueva York, o que nos impidan después, con enredos, cruzar la frontera de Sonora.
Tras esto se produjo una lluvia encontrada de hipótesis sobre el probable espía, así como sobre las consecuencias, próximas y remotas, del espionaje. Acerca del primer punto eran tantas las suposiciones, y algunas de ellas tan descabelladas, que me creí en el deber de revelar lo que me habían contado.
—Lo grave del caso está —dije— en que, si resulta cierto algo que oí esta mañana, el espía acaso no sea otro que la hermosísima amiga del doctor y bella conocida nuestra: la norteamericana de quien no nos separamos desde el principio del viaje.
—¡Cómo!
—¡Imposible!
—Como ustedes lo oyen…
—¡Eso es absurdo!
—Lo que ustedes gusten —añadí—. Ni lo aseguro ni lo niego por mí mismo. Refiero lo que me contaron.
—¿Por quién lo sabe usted?
Pero aquí nuestro conciliábulo hubo de suspenderse. Legiones de pasajeros estaban entrando en el fumador y algunos vinieron a sentarse junto a nosotros: era imprudente hablar.
Había anochecido. Ahora navegábamos rumbo a La Habana, y de la costa yucateca no se percibía ya sino el parpadeo de un faro.
II. UN COMPLOT EN EL MAR
Cuando volvimos a quedar solos, ninguno de mis cuatro compañeros insistió en la incredulidad que al principio merecieran mis palabras. Más de una hora había estado muda nuestra conversación, y durante ese tiempo, mientras se relataban en nuestro entorno impresiones de la estancia frente a Progreso, o se hacían proyectos para la próxima escala en La Habana, habíamos meditado. De la cavilación, mis amigos sacaron buenos frutos: la noticia tenida poco antes por irremediablemente absurda, les parecía ahora posible y aun probable.
Dijo el doctor, reanudando el tema:
—¡Buena la hemos hecho! Pero ¿cómo diablos iba uno a imaginarse que resultara espía de Victoriano Huerta una yanqui tan guapa y tan señora?
Y a partir de aquí las reflexiones fluyeron unánimes y congruentes. Porque considerando agente secreto a la hermosísima norteamericana, pronto se comprendían muchos detalles hasta entonces sobradamente extraños: se justificaba de un golpe la súbita afición que la extranjera había concebido por nosotros; se entendía también —por lo menos en parte— la actitud, complaciente en extremo, con que ella disfrutaba de la asidua compañía del doctor (compañía a todas luces pura y bien intencionada, pero, de cualquier modo, expuesta a interpretaciones maliciosas). La más terminante confirmación de nuestras sospechas la descubríamos en este hecho inequívoco: en sólo tres días —los transcurridos desde la salida de Veracruz— nuestra amistad con la norteamericana, gracias a que ella ponía de su parte cuanto era necesario, había realizado progresos inauditos tratándose de una dama respetable, así lo fuese sólo en apariencia.
—¡Qué se me figura —exclamó uno de los compañeros del doctor— que la tal señora nos engaña aun en lo de no saber castellano! Así se comprende que al doctor le entienda hasta los visajes.
El doctor, por supuesto, pronunció la última palabra. Poseído de la vehemencia juvenil que tan graciosamente contrastaba con sus años, concluyó que lo importante, lo esencial, lo único, consistía en fraguar un plan y aplicarlo sin vacilaciones.
—Cada uno de nosotros cinco —dijo— debe urdir separadamente algo. Luego confrontaremos todos los proyectos y concluiremos de allí lo que más convenga. Por cuanto a mí hace, ahora mismo me pongo a pensar. Al reunirnos otra vez esta noche, les expondré mis ideas. Espero que me otorguen su confianza.
La cosa, en realidad, no merecía la importancia que le dábamos. Pero el doctor Dussart, espíritu inquieto en exceso y revolucionario harto entusiasta, s...
Índice
- Portada
- Índice
- Prólogo. Reflexiones desde el exilio: La querella de México y A orillas del Hudson, por Carlos Betancourt Cid
- EL ÁGUILA Y LA SERPIENTE
- LA QUERELLA DE MÉXICO. A ORILLAS DEL HUDSON. OTRAS PÁGINAS
- NECESIDAD DE CUMPLIR LAS LEYES DE REFORMA
- PÁBULO PARA LA HISTORIA
- CRÓNICAS DE MI DESTIERRO