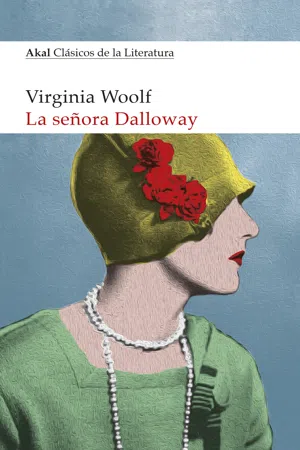![]()
La señora Dalloway dijo que ella misma compraría las flores.
Porque a Lucy le esperaba mucho trabajo. Había que desmontar las puertas; venían los empleados de Rumpelmayer. Y luego, ¡qué mañana!, pensó Clarissa Dalloway, tan fresca como para regalarla a los niños en una playa.
¡Qué placer! ¡Qué zambullida! Porque eso le había parecido siempre cuando, con un ligero chirrido de los goznes, que aún podía oír ahora, abría de golpe las puertas de cristal en Bourton y se zambullía en el aire libre. Qué limpio, qué tranquilo era allí el aire por la mañana temprano, más apacible que este, desde luego, como el aleteo de una ola, como el beso de una ola, frío y penetrante, y sin embargo (para la muchacha de dieciocho años que era ella entonces) también solemne, porque, allí, de pie ante la puerta abierta, sentía que algo horrible estaba a punto de ocurrir, mientras miraba las flores, los árboles con el humo serpenteante que se desprendía de sus ramas y los grajos revoloteando, y ella allí de pie, mirando, hasta que Peter Walsh dijo: «¿Meditando entre las verduras?». ¿Fue eso lo que dijo? «Yo prefiero la gente a las coliflores», ¿fue eso? Debió de decirlo una mañana a la hora del desayuno, cuando ella había salido a la terraza. Uno de estos días Peter volvería de la India, en junio o julio, no recordaba en qué mes porque sus cartas eran terriblemente aburridas; lo que uno recordaba de él eran sus palabras, sus ojos, su navaja, su sonrisa, su malhumor y, cuando millones de cosas habían desaparecido totalmente –¡qué extraño!–, unas cuantas frases como esa acerca de las coles.
Se irguió en el bordillo de la acera, un poco rígida, esperando a que pasara la camioneta de Durtnall. Una mujer encantadora, pensó Scrope Purvis (que la conocía en la medida en que uno puede conocer a sus vecinos en Westminster), con cierto aire de pájaro, de arrendajo verde azulado, ligera, vivaz, a pesar de haber cumplido los cincuenta y de haber encanecido mucho desde su enfermedad. Allí permaneció ella posada, sin verle, esperando a cruzar, muy derecha.
Porque cuando se ha vivido en Westminster –¿cuántos años? más de veinte– uno siente incluso en medio del tráfico, o al despertarse por la noche –de eso Clarissa no tenía la menor duda– una quietud o solemnidad especial, una pausa indescriptible, una expectación (pero eso podría deberse a su corazón, afectado, decían, por la gripe) antes de que el Big Ben diera las campanadas. ¡Ahí estaba! Ya sonaba. Primero un aviso musical; después la hora, irrevocable. Los círculos de plomo se disolvían en el aire. ¡Qué necios somos!, pensó mientras cruzaba Victoria Street. Solo Dios sabe por qué amamos tanto la vida, por qué la experimentamos así, inventándola, construyéndola a nuestro alrededor, destruyéndola, recreándola a cada instante, pero lo cierto era que hasta el ser más miserable, los desgraciados más desesperanzados sentados en los escalones de las puertas (destruidos por el alcohol) hacen lo mismo; nada podía lograr respecto a ellos ninguna decisión del Parlamento, de eso estaba segura, por esa precisa razón: porque amaban la vida. En los ojos de la gente, en su andar elástico, o pesado, o fatigado, en los gritos y en el alboroto, en los carruajes, en los automóviles, en los autobuses, en las camionetas, en los hombres-anuncio que se arrastraban balanceándose, en las bandas de música, en los organillos, en el regocijo y en el tintineo, y en el extraño canto de un aeroplano allá en lo alto, estaba lo que ella amaba: la vida, Londres, ese momento de junio.
Porque era mediados de junio. La guerra había acabado, excepto para algunas personas como la señora Foxcroft, que anoche, en la embajada, se había mostrado desolada porque habían matado a ese muchacho tan agradable y ahora la antigua mansión familiar la heredaría un primo; o como lady Bexborough que había inaugurado un mercadillo benéfico, decían, con un telegrama en la mano: John, su favorito, había muerto. Pero la guerra había terminado; gracias a Dios, había terminado. Era junio. El rey y la reina estaban en palacio. Y en todas partes, aunque aún era pronto, flotaba en el ambiente una agitación, un percutir de caballos al galope, un golpeteo de bates de cricket; ahí estaban Lord’s, Ascot, Ranelagh y todos esos lugares envueltos en la suave red del aire azulado de la mañana que, según fuese trascurriendo el día, desaparecería liberándolos, dejando sobre el césped caballos briosos cuyas patas delanteras, nada más tocar el suelo, volvían a saltar, ahí estaban los jóvenes bulliciosos y muchachas risueñas vestidas con muselinas transparentes que, después de bailar toda la noche, sacaban a pasear sus absurdos perros de lanas, e incluso ahora, a esta hora tan temprana, unas discretas matronas que corrían en sus automóviles a cumplir algún misterioso cometido mientras los comerciantes colocaban nerviosamente en sus escaparates, manoseándolos, sus estrás y sus diamantes, sus encantadores broches antiguos de color verde agua con engastes del siglo xviii, con el fin de tentar a los americanos (pero había que economizar y no comprar nada precipitadamente para Elizabeth). Y ella, que amaba todo aquello con una pasión absurda e incondicional, y que formaba parte de ello porque sus antepasados habían sido cortesanos en tiempos de los distintos reyes llamados Jorge, también ella, esa misma noche, iba a contribuir al brillo y al esplendor; iba a dar una fiesta. Pero qué extraños resultaban, al entrar en el parque, el silencio, la neblina, el zumbido, los patos que nadaban felices muy despacio, los pelícanos que caminaban balanceándose. ¿Y quién era aquel que venía hacia ella mientras su figura se recortaba, tan apropiadamente, contra los edificios del gobierno, llevando un maletín con el sello del escudo real? ¿Quién podía ser sino Hugh Whitbread, su viejo amigo Hugh, el admirable Hugh?
—¡Buenos días, Clarissa! –dijo este, de forma algo exagerada teniendo en cuenta que se conocían desde niños–. ¿Adónde vas?
—Me encanta pasear por Londres –dijo la señora Dalloway–. Realmente es mejor que pasear por el campo.
Los Whitbread acababan de llegar para –lamentablemente– consultar a varios médicos. Había quienes venían a ver pinturas, o para ir a la ópera, o para presentar a sus hijas; ellos venían «para ver médicos». En innumerables ocasiones Clarissa había ido a ver a Evelyn Whitbread a una casa de reposo. ¿Estaba enferma de nuevo? Evelyn se encontraba muy decaída, dijo Hugh, dando a entender con una especie de mohín, o con un esponjamiento de su muy bien cubierto, varonil, extremadamente apuesto y perfectamente ataviado cuerpo (siempre iba casi demasiado elegante, pero al parecer estaba obligado a ello dado el modesto cargo que ocupaba en la corte), que su esposa padecía alguna dolencia interna, nada grave, algo que Clarissa Dalloway, como vieja amiga que era, entendería sin necesidad de tener que especificar más. Claro, por supuesto que lo entendía. ¡Qué contrariedad! Se sintió muy solidaria y, al mismo tiempo, extrañamente consciente de su sombrero. Impropio para esa hora de la mañana, ¿no era eso? Porque Hugh hacía que se sintiera –mientras continuaba hablando apresuradamente, levantando su sombrero de forma algo exagerada mientras le aseguraba que podría pasar por una muchacha de dieciocho años y que por supuesto acudiría a su fiesta esa noche, porque Evelyn insistía en ello, aunque quizá llegara un poco tarde después de la fiesta en palacio, a la que tenía que llevar a uno de los hijos de Jim–, Hugh siempre conseguía que se sintiera un poco empequeñecida a su lado, como una colegiala, aunque le tenía afecto, en parte porque le conocía de toda la vida y en parte también porque pensaba que, a su manera, era un buen hombre, aunque a Richard le atacaba los nervios y Peter Walsh nunca le había perdonado que le tuviera aprecio.
Podía recordar escena tras escena en Bourton con Peter furioso. Hugh no era comparable a él, por supuesto, en ningún aspecto, pero tampoco era un perfecto imbécil como Peter imaginaba: no era un simple cabeza hueca. Cuando su anciana madre quería que renunciara a ir de caza o que la llevara a Bath, él lo hacía sin rechistar; no era egoísta en absoluto, y en cuanto a decir, como hacía Peter, que no tenía corazón, ni cerebro, que solo tenía los modales y la educación de un caballero inglés, eso era solo producto de la peor cara que podía llegar a mostrar su querido Peter, que podía ser insoportable, podía ser imposible, pero también adorable para pasear con él en una mañana como esta.
(Junio había hecho brotar hasta la última hoja de los árboles. Las madres de Pimlico amamantaban a sus pequeños. Los mensajes pasaban de la flota al Almirantazgo. Arlington y Piccadilly parecían encender el aire en el parque y alzar sus hojas calientes, brillantes, en oleadas de esa divina vitalidad que tanto amaba Clarissa. Bailar, montar a caballo, cuánto le habían gustado todas esas cosas.)
Porque aunque ella y Peter pudieran pasar separados cientos de años y ella nunca le hubiera escrito una carta y las suyas fueran tan secas, de pronto, en cualquier momento, se le ocurría pensar: si estuviera ahora conmigo, ¿qué diría? En ocasiones, algo que veía la llevaba a recordarle con toda calma, sin la antigua amargura, lo que quizá era una recompensa por haber querido, que esas personas queridas volvían a tu memoria en pleno parque de St. James en medio de una mañana magnífica, porque así era. Aunque Peter –por muy hermosos que fueran el día, y los árboles y el césped y aquella niña vestida de rosa– nunca veía nada. Si ella le decía que lo hiciera, él se ponía las gafas y miraba. Pero era la situación del mundo lo que a él le interesaba; Wagner, la poesía de Pope, el carácter de las personas, eso siempre, y los defectos de ella. ¡Cómo la reprendía! ¡Cómo discutían! Se casaría con un primer ministro y se erguiría en pie junto a él en lo alto de una escalera; decía que era la perfecta anfitriona (y ella había llorado después recordando aquellas palabras en su dormitorio), que tenía todas las cualidades necesarias para ser la perfecta anfitriona, le decía.
Así que aún ahora se descubría debatiendo en el parque de St. James y afirmando que había tenido razón –sin la menor duda– al no casarse con él. Porque en el matrimonio debe haber algo de libertad, algo de independencia entre las dos personas que viven día tras día en la misma casa; Richard se la concedía, y ella a él también. (¿Dónde estaba Richard esa mañana, por ejemplo? Participando en algún comité; ella nunca preguntaba.) Pero con Peter todo tenía que ser compartido, todo tenía que ser analizado. Eso era insoportable, y cuando tuvo lugar aquella escena del jardín, junto a la fuente, ella tuvo que romper con él o, de otro modo, los dos hubiesen acabado destrozados, destruidos, no le cabía la menor duda, aunque luego había llevado ese dolor y esa angustia clavados como una flecha en el corazón; y después, el horror de aquel momento en que alguien le había dicho en un concierto que Peter se había casado con una mujer a la que había conocido en el barco camino de la India. ¡Nunca olvidaría todo aquello! Fría, cruel, mojigata, le había dicho que era. Que nunca entendería hasta qué punto la quería. Pero al parecer aquellas mujeres de la India, estúpidas, bonitas, frágiles y frívolas, sí le entendían. Y ella había malgastado su compasión. Porque él era feliz, totalmente feliz –así se lo había asegurado– a pesar de que nunca había hecho nada de aquello que habían proyectado; toda su vida había sido un fracaso. Y eso todavía la enfurecía.
Había llegado a las puertas del parque. Se detuvo un momento, mirando los autobuses de Piccadilly.
Ahora ya no diría de nadie en el mundo que era esto o aquello. Se sentía muy joven y al mismo tiempo indescriptiblemente vieja. Cortaba a través de las cosas como un cuchillo, pero al mismo tiempo se quedaba fuera, observando. Tenía la constante sensación, mientras miraba los taxis, de encontrarse lejos, muy lejos, mar adentro y sola; siempre tenía la sensación de que era extremadamente peligroso vivir aunque solo fuera un día. No era que se considerase inteligente o fuera de lo normal. Cómo se había manejado en la vida con las escasas briznas de conocimiento que Fräulein Daniels les había proporcionado era algo increíble. No sabía nada; ni idiomas ni historia; ahora apenas leía, salvo memorias cuando se iba a la cama; y sin embargo todo le resultaba absorbente, todo esto, los taxis que pasaban, y no diría de Peter, ni diría de ella misma, soy esto o aquello.
Su único don consistía en conocer a las personas casi por instinto, pensó, mientras seguía adelante. Si la ponías en una habitación con alguien, su lomo se arqueaba como el de un gato o ronroneaba. Devonshire House, Bath House, la casa con la cacatúa de porcelana, todas las había visto iluminadas una vez, y recordaba a Sylvia, a Fred, a Sally Seton, a una multitud de gente, y bailar toda la noche, y los carros que pasaban lentamente hacia el mercado, y volver a casa en automóvil cruzando el parque. Recordaba una vez en que había arrojado un chelín en el Serpentine. Pero todo el mundo tenía recuerdos; lo que ella realmente amaba era esto, lo que tenía aquí ahora frente a ella, la señora gorda del taxi. ¿Tenía importancia entonces, se preguntó mientras caminaba hacia Bond Street, tenía alguna importancia que, inevitablemente, ella desapareciera algún día, que todo esto tuviera que seguir existiendo sin ella? ¿Le angustiaba, o se había convertido en un consuelo pensar que la muerte terminaba con todo en absoluto? Pero estaba segura de que, de alguna manera, en las calles de Londres, en el fluir y refluir de las cosas, aquí, allí, ella sobreviviría, Peter sobreviviría, vivirían el uno en el otro, y ella formaría parte, estaba totalmente segura, de los árboles de Bourton, de esa casa de allí, fea y decrépita; formaría parte de gente a la que nunca había llegado a conocer, se extendería como una neblina entre las personas a las que mejor conocía, que la levantarían sobre sus ramas como había visto a los árboles levantar la neblina, solo que esta neblina, su vida, ella misma, se extendería hasta mucho más lejos. ¿Pero qué estaba pensando mientras contemplaba el escaparate de Hatchards? ¿Qué era lo que intentaba recuperar? ¿Qu...