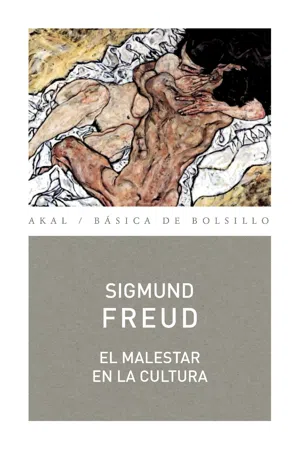![]()
III
Nuestra investigación sobre la felicidad no nos ha enseñado hasta ahora mucho que no sea de conocimiento general. Aun cuando la prosigamos con la pregunta de por qué es tan difícil para el hombre ser feliz, la perspectiva de averiguar algo nuevo no parece mucho mayor. Ya hemos dado la respuesta al señalar las tres fuentes de las que procede nuestro sufrimiento: la supremacía de la naturaleza, la caducidad de nuestro propio cuerpo y la insuficiencia de las normas que regulan las relaciones de los hombres entre sí en la familia, el Estado y la sociedad. En lo que se refiere a las dos primeras, nuestro juicio no puede vacilar mucho; nos vemos forzados al reconocimiento de estas fuentes de sufrimiento y al abandono a lo inevitable. La naturaleza nunca la dominaremos por completo; nuestro organismo, él mismo una porción de esta naturaleza, jamás dejará de ser una forma perecedera, limitada en su adaptación y eficacia. Este conocimiento no tiene un efecto paralizador; por el contrario, indica la dirección a nuestra actividad. No podemos superar todos los sufrimientos sino unos cuantos, y otros los mitigamos; una experiencia milenaria nos ha convencido de ello. Diferente es nuestra actitud hacia la tercera fuente de sufrimiento, la social. Nos negamos de plano a aceptarla; no podemos comprender por qué las normas que nos hemos dado a nosotros mismos no deberían más bien protegernos y beneficiarnos a todos. No obstante, si reparamos en lo mal que nos ha salido precisamente esta parte de la prevención del sufrimiento, se despierta la sospecha de que también aquí podría ocultarse una parte de la invencible naturaleza, esta vez de nuestra propia constitución psíquica.
Al ocuparnos de esta posibilidad nos topamos con una afirmación tan pasmosa que queremos examinarla con detenimiento. Según ella, gran parte de la culpa de nuestra miseria recae sobre nuestra llamada cultura: seríamos mucho más felices si renunciásemos a ella y volviésemos a una situación primitiva. La califico de pasmosa porque –como quiera que se defina el concepto de cultura– es indiscutible que todo aquello con lo que tratamos de protegernos contra la amenaza procedente de las fuentes de sufrimiento pertenece justamente a esa misma cultura.
¿Por qué vía han llegado tantos seres humanos a este enfoque de extraña hostilidad hacia la cultura? En mi opinión, un profundo descontento de remoto origen con el respectivo estado de la cultura preparó el terreno sobre el que luego, en determinadas circunstancias históricas, germinó esta condena. Creo reconocer la última y la penúltima de estas circunstancias; no sé lo suficiente para perseguir lo bastante lejos la cadena de estas en la historia de la especie humana. Ya en el triunfo del cristianismo sobre las religiones paganas debió de participar un factor anticultural como ese. La devaluación de la vida terrenal consumada por la doctrina cristiana estuvo sin duda estrechamente ligada. La penúltima ocasión surgió cuando con el progreso de los viajes de descubrimiento se entró en contacto con pueblos y razas primitivos. Como consecuencia de una observación insuficiente y una concepción equivocada de sus usos y costumbres, a los europeos les pareció que llevaban una vida sencilla, con pocas necesidades, feliz, inaccesible a los culturalmente superiores exploradores. La experiencia ulterior ha corregido no pocos juicios de esta índole; en muchos casos, un grado de facilitación de la vida debido a la generosidad de la naturaleza y a la comodidad en la satisfacción de las grandes necesidades se había atribuido erróneamente a la ausencia de complicadas exigencias culturales. El último motivo nos resulta particularmente familiar: se produjo cuando se comprendió el mecanismo de las neurosis que amenazan con enterrar la poquita felicidad del hombre culto. Se halló que el hombre se vuelve neurótico porque no puede soportar el grado de frustración que la sociedad le impone en aras de sus ideales culturales, y de ahí se concluyó que significaría un retorno a las posibilidades de felicidad si se suprimieran o redujeran mucho estas exigencias.
Se añade un factor de desencanto. Durante las últimas generaciones, los hombres han hecho progresos extraordinarios en las ciencias de la naturaleza y en su aplicación técnica, consolidado su dominio sobre la naturaleza de un modo antes inimaginable. Los detalles de estos procesos son de conocimiento general, huelga enumerarlos. Los hombres están orgullosos de estos logros y tienen derecho a ello. Pero creen haber notado que esta recién adquirida disposición sobre el espacio y el tiempo, este sometimiento de las fuerzas naturales, el cumplimiento de un anhelo de antigüedad milenaria, no ha aumentado la medida de satisfacción placentera que esperan de la vida, no los ha hecho más felices según sus sensaciones. Uno debería conformarse con extraer de esta constatación la conclusión de que el poder sobre la naturaleza no sería la única condición de la felicidad humana, como tampoco es la única meta de las aspiraciones culturales, y no deducir de ello el nulo valor de los progresos técnicos para la economía de nuestra felicidad. Se podría objetar: ¿no es una ganancia positiva en felicidad, un indudable aumento del sentimiento de felicidad, que yo pueda oír cuantas veces quiera la voz de un hijo que vive a cientos de kilómetros de distancia de mí, que en el más breve tiempo tras el desembarco del amigo pueda enterarme de que ha llevado bien el largo y penoso viaje? ¿No significa nada que la medicina haya conseguido reducir tan extraordinariamente la mortalidad de los recién nacidos, el peligro de infección de las mujeres parturientas, es más, prolongar en un considerable número de años la duración media de la vida del hombre civilizado? Y de tales beneficios, que debemos a la archivilipendiada era de los progresos científicos y técnicos, todavía podemos mencionar una gran serie, pero ahí se deja oír la voz de la crítica pesimista advirtiendo de que la mayoría de estas satisfacciones siguieron el modelo de aquella «diversión barata» elogiado en cierta anécdota. Uno se procura este goce cuando en una fría noche de invierno estira desnuda una pierna fuera de la manta y luego la vuelve a encoger. Si no hubiese ningún ferrocarril que superara las distancias, el hijo nunca habría abandonado la ciudad paterna, no se necesitaría ningún teléfono para oír su voz. Sin la navegación transatlántica, el amigo no habría emprendido el viaje por mar, no me haría falta el telégrafo para disipar mi preocupación por él. ¿De qué nos sirve la limitación de la mortalidad infantil si precisamente nos obliga a la máxima cautela en la procreación, de tal modo que en conjunto no criamos más hijos que en los tiempos previos a la hegemonía de la higiene, pero en cambio hemos sometido nuestra vida en el matrimonio a penosas condiciones y probablemente contrarrestado la benéfica selección natural? ¿Y de qué nos vale en definitiva una larga vida si es fatigosa, pobre en alegrías y tan dolorosa que no podemos saludar a la muerte sino como redentora?
Parece constatarse que en nuestra cultura actual no nos sentimos a gusto, pero es muy difícil formarse un juicio sobre si y hasta qué punto los seres humanos de épocas anteriores se sintieron más felices y qué parte tuvieron en ello sus condiciones culturales. Siempre tendremos propensión a concebir objetivamente la miseria, esto es, a ponernos con nuestras pretensiones y sensibilidades en aquellas condiciones, a fin de examinar luego qué motivos para las sensaciones de felicidad e infelicidad encontraríamos en ellas. Esta clase de reflexión, que parece objetiva porque prescinde de las variaciones de la sensibilidad subjetiva, es la más subjetiva posible, pues sustituye por la propia todas las demás, desconocidas, disposiciones anímicas. Pero la felicidad es algo absolutamente subjetivo. Por mucho que nos puedan espantar ciertas situaciones, la del antiguo esclavo en galeras, el campesino en la Guerra de los Treinta Años, la víctima de la Santa Inquisición, el judío a la espera del pogrom, nos es sin embargo imposible ponernos en el lugar de estas personas, adivinar las alteraciones producidas por el estupor inicial, el paulatino embotamiento, la suspensión de las expectativas, modos mayores o más refinados de narcotización de la receptividad frente a sensaciones placenteras y desagradables. En el caso de extrema posibilidad de sufrimiento también se ponen en acción determinados dispositivos anímicos de protección. Me parece estéril proseguir con este aspecto del problema.
Es hora de que nos ocupemos de la esencia de esta cultura cuyo valor para la felicidad se pone en duda. No exigiremos una fórmula que exprese en pocas palabras esta esencia, aun antes de haber averiguado algo mediante la investigación. Bástenos, pues, repetir que la palabra «cultura» designa toda la suma de operaciones y normas por las que nuestra vida se distancia de la de nuestros antepasados animales, y que sirven a dos fines: la protección del hombre contra la naturaleza y la regulación de las relaciones de los seres humanos entre sí. Para comprender más, examinaremos uno por uno los rasgos de la cultura, tal como se muestran en las comunidades humanas. Para ello nos dejamos guiar sin reservas por el uso lingüístico o, como también se dice, por el sentimiento lingüístico, confiando en que así hacemos justicia a intuiciones internas que aún se resisten a la expresión en palabras abstractas.
El comienzo es fácil: reconocemos como culturales todas las actividades y valores útiles a los hombres en tanto que ponen la tierra a su servicio, los protegen contra la violencia de las fuerzas de la naturaleza, etc. Este es el aspecto de lo cultural sobre el que menos dudas existen. Para remontarnos lo suficiente, los primeros hechos culturales fueron el empleo de herramientas, la domesticación del fuego, la construcción de viviendas. Entre ellos, la domesticación del fuego destaca como un logro totalmente extraordinario, sin precedentes; con los otros el hombre abrió caminos por los que desde entonces no ha dejado de avanzar y el estímulo para los cuales es fácil de adivinar. Con todas sus herramientas, el hombre perfecciona sus órganos –los motores tanto como los sensorios– o bien arrumba las barreras a su funcionamiento. Los motores ponen a su disposición fuerzas gigantescas que puede orientar, lo mismo que sus músculos, en las direcciones que desee; el barco y el avión hacen que ni el agua ni el aire puedan obstaculizar su traslado. Con las gafas corrige los defectos de las lentes de sus ojos, con el telescopio contempla distancias lejanas, con el microscopio supera los límites a la visibilidad trazados por la estructura de su retina. Con la cámara fotográfica ha creado un instrumento que retiene las fugitivas impresiones visuales, lo mismo que el disco gramofónico le permite lograr con las igualmente efímeras impresiones auditivas, ambas cosas en el fondo materializaciones de la capacidad a él dada de recordar, de su memoria. Con ayuda del teléfono oye a distancias que incluso el cuento de hadas respetaría como inalcanzables; la escritura es originariamente el lenguaje del ausente, la vivienda un sucedáneo del vientre materno, la primera morada probablemente siempre añorada, en la que uno estaba seguro y se sentía tan a gusto.
No sólo suena como un cuento de hadas; es directamente el cumplimiento de todos los deseos de los cuentos de hadas –no, de la mayoría de ellos– lo que el hombre ha conseguido con su ciencia y técnica en esta tierra en la que apareció por primera vez como un animal débil y en la que cada individuo de su especie vuelve a entrar de nuevo como lactante desvalido: Oh inch of nature!. Todo este patrimonio puede reclamarlo como conquista cultural. Desde tiempos remotos se había él formado una representación ideal de omnipotencia y omnisciencia que encarnó en sus dioses. A estos atribuyó todo lo que parecía inaccesible a sus deseos... o que le estaba vedado. Puede por consiguiente decirse que estos dioses eran ideales culturales. Ahora se ha aproximado mucho al logro de este ideal, casi se ha convertido él mismo en un dios. Por supuesto, sólo en la medida en que según el juicio de los hombres en general se suelen alcanzar los ideales. No por completo: en algunas partes en absoluto, en otras sólo a medias. El hombre se ha convertido, por así decir, en una especie de dios con prótesis, bastante grandioso cuando se coloca todos sus órganos auxiliares, pero estos han crecido con él y en ocasiones aún le crean muchas dificultades. Por lo demás, tiene derecho a consolarse con que esta evolución no acabará con el año 1930 d.C.. Épocas lejanas comportarán nuevos, probablemente inimaginables, progresos en este ámbito de la cultura, que aumentarán aún la semejanza con un dios. Pero en interés de nuestra investigación no queremos olvidar que el hombre actual no se siente feliz en su semejanza con un dios.
Reconocemos por consiguiente la altura cultural de un país cuando hallamos que en él se procura con pulcritud y eficacia todo lo que puede servir al aprovechamiento de la tierra por el hombre y a la protección de este contra las fuerzas naturales, es decir, brevemente resumido: lo que le es útil. En un país así, los ríos que amenazaran con inundaciones estarían regulados en su curso, su agua encauzada por canales hacia donde se careciera de ella. El suelo se labraría diligentemente y se sembraría con las plantas que él es apto para sostener, los tesoros minerales de las profundidades se harían aflorar afanosamente y se procesarían hasta su conversión en las herramientas y utensilios requeridos. Los medios de transporte serían abundantes, rápidos y seguros, las bestias salvajes y peligrosas estarían erradicadas, la cría de los animales domésticos florecería. Pero aún tenemos otras exigencias que plantear a la cultura y, curiosamente, esperamos hallarla realizadas en los mismos países. Como si quisiéramos desmentir la primera exigencia por nosotros planteada, también saludamos como cultural el hecho de ver aplicada la diligencia de los hombres a cosas en modo alguno útiles, antes bien aparentemente inútiles, p. ej. que en una ciudad las superficies ajardinadas necesarias como lugares de juego y reservorios de aire tengan también macizos florales, o que las ventanas de las viviendas se adornen con macetas de flores. No tardamos en advertir que lo inútil cuya estima esperamos de la cultura es la belleza; exigimos que el hombre de cultura venere la belleza allá donde la encuentre en la naturaleza, y la produzca en objetos en la medida en que el trabajo de sus manos sea capaz de ella. Ni mucho menos se agotarían con ello nuestras demandas a la cultura. Reclamamos ver asimismo los signos de la limpieza y el orden. No nos hacemos una alta idea de la cultura de una ciudad rural inglesa de la época de Shakespeare cuando leemos que ante la puerta de su casa paterna en Stratford se elevaba un gran estercolero; nos incomodamos y tildamos de «bárbaro», lo contrario de cultural, cuando hallamos los senderos de los Bosques de Viena tapizados de papeles tirados. El desaseo de cualquier clase nos parece incompatible con la cultura; el requisito de limpieza lo hacemos extensivo también al cuerpo humano, nos enteramos con asombro del mal olor que solía despedir la persona del Rey Sol, y meneamos la cabeza cuando en Isola Bella se nos muestra la minúscula jofaina de la que se servía Napoleón para sus abluciones matinales. Es más, no nos sorprendemos cuando alguien establece directamente el consumo de jabón como índice cultural. Análogamente sucede con el orden, que como la limpieza enteramente referimos a la obra del hombre. Pero mientras que en la naturaleza no podemos esperar limpieza, el orden es más bien copiado de la naturaleza; la observación de las grandes regularidades astronómicas dio al hombre no solamente el prototipo, sino los primeros puntos de apoyo para la introducción del orden en su vida. El orden es una especie de compulsión a la repetición que decide de una vez por todas cuándo, dónde y cómo debe hacerse algo, de modo que se eviten dudas y vacilaciones en cualquier caso similar. El beneficio del orden es completamente innegable: permite al hombre el mejor ap...