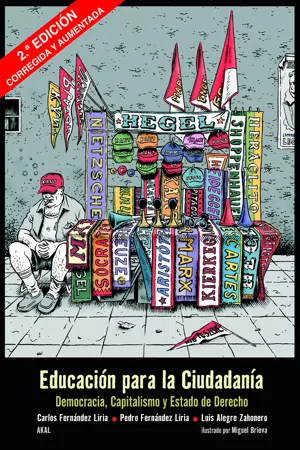![]()
CAPÍTULO 1. La aventura de la Ciudadanía
1. El enigma de Sócrates
Entre todos los proyectos que ha emprendido el ser humano, la aventura de la ciudadanía ha sido la más arriesgada y la más sorprendente. Quizá esto pueda sonar a exageración, teniendo en cuenta las cosas tan raras que el hombre se ha empeñado en hacer a lo largo de la historia, de viajar a la Luna a obsesionarse en ganar guerras mundiales. Es verdad que, a primera vista, no hay nada que parezca excepcional en el hecho de que seamos ciudadanos. Se trata, simplemente, de que en tanto que ciudadanos de, por ejemplo, el Estado español, tenemos determinados derechos y deberes, y podemos votar cada cierto tiempo a quien nos va a gobernar. Nada de esto es sorprendente, es más bien lo más normal del mundo, es nuestra vida más cotidiana.
Sin embargo, toda nuestra existencia ciudadana está levantada sobre un misterio. Podemos hacernos una idea del enigma si nos fijamos en cómo comenzó, para el ser humano, la historia de esta aventura de la ciudadanía. La historia de la filosofía había comenzado ya con un tropiezo, con la caída de Tales de Mileto. La aventura de la ciudadanía comenzó, también, con un tropiezo, pero esta vez de la humanidad entera: por algún motivo, una democracia, la democracia ateniense, consideró necesario condenar a muerte a un ciudadano de setenta años, llamado Sócrates, cuyo único delito había sido ir todo el rato por ahí preguntando a la gente qué era un zapato. Es cierto que Sócrates también preguntaba, por ejemplo, qué es la virtud, pero eso es lo de menos. Lo importante es que lo único que hacía era preguntar. Sócrates, en efecto, no enseñaba nada en especial, porque, tal y como él solía decir, lo único que sabía era que no sabía nada. O sea, que nada podía enseñar. Pero, eso sí, no paraba de preguntar qué es un zapato, qué es la virtud, y cosas así.
Pues bien, es con este enigma con el que comenzó para la humanidad la aventura de la ciudadanía. Con este enigma y con esta ignominia: la condena a muerte de un anciano que no había hecho más que preguntar. Si Atenas hubiera sido una dictadura, si la muerte de Sócrates se hubiera debido al capricho de un tirano, la cosa no tendría nada de sorprendente. Lo extraño es que Atenas era una democracia y, además, es el modelo de referencia de lo que solemos entender por democracia. ¿Condenaríamos nosotros a muerte a un viejo que anduviera por ahí preguntando qué es un zapato? La pena de muerte, se dirá, ni siquiera está reconocida en nuestra Constitución. Ahora bien, tenemos motivos para pensar –como vamos a intentar hacer ver en este libro– que si ese viejo preguntara de la misma manera y con la misma insistencia que Sócrates, nuestra saludable democracia encontraría alguna manera de condenarle a muerte, aunque para ello tuviera que hacer una reforma constitucional o incluso que sacrificar la Constitución. El siglo XX nos ha dejado algunos ejemplos que vendrían al caso (y que más adelante tendremos ocasión de comentar con detenimiento).
¿Qué tenía de especial la forma de preguntar de Sócrates? ¿Por qué resultó insoportable para la democracia ateniense?
2. Un espacio vacío
El rey Ciro, rey de los persas (que eran los más grandes enemigos de los griegos), se refirió una vez a los atenienses diciendo con desprecio: «Ningún miedo tengo de esos hombres que tienen por costumbre dejar en el centro de sus ciudades un espacio vacío al que acuden todos los días para intentar engañarse unos a otros bajo juramento». Estas palabras son, en realidad, una preciosa definición de la democracia. Poco sospechaba el rey Ciro de la inmensa potencia que se escondía en ese espacio vacío, gracias al cual los griegos no sólo ganarían dos guerras contra los persas, sino que se convertirían en un modelo político para toda la historia de la humanidad. Ese espacio era la plaza pública, en la que se asentaban dos realidades de potencia incalculable: la asamblea, lo que nosotros llamaríamos el Parlamento, y el mercado, del que no hablaremos todavía, aunque tendrá gran importancia en próximos capítulos. En los dos sitios, la asamblea y el mercado, los hombres intentaban engañarse bajo juramento y, en verdad, no han dejado de hacerlo hasta nuestros días. Pero en la asamblea, al intentar engañarse, tienen que argumentar y contraargumentar, tienen que dialogar, y de este diálogo van surgiendo consensos y de los consensos, leyes. Los griegos eran «ciudadanos» en la medida en que pisaban ese espacio vacío en el centro de sus ciudades. Era el espacio al que, en adelante, llamaremos el espacio de la ciudadanía.
Es muy importante que ese espacio esté, como subrayaba con asombro el rey Ciro, vacío. Que esté vacío supone, por ejemplo, que no está ocupado por un Templo o por un Trono. He aquí lo que tiene de atrevido el proyecto de la democracia que hemos heredado de Grecia: poner en el centro de la ciudad un espacio vacío es como pretender que toda la vida ciudadana, todo aquello sobre lo que bascula el tejido social, gire en torno a un lugar en el que no hay dioses ni reyes: ni tiranos terrestres ni déspotas celestes. Se trata de preservar así, en el centro mismo desde el que emana la más alta autoridad de la vida social, un lugar sin amos ni siervos. Eso no quiere decir que en otras partes del tejido social, incrustados en otros barrios más o menos periféricos de la ciudad, no pueda haber lugar para la vida religiosa o para determinados tipos de servidumbre. La gente puede decidir ir a rezar a los templos, puede aceptar una vida familiar en la que, por ejemplo, los hijos deban obedecer a sus padres, puede aceptar un contrato basura en una empresa o incluso aceptar ser cabo de la guardia civil y obedecer las órdenes de un capitán. Pero sólo si así lo decide, pues el lugar de la última y más legítima autoridad seguirá estando en otra parte. Y lo importante y lo sorprendente, lo que de inquietante tiene la democracia, es que el centro mismo de la ciudad, el lugar en el que reside la autoridad última de la vida social, es un lugar vacío, un lugar vacío que pueda ser visitado por cualquiera, un lugar al que se acude para dialogar, para argumentar y contraargumentar, incluso, ¿por qué no?, para intentar, como decía el rey Ciro, engañar a los demás bajo juramento.
Así pues, los hombres pueden ser padres o hijos, amos o siervos, empleados o patrones, varones o mujeres, subordinados o jefes, fieles de un dios o miembros de una casta sacerdotal que pretende hablar en su nombre. Pero, en la medida en que penetren en ese espacio vacío del que hablamos, se convierten en ciudadanos. Y en ese sentido y en ese lugar, son todos iguales. Se dirá que esto es un cuento chino. Ya veremos luego si lo es o no. Pero primero hay que entender lo que se quiere decir con ello. En ese «espacio vacío» todos son iguales... para hacer lo que se hace en ese espacio vacío, es decir, para hablar, para dialogar, para argumentar. Claro que esa gente seguirá siendo distinta y desigual a la hora de rezar, de trabajar, de obedecer, de comer, de tener hijos, etc. Pero porque esas cosas no se hacen en ese centro de la ciudad del que estamos hablando, sino en lo que podríamos considerar los «barrios de la vida privada». Eso sí, si la ciudad de la que estamos hablando es una ciudad verdaderamente democrática, será porque ha adquirido el compromiso de hacer gravitar toda la vida ciudadana según lo que se decida en ese lugar vacío en el que todos son ciudadanos y, por consiguiente, iguales. Por tanto, eso quiere decir que el rezar, el trabajar, el obedecer, el comer, el tener hijos y todas esas cosas se harán según las normas y leyes que se vayan decidiendo desde el espacio «vacío» de la ciudadanía. Eso quiere decir también que, en algún sentido, en algún sentido muy importante, los hombres y las mujeres, los padres y los hijos, los obreros y los patrones, los fieles y los sacerdotes, son prioritariamente, por encima de todas esas cosas, ciudadanos. Alguien puede ser un obrero, pero antes de ser un obrero, es ya un ciudadano. Y lo sigue siendo siempre de manera fundamental. Por supuesto eso no quita para que uno deba comer de su trabajo y no de su condición de ciudadano. Pero las leyes que decidan cómo se ha de trabajar para comer vendrán decididas, si se trata de una democracia, desde el espacio de la ciudadanía y no desde, por ejemplo, una reunión de empresarios. (Repárese bien en que aquí estamos hablando en condicional: así tendría que ser «si se tratara de una verdadera democracia»; tiempo habrá luego de comprobar qué queda de ello en la cruda realidad.)
3. El lugar de cualquier otro
Los atenienses estaban tan orgullosos de su democracia como lo estamos nosotros. Es muy famoso el discurso de Pericles, en el que este gran estadista explica cómo el poder que Atenas ha demostrado esconde su secreto en ese espacio vacío que tan insensatamente despreciaba el rey Ciro. Los griegos –entre ellos, sin duda, los que juzgaron y condenaron a Sócrates– tenían mucho aprecio por este discurso. Se trata de un precioso canto de alabanza a la democracia que todavía suele citarse con admiración. Ahora bien, a Sócrates ese discurso le inspiraba un verdadero desprecio. Le parecía, no cabe duda, absolutamente insuficiente. Tan insuficiente como esa vida ciudadana de la que los griegos estaban, en su opinión, tan injustificadamente orgullosos. ¿Estaba, entonces, Sócrates de acuerdo con el rey Ciro en despreciar ese espacio vacío, esa plaza pública, esa especie de agujero que se abría en el centro de las ciudades y los estados griegos? Evidentemente no. Sócrates despreciaba la ciudadanía ateniense porque le parecía insuficientemente ciudadana; Ciro lo hacía por lo que tenía, precisamente, de ciudadanía. Ciro no entendía que en el centro de la ciudad no colocaran un altar o un trono, un templo o un palacio. Sócrates, por el contrario, lo que observaba es que, aunque no lo pareciera, ese lugar vacío estaba, todavía, siempre demasiado lleno. Sócrates lo veía, en realidad, atiborrado de diosecillos, de idolillos y reyezuelos, de pequeños déspotas celestes y terrestres, de todo un tejido de servidumbres insensibles que acababan por constituir la más imponente de las tiranías.
Para que ese lugar hubiera estado, a gusto de Sócrates, suficientemente vacío, tendría que haber sido, realmente, algo a lo que vamos a llamar «el lugar de cualquier otro». También podemos llamarlo «Razón» o, también, «Libertad». Lo importante no es ponerle nombre, sino entender en qué consiste que el lugar de los ciudadanos esté vacío. Sólo si está vacío puede ser ocupado por cualquiera. Y sólo en ese sentido puede ser el lugar de todos, a fuerza, precisamente, de no ser el lugar de nadie, a fuerza de que nadie pueda apropiarse de ese lugar y decir que es un dios, o un representante de dios, o un rey o un príncipe con más derecho a estar ahí que los demás. Un lugar de todos y de nadie, un lugar vacío que cualquiera puede llenar, sin que por eso deje de estar vacío. Se trata de una aparente paradoja que no es sólo aparente: es en realidad, como vamos a ver, mucho más enigmática y profunda de lo que parece a simple vista. Tanto que todo la historia de la filosofía, al menos en una de sus columnas vertebrales, la que llamamos Ilustración, ha consistido en profundizar en este enigma político.
Así pues, los ciudadanos tienen que ser capaces de habitar el espacio de la ciudadanía sin llenarlo, sin suplantarlo, sin convertirlo en otra cosa, en, por ejemplo, un palacio o un templo. Se dirá que es imposible estar en un lugar y que ese lugar, al mismo tiempo, permanezca vacío. Se dirá que lo máximo que pueden pedir los ciudadanos en el lugar de la ciudadanía es que cada uno pueda ir ahí con su templo y su trono preferido, de tal modo que en el lugar de la ciudadanía lo que encontremos sea una multitud de religiones y de despotismos tolerándose entre sí. Ahora bien, eso es un absurdo. De ese modo sólo se lograría que uno de los templos o uno de los tronos, el que más fuerza acabara por tener, terminara por dominar a los otros. Y entonces, lo que tendríamos en el centro de la ciudad sería eso, un trono o un templo, y no un espacio vacío. Es decir, que lo que tendríamos sería, precisamente, la ausencia de ciudadanía y no una «ciudadanía más realista». Incluso si eso es lo que siempre acaba por suceder, porque así son las cosas, que el pez grande se come al chico y, así, un trono o un templo acaba siempre por apropiarse del lugar de la ciudadanía, predominando siempre sobre los demás tronos y sobre los demás templos, sería absurdo que nos empeñáramos en decir que eso es la ciudadanía en realidad, en lugar de diagnosticar, más bien, que en esa realidad la ciudadanía brilla por su ausencia. Por el contrario, si de lo que se trata es de que los distintos tronos y los distintos templos tengan que tolerarse entre sí, de que tengan la obligación de aguantarse y respetarse unos a otros, entonces es preciso que haya algún tipo de instancia, algún tipo de autoridad desde la que se dicte esa obligación, esa norma, esa ley. Tiene, pues, que haber un lugar vacío desde el cual se diga, se obligue, se legisle lo que los tronos y los templos deben cumplir.
Volvemos, por tanto, a plantearnos perplejos la pregunta: ¿Cómo podrían los ciudadanos ocupar el lugar de la ciudadanía sin llenarlo? ¿Qué tiene de especial ese lugar que Sócrates se empeñó en defender, ese lugar que puede llenarse de ciudadanos sin dejar de estar vacío? ¿Cuál puede ser ese lugar sobre el que habría, por tanto, que levantar la asamblea, el parlamento, el edificio de la ley, la ciudad? ¿Lo llamaremos «Razón», «Libertad», «lugar de cualquier otro»?
Antes nos preguntábamos por el misterio de que una democracia se sintiera incapaz de aguantar a un viejo como Sócrates, que lo único que había hecho era preguntar qué es un zapato. Quizás ahora puede empezar a vislumbrarse el secreto de lo que pasó. El problema estaba en que Sócrates se empeñaba en preguntar desde ese lugar del que estamos hablando ahora. Un lugar tan vacío que, comparado con él, el lugar vacío del que tanto se asombraba Ciro, estaba lleno a rebosar. Y lo que ocurrió fue que, en efecto, la presencia de Sócrates por las calles de la ciudad era como si fuese abriendo un agujero, un pozo, en el que la ciudad entera amenazaba con precipitarse, como si se tratase de un abismo. Ahora bien, ese abismo era ni más ni menos que la democracia misma: la fuerza de la democracia, que exigía a la vida entera de la ciudad caminar hacia otro sitio de donde estaba caminando. Era, quizá, el mismo pozo en el que tiempo atrás se había caído Tales, y era como si Sócrates se empeñara ahora en que fuera la ciudad entera la que cayera con él. Como si recordara a los ciudadanos que, si verdaderamente lo eran, las cosas no podían seguir igual. Era la voz que recordaba la potencia que se encerraba en ese espacio vacío que Grecia había inventado para la historia de la humanidad. Sus conciudadanos encontraron el medio de acallarle a él, condenándole a muerte, y de acallar también las propias exigencias de la ciudadanía y de la democracia, suplantando a éstas por una apariencia de ciudadanía y una apariencia de democracia. Es obvio que en este dilema nos encontramos aún, veinticinco siglos después. ¿A qué estamos llamando democracia nosotros, todos los días, en nuestros telediarios, en nuestros periódicos, en nuestras cabezas?
¿Cómo haremos para distinguir la democracia de la apariencia de democracia? Empecemos por intentar comprender en qué consiste ese nuevo vacío que Sócrates abrió en aquel vacío ateniense que tanto asombrara a Ciro. Intentemos comprender eso que hemos dicho: que se trata de un lugar que los ciudadanos pueden ocupar sin llenarlo, o, al menos, sin llenarlo de otra cosa que de su propia ciudadanía. Pero como aún no sabemos lo que es la ciudadanía, con esto no hemos dicho nada de nada. A ese lugar lo hemos llamado (así se lo ha llamado a lo largo de la historia de la filosofía) «Razón» y «Libertad». A ver qué significa eso. Puede que parezca que estamos acumulando paradojas y que todo esto no es más que uno de esos trucos verbales a los que tan propensos parecen los filósofos. Sin embargo, el «lugar vacío» del que estamos hablando no es un invento de los filósofos. Por el contrario, es un lugar que hemos visitado y experimentado probablemente muchas más veces de lo que creemos. Quizá no nos hayamos percatado siempre –o quizá nunca– de lo que ciertas experiencias tenían de paradójicas y asombrosas, pero ahora es el momento de reflexionar sobre ello.
![]()
CAPÍTULO 2. Razón y Libertad: el lugar de cualquier otro
1. Primer contacto con el lugar de la Ciudadanía: la razón y las matemáticas
En clase de «Matemáticas», por ejemplo, los estudiantes se enfrentan a diario a un fenómeno asombroso e inexplicable, aunque no se den cuenta de ello. Lo que ocurre todo el rato en clase de matemáticas es mucho más sorprendente que los milagros de la religión, los fenómenos paranormales o el hecho de que ser piscis o libra pueda determinar nuestro destino de la semana. Puede que nunca hayamos reparado en ello, pero es fácil caer en la cuenta de que la clase de matemáticas se sostiene sobre una paradoja esencial. En ella vemos a un profesor hablando y hablando, mientras traza garabatos sobre una pizarra. De pronto, el profesor apunta al pie de la pizarra algo así como «tal y tal… que es lo que queríamos demostrar». «El cuadrado de la hipotenusa», tal y como queríamos demostrar, «es igual a la suma del cuadrado de los catetos.» He aquí un teorema, el famoso teorema de Pitágoras, demostrado cuidadosamente en la pizarra por un profesor. Algún alumno podría entonces intervenir diciendo «¡bueno, eso lo dirá usted!». Lo importante es reparar en que el profesor no debería responder algo así como que él tiene más autoridad y que, por tanto, hay que hacerle caso respecto de ese asunto del cuadrado de la hipotenusa. Lo importante es reparar en el hecho de que la respuesta conveniente sería algo del tipo: «¿Pero cómo? ¿Es que usted no se ha dado cuenta de que estamos en clase de matemáticas? ¡Yo no he dicho ni digo aquí nada de nada!».
«¡Pero si lleva toda la clase hablando, todos lo hemos visto!», podría replicar el alumno. «Se equivoca caballero», haría bien en responder el profesor, «yo he movido los labios y he pronunciado sonidos, pero no soy yo quien ha dicho que el cuadrado de la hipotenusa es la suma del cuadrado de los catetos. Eso no lo he dicho, lo he demostrado. Y eso es tanto como decir que eso se ha dicho a sí mismo. O si se quiere, que es imposible decir otra cosa sobre el cuadrado de la hipotenusa. Y que, por tanto, si yo fuera otro, habría dicho lo mismo: que «el cuadrado de la hipotenusa es la suma del cuadrado de los catetos».
—Eso no es más que su opinión. ¿O es que pretende usted tener la verdad en sus manos?
—No, no es mi opinión. Lo que es mi opinión, en todo caso, es que esta demostración que hay escrita en la pizarra está bien hecha y que, por tanto, esto es verdadero independientemente de que yo tenga ganas o no, independientemente de mis pareceres y también de mis opiniones. Puede que alguien demuestre un día que esa demostración no está bien hecha, y entonces resultará que esto era, en realidad, falso. Pero, en ese caso, será falso, también, independientemente de mis ganas, de mis pareceres y de mis opiniones. En todo caso, lo que hay escrito aquí en la pizarra no es para nada relativo a mí. No tiene nada que ver conmigo. Es, hasta donde yo sé, eternamente verdadero (independientemente de mis opiniones) o, quizá, es eternamente falso (pero entonces también independientemente de mis opiniones). Por eso digo que yo no he dicho nada aquí, que esto se ha dicho a sí mismo. Eso es lo que quieren decir, en verdad, las palabras demostración o deducción. Una demostración es algo que decimos por coherencia con lo que hemos dicho antes, de tal ...