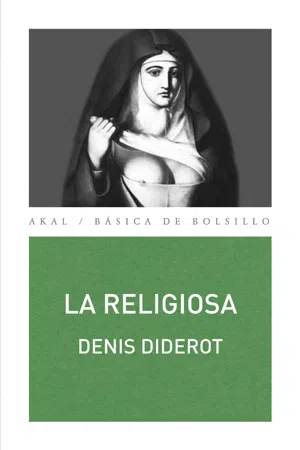![]()
La respuesta del señor marqués de Croismare, en caso de que me responda, me proporcionará las primeras líneas de esta narración. Es un hombre de mucho mundo, vasta cultura y entrado en años; ha estado casado y tiene una hija y dos hijos a los que ama y por los que es amado. Hombre de familia pudiente, es inteligente, agudo y alegre; tiene inclinación por las bellas artes y fundamentalmente es original. Me han elogiado su sensibilidad, su honor y su bondad, y lo he creído, por el vivo interés que ha tomado en mi caso y por todo lo que me han dicho, que no me comprometía en absoluto al dirigirme a él. Sin embargo, no es presumible que se decida a cambiar mi suerte sin saber quién soy, y este es el motivo que me empuja a vencer mi amor propio y mi repugnancia, iniciando estas memorias en las que, sin aptitudes ni oficio, cuento una parte de mis desgracias con la ingenuidad y la franqueza de una joven de mi carácter. Como mi protector las podría exigir y quizá la fantasía me haría terminarlas en un tiempo en que ya los hechos, por ser lejanos, habrían dejado de estar presentes en mi memoria, he creído que con el resumen final y la profunda impresión que me quedará de ellos mientras viva será suficiente para recordarlos con exactitud.
Mi padre era abogado. Se casó con mi madre siendo ya de edad avanzada y tuvo tres hijas. Tenía suficiente fortuna como para dotarnos sólidamente, pero para ello era necesario que su ternura estuviera equitativamente repartida, y este elogio estoy bien lejos de hacerlo. Ciertamente, yo valía más que mis hermanas por mi atractivo espiritual y físico, mi carácter y mi talento, pero más parecía que mis padres se afligieran por ello. Todo lo que la naturaleza y la aplicación me habían concedido por encima de ellas se convertía en una fuente de pesares cuando buscaba ser amada, querida, agasajada o perdonada como ellas lo eran, tanto que desde mis primeros años he querido parecérmeles. Cuando alguien le decía a mi madre: «Tiene usted unas hijas encantadoras...», jamás se refería a mí. A veces me vengaba de esta injusticia, pero los elogios que recibía me costaban tan caros, cuando luego nos quedábamos a solas, que hubiera preferido la indiferencia o incluso las injurias y, cuanto más mostraban su predilección por mí los desconocidos, mayor era el mal talante que se les quedaba cuando estos se iban. ¡Cuántas veces he llorado por no haber nacido fea, estúpida, necia y orgullosa; en una palabra, con todos los defectos con que me hubiera hecho agradable a los ojos de mis padres! Yo me preguntaba por qué ocurría esta rareza en unos padres tan honestos, justos y piadosos. ¿Os lo confesaré, señor? Algunas expresiones que se le escapaban a mi padre, cuando montaba en cólera, pues era un hombre violento; algunas circunstancias acumuladas en diferentes momentos, cuchicheos de los vecinos y algún comentario que otro de los criados me han hecho sospechar que había una razón que quizá los disculpase. ¿Acaso mi padre dudaba sobre mi nacimiento?, ¿o es que yo le recordaba a mi madre alguna falta cometida y la consiguiente ingratitud de un hombre por quien ella se había dejado llevar? ¡Qué sé yo! Y aun en el caso de que estas sospechas fuesen infundadas, ¿qué arriesgo al confesároslas? Vos quemaréis este escrito y yo os prometo hacer lo mismo con vuestra respuesta.
Como vinimos al mundo con cortos intervalos entre una y otra, nos hicimos mayores prácticamente al mismo tiempo. Surgieron buenos partidos, siendo solicitada mi hermana la mayor por un joven de aspecto encantador, pero pronto adiviné que era a mí a quien prefería, no siendo ella más que un pretexto que usaba incesantemente para sus asiduidades. Presentí los problemas que esta preferencia podría traerme consigo, y advertí de todo ello a mi padre. Es acaso la única cosa que he hecho en mi vida que le haya agradado y, aun así, he aquí cómo fui recompensada: a los cuatro días, más o menos, me dijeron que habían pedido una plaza para mí en un convento, al que me llevaron al día siguiente. Estaba tan mal en mi casa que de hecho no me entristecí; no de otra manera podría entenderse el que cuando me llevaron a Sainte-Marie, mi primer convento, fuese con mucho agrado. Mientras tanto, al no verme más, el pretendiente de mi hermana me olvidó, convirtiéndose en su esposo. Se llama M. K.; es notario y vive en Corbeil, donde parece que no le van bien las cosas. Mi segunda hermana se casó con un tal M. Bauchon, comerciante de sedas en París, calle Quincampoix, y vive bastante bien con él.
Estando mis dos hermanas ya establecidas, pensé que se acordarían de mí y que no tardarían en sacarme del convento. Por aquel entonces yo tenía dieciséis años y medio. Como a ellas las habían dotado considerablemente, yo me suponía una suerte igual a la suya, por lo que tenía la cabeza llena de atractivos proyectos, cuando me llamaron al locutorio. Era el padre Séraphin, director espiritual de mi madre y mío en otro tiempo, así que no tuvo dificultad en explicarme el motivo de su visita: se trataba de que me decidiera a tomar los hábitos. Me revolví contra esta extraña proposición, declarándole abiertamente que no tenía ningún tipo de interés por el estado religioso. «Mucho peor –me dijo–, pues sus padres han perdido las riquezas por sus hermanas, y no veo lo que van a poder hacer por usted a causa de la situación tan estrecha en que se encuentran. Reflexione; será preciso que entre para siempre en esta casa, o que se vaya a algún convento de provincias, donde la admitirán por una módica pensión y del que no podrá salir hasta la muerte de sus padres, cosa que no ocurrirá todavía en mucho tiempo...»
Protesté con amargura, mientras derramaba un torrente de lágrimas. Como la superiora estaba advertida, me esperó a la vuelta del locutorio. Yo estaba tan trastornada que no podía explicarlo. Me dijo: «¿Qué le ocurre, querida hija? [ella sabía mejor que yo lo que pasaba], ¿por qué está así?, ¡nunca había visto una desesperación parecida a la suya, me da miedo! ¿Acaso ha perdido a su padre o a su madre?». Yo pensaba responderle, mientras me arrojaba a sus brazos: «¡ah, quisiera Dios...!», pero me contenté con gritar: «¡Ay, no tengo padre ni madre; soy una desgraciada a la que aborrecen y a quien quieren enterrar aquí viva!». Esperó a que dejara de llorar y tuviera un momento de tranquilidad. Entonces le expliqué con claridad lo que me acababan de anunciar. Pareció tener compasión de mí; me consoló y me animó a que bajo ningún concepto abrazara un estado por el que no sentía ninguna vocación; prometió rezar, advertir a mis padres y pedir por mí. ¡Ay, señor!, no sabéis cuán artificiosas son las superioras de los conventos, no os podéis hacer una idea. Escribió, en efecto, aunque no ignoraba la respuesta que iba a recibir; me la comunicó y fue después de mucho tiempo cuando empecé a dudar de su buena fe. Mientras tanto, llegó el término que habían fijado para mi resolución y fue ella quien vino a comunicármelo con la más forzada de las tristezas. Al principio permaneció sin hablar, seguidamente me lanzó algunas palabras compasivas que fueron suficientes para que yo entendiera el resto. Aquello provocó una nueva escena de desesperación; casi no tendré que describiros mucho más. Saber contenerse es para ellas su gran arte. A continuación me dijo, mientras lloraba: «¡Y bien, hija mía, entonces nos va a abandonar! Mi querida hija, ¡ya no nos volveremos a ver...!». Y otras cosas que no pude oír. Yo estaba recostada en una silla: lo mismo guardaba silencio que lloraba, me quedaba quieta o me levantaba; tan pronto me echaba contra la pared, como iba a quejarme contra su pecho. Mientras esto ocurría, añadió: «Pero, ¿por qué no hace una cosa? Escuche y no le diga a los monjes que yo le di este consejo; cuento con una discreción inviolable de su parte, ya que por nada del mundo quisiera que pudiera reprocharme alguna cosa. ¿Qué es lo que le piden, que tome los hábitos?, ¡y qué!, ¿por qué no lo hace?, ¿o es que acaso le compromete en algo? A nada, solo a que permanezca dos años más con nosotras. No sabemos quién vivirá ni quién se habrá muerto, dos años es un tiempo suficiente y ¡pueden ocurrir tantas cosas!». Ella acompañaba estas insidias con tantas caricias, tantas peticiones de amistad y tan dulces hipocresías...; yo sabía dónde estaba y no dónde me conducirían, por lo que me dejé persuadir. Fue entonces cuando ella escribió a mi padre; la carta estaba muy bien redactada, ¡para estas cosas no las hay mejores!: en ella no se disimulaban ni mi pena, ni mi dolor, ni mis reclamaciones; os aseguro que a una joven menos hábil que yo la hubiesen engañado; de cualquier forma, acabé dando mi consentimiento. ¡Con qué rapidez prepararon todo! Una vez fijado el día, confeccionaron mis hábitos; llegó el momento de la ceremonia, sin que aún hoy me haya dado cuenta del tiempo que media entre estas cosas.
Olvidaba deciros que pude ver a mis padres, con quienes no ahorré palabras para conmoverlos, pero los encontré inflexibles. Fue un abad, un tal M. Blin, doctor por la Sorbona, quien me hizo la exhortación, y el obispo de Alep quien me impuso los hábitos. Esta ceremonia no tiene nada de alegre y la mía fue aquel día de las más tristes. Aunque las religiosas me rodeaban intentando sostenerme, sentí veinte veces cómo mis rodillas flaqueaban y casi estuve a punto de caer sobre los escalones del altar. No oía ni veía nada; estaba atontada. Me conducían a algún sitio e iba; me preguntaban y respondían por mí. Y aún cuando esta cruel ceremonia había acabado y todo el mundo se había ido, yo me quedé en medio de aquel rebaño con el que me acababan de asociar. Estaba rodeada de mis compañeras, que, abrazándome, me decían: «Pero miren, hermanas, ¡qué guapa es!, ¡de qué manera el velo negro resalta la blancura de su tez!, ¡qué bien le sienta el tocado!, ¡cómo le redondea la cara!, ¡cómo alarga sus mejillas!; ¡fíjense cómo el hábito realza su talle y sus brazos...!». Yo casi no las escuchaba, pues me encontraba muy afligida. A pesar de todo debo reconocer que, cuando me hallé sola en mi celda, recordé sus halagos, no pudiendo por menos que comprobarlos frente a mi pequeño espejo, y reconozco que no eran exagerados. Hay una serie de honores que van unidos a este día: los exageraron para mí y les hice poco caso, y aun así aparentaron creer lo contrario, por más que estaba claro que fingían.
Al caer la tarde, y una vez terminadas nuestras oraciones, la superiora se...