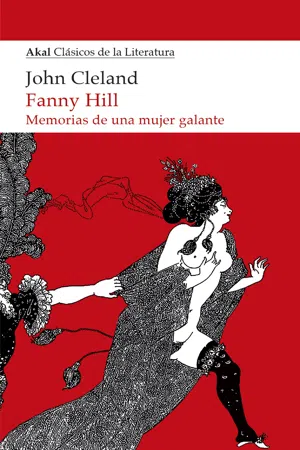![]()
CARTA PRIMERA
Señora:
Vedme sentada y pluma en mano para dar prueba del respeto que vuestros deseos me merecen, pues son para mí mandatos inexcusables. Aunque ingrata pueda ser mi labor, reviviré los turbios episodios de mi vida. De ellos surgí al cabo para disfrutar de las bendiciones que amor, salud y bienandanza pueden procurar; aún en la flor de la mocedad, todavía estoy a tiempo de emplear el ocio −obsequio del desahogo y la prosperidad− en el cultivo de un discernimiento no despreciable que hasta en el torbellino de placeres deshonestos en que me vi sumida atisbó más del carácter y usos del mundo de lo que es corriente en las de mi infeliz profesión, que, al tener por primordial enemigo todo pensamiento o reflexión, los mantienen tan alejados de sí como pueden o los aplastan sin piedad.
Pues odio mortalmente cualquier exordio de longitud inútil, os aliviaré de este y ahorraré más disculpas para daros a conocer la parte airada de mi historia, escrita con igual libertad que la viví.
La verdad: la verdad monda y escueta. Así será. No utilizaré sutiles gasas para velarla, sino que pintaré los hechos tal como me llegaron sin haber cuenta de la violación de normas de decencia que no se establecieron para intimidades tan poco recatadas como las nuestras, y vos, señora, sois harto avisada y tenéis sobrado conocimiento de lo representado para torcer asqueada el gesto en contra de vuestro natural ante su retrato. Los más grandes hombres, los de gusto más exquisito y ejemplar, no se sonrojan al alhajar sus aposentos con desnudeces, aunque, en obediencia a vulgares preocupaciones, acaso no los tengan por adorno honesto de salones y escaleras.
Con esto como preludio suficiente entro en mi historia. Fue Frances Hill mi nombre de muchacha. Nací en una aldea cercana a Liverpool, en Lancashire, de padres pobres en extremo, y creo esperanzadamente que en extremo honrados.
Mi padre, tullido tan cruelmente que quedó inútil para las duras faenas camperas, se malganaba la vida tejiendo redes, y en poco suplía mi madre sus ganancias rigiendo una pequeña escuela para las niñas de los alrededores. Tuvieron varios hijos, pero ninguno maduró excepto yo, que recibí de la naturaleza robusta complexión.
Mi crianza hasta cumplidos los catorce años no pasó de mezquina: algo de letras, o por mejor decir de escritura, unos garabatos ilegibles y algunas labores corrientes y sencillas fueron todo, y en cuanto a enseñanzas de virtudes, no pasaron de un total desconocimiento de todo vicio, o de la natural timidez de nuestro sexo, que en la edad tierna hace que las cosas nos amedranten más por desconocidas que por perjudiciales. Mas estos temores pronto se desvanecen, así que la niña deja de ver al hombre como bestia rapaz que la devorará.
Mi pobre madre repartió sus horas tan completamente entre alumnas y quehaceres hogareños, que poco tiempo tuvo para instruirme, pues su inocencia y desconocimiento del mal no le permitieron suponer que fuera menester guardarme de peligro alguno.
Frisaba los quince años cuando me acaeció la peor de las desgracias, pues perdí a mis cariñosos padres, entrambos víctimas de las viruelas con escasos días de diferencia. Murió primero mi padre, lo que apresuró la muerte de mi madre, con lo que quedé huérfana desvalida y sin parentela en el lugar, pues mi padre era natural de Kent y se estableció en la aldea accidentalmente. La cruel dolencia que les fue fatal también me atacó a mí, pero con tal levedad y tan suaves síntomas que de allí a poco salí del peligro y quedé sin señal alguna de ella en el cuerpo, bien cuyo valor no supe apreciar a la sazón. Pasaré por alto la descripción del natural dolor y aflicción que me acometieron en ocasión tan triste. Algo de tiempo y la irreflexión de la edad disiparon harto aprisa mis pensamientos acerca de la irreparable pérdida, pero nada me ayudó tanto a acomodarme con ella como las ideas que despertaron en mí de trasladarme a Londres y allí buscar empleo, empresa para la que me prometió toda clase de ayudas y consejos una tal Esther Davis, mujer joven que había venido a visitar amigos unos días y se disponía a regresar a su ocupación.
Como nadie quedaba en la aldea que se interesara por lo que pudiera acaecerme u objetara a este proyecto, y la mujer a cuyo cuidado quedé después de morir mis padres más bien me alentó a realizarlo, pronto decidí lanzarme al mundo trasladándome a Londres para buscar fortuna, frase que diré de pasada ha labrado la desgracia de más aventurados provincianos de entrambos sexos que los que ha beneficiado y hecho medrar.
No dejó Esther Davis tampoco de animarme e impulsarme a que me arriesgara en su compañía picando mi curiosidad, con descripciones de las cosas que se podían ver en Londres: las Tumbas, los leones de la Torre, el rey, la familia real, las espléndidas funciones de teatro y ópera y, en resumen, todos los esparcimientos que ella tenía allí a su alcance y cuya descripción me nubló el poco seso que aún tenía.
No puedo recordar sin risa la inocente admiración, no desprovista de un grano de envidia, con que las pobres niñas aldeanas, cuyas ropas domingueras no iban más allá de toscas camisolas y hopalandas de lanilla, mirábamos los adornados vestidos de satén, cofias bordeadas por una pulga de encaje, cintuelas coloreadas y zapatos con hebilla de plata; todo lo cual imaginábamos que daba la naturaleza en Londres e influyó en gran manera para persuadirme a procurar conseguir mi parte de ello.
Con todo, la idea de contar con la compañía de una aldeana fue de poca sustancia entre las razones que movieron a Esther a cuidar de mí en el viaje a la capital, en donde, como me explicó a su manera y en su estilo,
varias muradas venidas del campo habían hecho fortuna duradera para sí y todos sus parientes; sin daño para su virtud, algunas consiguieron que su amo se prendara de ellas en tal grado que casaron con ellas, les dieron carruaje y vida holgada y felicísima; en tanto que otras quizá llegaron a duquesas; todo dependía de la fortuna, ¿y por qué no yo igual que otras?.
Estos y parecidos vaticinios aumentaron mi afán por ponerme en camino y abandonar un lugar en donde, aunque era el de mi cuna, no dejaba pariente alguno que pudiera añorar y que se tornó insufrible cuando al trato amoroso sucedió una fría caridad, que con ella se me trataba hasta en la casa de la única amiga de quien podía esperar cuidados y amparo. Mas se condujo conmigo lo suficiente como para encargarse de recoger mi modesta herencia después de pagar deudas y gastos de entierro, y cuando emprendí el viaje me entregó todo mi peculio, un muy exiguo vestuario encerrado en una caja por demás manejable y ocho guineas y diecisiete chelines en plata en un monedero de resorte, fortuna superior a cuantas había visto y que calculé inagotable. Fue tan grande el alborozo que experimenté al verme dueña de caudal tan inmenso que poca atención presté al que de buenos consejos me dieron a la par.
Consiguieron lugar en la diligencia de Londres para Esther y para mí. No entraré en detalles de las escenas de despedida, en las que derramé algunas lágrimas, en parte de pena y en parte de gozo. Y por tenerlo por no menos baladí, tampoco describo cuanto aconteció en el viaje, como las miradas vinosas que me dirigió el cochero o las tretas de algunos de los viajeros, de las que me libró la vigilancia de mi guardiana, Esther, que diré en justicia que cuidó maternalmente de mí, a la vez que me hizo pagar por mi protección permitiendo que yo corriera con todos sus gastos de viaje, lo que hice de mil amores y consideré que aún quedaba deudora suya.
Cuidó con celo que nunca nos cobraran de más o que de nosotras abusaran, y se mostró tan frugal como pudo, pues la liberalidad no era vicio que pudiera achacársele.
Ya estaba avanzada la tarde de un día de verano cuando llegamos a Londres en la diligencia, tarde pese a arrastrarla un tiro de seis caballos. Cuando pasábamos por las grandes calles, el ruido de los carruajes, el bullicio, la multitud de viandantes y, en breve, toda aquella novedad de comercios y casas me causó a la vez gusto y asombro.
Mas imaginad mi tribulación y sorpresa cuando llegamos a la posada, bajamos de la diligencia y nos entregaron nuestro equipaje y mi protectora, Esther Davis, que me había demostrado singularísima ternura en el viaje y no me había preparado para el golpe tan aturdidor que iba a recibir en lugar tan extraño, se mostró de súbito fría y ajena, como si temiera que yo pudiera ser una carga para ella.
Así, en lugar de ofrecerse a continuar su ayuda y amables servicios, en los que yo fiaba y de los que precisaba más que nunca, al parecer juzgó que estaba sobradamente cumplida conmigo al haberme llevado con éxito hasta el final del viaje, y con ello tuvo por cosa natural abrazarme como despedida, en tanto que yo quedé tan confundida que me faltaron ánimos o juicio para mencionar lo mucho que había esperado de su experiencia y de su conocimiento del lugar adonde me había conducido.
En tanto que yo permanecía estupefacta y muda, lo que ella achacó indudablemente al pesar que me causaba la separación, esta creencia me brindó algún alivio cuando me habló para decirme: que llegadas a salvo a Londres, ella tenía que acudir a su trabajo y que me aconsejaba que buscara empleo lo antes posible; que no temiera no hallarlo; lugares había a más de las parroquias; que me aconsejaba que acudiera a una oficina de colocaciones; que si ella sabía de algo me buscaría y me lo diría; que, en tanto, debía buscar alojamiento y hacerle saber a ella en dónde lo hallaba, y que me deseaba mil venturas y esperaba que siempre mostrara buen juicio, me conservara honesta y no deshonrara a mis padres. Con esto se despidió y me dejó a mi cuidado, con tanta ligereza como de él se había encargado.
Abandonada de esta manera, completamente sin amparo o amigos, comencé a sentir con grandísima amargura la dureza de la separación, que se desarrolló en un cuartuco de la posada, y tan pronto me volvió Esther la espalda, la aflicción que me causaron las extrañas y desesperanzadas circunstancias en que me hallaba se manifestó en un raudal de lágrimas que alivió infinitamente la pesadumbre que me oprimía el corazón, aunque continué estupefacta y en la mayor perplejidad en cuanto a lo que me fuera dado hacer.
Entró uno de los mozos y acrecentó mi desasosiego al preguntarme desabridamente si había pedido algo, a lo cual respondí inocentemente que no, pero le rogué que me dijera en dónde podría albergarme aquella noche. Respondióme que iría a inquirirlo a su ama, quien, así que vino, sin cuidarse de la congoja que pudo percibir en mí, me dijo secamente que allí podía encontrar cama por un chelín, y que como suponía que tendría yo amigos en la ciudad (lo que me hizo exhalar en vano un hondo suspiro), por la mañana me sería posible encontrar otro acomodo.
Es increíble los consuelos insignificantes a los que la mente humana se agarra cuando la acongojan las mayores aflicciones. La tranquilidad de disponer de un mero lecho en que descansar aquella noche calmó mi agonía, y avergonzada de hacer saber a la posadera que no tenía amigos en la ciudad a los que acudir, decidí ir a la mañana siguiente a una casa de colocaciones cuya dirección me dejó Esther escrita en el anverso de una balada que me entregó. Conté con lograr en ella información acerca de algún empleo ajustado a los conocimientos de una lugareña en el que pudiera encontrar medios de vivir antes de agotar mi escaso peculio; en cuanto a referencias, Esther me había repetido a menudo que podía contar con que ella me las procuraría. Aunque me afectó mucho que me abandonara, no había dejado de confiar en ella totalmente, y comencé a pensar de buena fe que su comportamiento era natural y que únicamente mi ignorancia de la vida me llevó a interpretarlo como lo hice.
A la mañana siguiente me vestí de la manera más pulcra y arreglada que me permitió el exiguo y rústico vestuario y luego de dejar el mezquino baúl muy recomendado a la posadera, me aventuré a salir y sin más dificultades que las que puede suponerse que encontraría una mozuela campesina de apenas quince años, para quien anuncios y comercios eran señuelos tentadores, llegué a la buscada casa de colocaciones.
La regía una mujer entrada en años que, sentada a la espera de parroquia, tenía ante sí un librote de mucho respeto y varios cuadernos escritos con direcciones.
Me aproximé a este importante personaje sin levantar la mirada u observar a las personas que me rodeaban y que allí se encontraban con el mismo propósito que yo, y tras hacerle a la mujer unas obsequiosas reverencias logré balbucear lo que allí me había llevado.
Me escuchó la mujer con la gravedad y entrecejo de un servidor subalterno del Estado, me examinó con una ojeada y nada repuso sino para pedirme el chelín de la tarifa, y cuando lo tuvo en la mano me dijo que escaseaban los empleos para mujeres, y que a mayor abundamiento mi aspecto me hacía parecer demasiado débil de complexión para trabajos duros; pero que miraría en su libro y vería qué podía hacer por mí, luego de lo cual me pidió que aguardara mientras despachaba a otros solicitantes.
Me hice a un lado un trecho, mortificada muy de veras por aquella declaración, que llevaba consigo una incertidumbre mortal, y me resultó difícil soportar en mi situación.
Pasado un tiempo, haciendo acopio de mayor valentía y buscando distracción para mi inquietud, me aventuré a alzar algo la cabeza y pasear la mirada por la estancia. Se encontraron mis ojos con los de una dama (pues por dama la tuvo mi extremada inocencia) que se hallaba sentada en un rincón de la estancia, envuelta en un manto de terciopelo (a mitad de verano) y con el sombrero quitado; era más que rolliza, rubicunda y a lo menos cincuentona.
Me miraba cual si buscara comerme con los ojos, examinándome de pies a cabeza, sin cuidarse de la confusión y sonrojo que me causaba al hacerlo, y que fueron sin duda para ella las señales que más me recomendaban para su propósito. Pasado un tiempo, que dedicó a un completo escrutinio de mi aspecto, persona y figura toda, que yo procuré mejorar irguiéndome, estirando el cuello y adoptando el gesto más favorecedor, se vino hacia mí y me dijo muy cumplidamente:
—Encanto, ¿buscas trabajo?
—Sí, con permiso −respondí con una profundísima reverencia.
Así que oyó esto me dijo que había ido allí para buscar una sirvienta; que juzgaba que yo pudiera convenirle si tenía en cuenta las instrucciones que m...