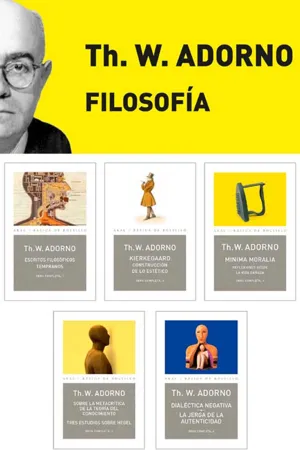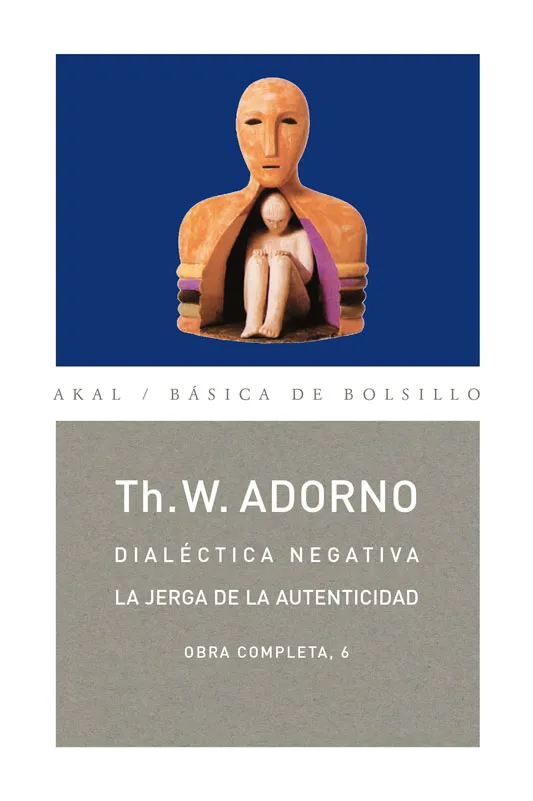![]()
![]()
Akal / Básica de bolsillo / 66
Th. W. Adorno
Dialéctica negativa - La jerga de la autenticidad
Obra completa, 6
Edición de Rolf Tiedemann con la colaboración de Gretel Adorno, Susan Bech-Morss y Klauss Schultz
Traducción: Alfredo Brotons Muñoz
![]()
dialéctica negativa
![]()
Prólogo
La formulación dialéctica negativa atenta contra la tradición. Ya en Platón, la dialéctica quiere obtener algo positivo mediante el instrumento intelectual de la negación; más tarde, la figura de una negación de la negación designó esto lacónicamente. Este libro querría liberar a la dialéctica de semejante esencia afirmativa, sin disminuir en nada la determinidad. Devanar su paradójico título es una de sus miras.
Lo que, según la representación dominante de la filosofía, sería fundamento el autor no lo desarrolla más que después de haber expuesto ampliamente mucho de lo que esa representación supone que se alza sobre un fundamento. Esto implica tanto una crítica del concepto de fundamento como la primacía de un pensar de contenidos. El movimiento de éste únicamente en la consumación adquiere su autoconsciencia. Precisa de lo, según las reglas de juego del espíritu que nunca han dejado de estar vigentes, secundario.
No sólo se ofrece una metodología de los trabajos materiales del autor: según la teoría de la dialéctica negativa, no existe ninguna continuidad entre aquéllos y ésta. Pero sin duda se trata de tal discontinuidad y de las indicaciones para el pensamiento que de ella cabe colegir. El procedimiento no se fundamenta, sino que se justifica. El autor pone, hasta donde es capaz, las cartas sobre la mesa; lo cual no es de ningún modo lo mismo que el juego.
Cuando Benjamin, en 1937, leyó la parte de la Metacrítica de la teoría del conocimiento que el autor por entonces había acabado –en aquella publicación el último capítulo–, opinó a propósito de ella que se debe atravesar el helado desierto de la abstracción para alcanzar convincentemente el filosofar concreto. La dialéctica negativa traza ahora retrospectivamente un tal camino. En la filosofía contemporánea la concreción no era la mayoría de las veces sino subrepticia. Por el contrario, este sumamente abstracto texto quiere servir a su autenticidad no menos que a la explicación del modo concreto de proceder del autor. Si en los debates estéticos más recientes se habla de antidrama y antihéroes, a la dialéctica negativa, tan alejada de los temas estéticos, se la podría llamar un antisistema. Con medios de lógica consecuente trata de sustituir el principio de unidad y la omnipotencia del concepto soberano por la idea de lo que escaparía al hechizo de tal unidad. Desde que cobró confianza en los propios impulsos espirituales, el autor sintió como suya la tarea de, con la fuerza del sujeto, desmontar la falacia de la subjetividad constitutiva; no quiere seguir aplazando esta tarea. Uno de los motivos determinante fue el de trascender rigurosamente la separación oficial entre la filosofía oficial y lo sustantivo o formalmente científico.
La introducción expone el concepto de experiencia filosófica. La primera arranca parte de la situación de la ontología dominante en Alemania. No se la juzga desde arriba, sino que se la entiende desde la necesidad, por su parte problemática, y se la critica inmanentemente. A partir de los resultados, la segunda parte pasa a la idea de una dialéctica negativa y su posición con respecto a algunas categorías que conserva tanto como altera cualitativamente. La tercera parte presenta modelos de dialéctica negativa. No son ejemplos; no explican simplemente consideraciones generales. Conduciendo a lo sustantivo, querrían al mismo tiempo hacer justicia a la intención de contenido de lo en principio, por necesidad, tratado en general, en oposición al empleo, introducido por Platón y desde entonces repetido por la filosofía, de ejemplos como algo en sí indiferente. Mientras que deben aclarar qué es la dialéctica negativa y llevarla, conforme al propio concepto de ésta, al ámbito real, los modelos se ocupan, no sin semejanza con el llamado método ejemplificador, de conceptos clave de las disciplinas filosóficas a fin de intervenir en el centro de éstas. Esto es lo que una dialéctica de la libertad quiere hacer por la filosofía de la moral; por la de la historia, «el espíritu del mundo y la historia de la naturaleza»; el último capítulo circunscribe a tientas las preguntas metafísicas, en el sentido de una pivotación sobre el eje, mediante la autorreflexión crítica, del giro copernicano.
Ulrich Sonnemann está trabajando en un libro que ha de llevar el título de Antropología negativa. Ni él ni el autor sabían de antemano nada de esta coincidencia. Revela lo perentorio del asunto.
El autor está preparado para la resistencia a la que la Dialéctica negativa se expone. Sin rencor permite alegrarse a todos los que, de este lado o del otro, proclamarán que ellos siempre lo habían dicho y que es ahora cuando el autor lo confiesa.
Fráncfort, verano de 1966
![]()
Introducción
La filosofía, que otrora pareció obsoleta, se mantiene con vida porque se dejó pasar el instante de su realización. El juicio sumario de que meramente interpretaba el mundo, de que por resignación ante la realidad se atrofió también en sí, se convierte en derrotismo de la razón tras el fracaso de la transformación del mundo. No ofrece lugar alguno desde el cual la teoría como tal pueda ser condenada por el anacronismo del que, después como antes, es sospechosa. Quizá la interpretación que prometía la transición a la práctica fue insuficiente. El instante del que dependía la crítica de la teoría no puede prolongarse teóricamente. Una praxis indefinidamente aplazada ya no es la instancia de apelación contra una especulación autosatisfecha, sino la mayoría de las veces el pretexto con el que los ejecutivos estrangulan por vano al pensamiento crítico del que una praxis transformadora habría menester. Tras haber roto la promesa de ser una con la realidad o de estar inmediatamente a punto de su producción, la filosofía está obligada a criticarse a sí misma sin contemplaciones. Lo que antaño, por comparación con la apariencia de los sentidos y de toda experiencia vuelta hacia el exterior, se sentía como lo absolutamente contrario a la ingenuidad se ha convertido por su parte, objetivamente, en tan ingenuo como hace ciento cincuenta años ya Goethe consideraba a los pobres pasantes que buenamente se entregaban subjetivamente a la especulación. El introvertido arquitecto de los pensamientos vive en la luna confiscada por los extrovertidos técnicos. Las cápsulas conceptuales que, según costumbre filosófica, debían poder acoger al todo, a la vista de la sociedad desmesuradamente expandida y de los progresos del conocimiento positivo de la naturaleza, parecen reliquias de la primitiva economía mercantil en medio del tardocapitalismo industrial. Tan desmedida se ha hecho la desproporción, mientras tanto rebajada a tópico, entre poder y espíritu alguno, que hace inútiles los intentos de conceptualizar lo preponderante inspirados por el propio concepto de espíritu. La voluntad de hacer esto denota una pretensión de poder que aquello por conceptualizar refuta. La expresión más patente del destino histórico de la filosofía es su regresión, impuesta por las ciencias particulares, a una ciencia particular. Si, según sus palabras, Kant se había liberado del concepto de escuela al pasar al concepto cósmico de la filosofía, ésta ha regresado, por la fuerza, a su concepto de escuela. Siempre que confunde éste con el concepto cósmico, sus pretensiones caen en el ridículo. Hegel, a pesar de la doctrina del espíritu absoluto, en el cual él incluía a la filosofía, sabía a ésta mero momento en la realidad, actividad fruto de la división del trabajo, y por tanto la restringía. De ahí resultó luego su propia limitación, su desproporción con la realidad, y tanto más ciertamente cuanto más a fondo olvidó esa restricción y rechazó como algo extraño a ella la meditación sobre su propia posición en un todo al que monopoliza como su objeto en lugar de reconocer cuánto, hasta en su composición interna, su verdad inmanente depende de él. Sólo una filosofía que se desprenda de tal ingenuidad vale de algún modo la pena de seguir siendo pensada. Pero su autorreflexión crítica no puede detenerse ante las cumbres más altas de su historia. A ella le cumpliría preguntar si y cómo, tras la caída de la filosofía hegeliana, es ella aún posible en general, tal como Kant inquiría sobre la posibilidad de la metafísica después de la crítica del racionalismo. Si la doctrina hegeliana de la dialéctica representa el intento inigualado de mostrarse con conceptos filosóficos a la altura de lo a éstos heterogéneo, hay que rendir cuentas de la relación debida a la dialéctica en la medida en que su intento ha fracasado.
Ninguna teoría escapa ya al mercado: cada una de ellas se pone a la venta como posible entre las opiniones concurrentes, todas sometidas a elección, todas devoradas. Si no hay, sin embargo, anteojeras que el pensamiento pueda ponerse para no ver esto; si igualmente cierto es que la infatuada convicción de que la propia teoría ha escapado a ese destino degenera en el elogio de sí misma, tampoco la dialéctica ha menester de enmudecer ante tal reserva ni ante la a ésta aneja de su superfluidad, de lo arbitrario de un método pegado por fuera. Su nombre no dice en principio nada más que los objetos no se reducen a su concepto, que éstos entran en contradicción con la norma tradicional de la adaequatio. La contradicción no es aquello en que el idealismo absoluto de Hegel debía inevitablemente transfigurarlo: algo de esencia heraclítea. Es un indicio de la no-verdad de la identidad, del agotamiento de lo concebido en el concepto. La apariencia de identidad es sin embargo inherente al pensar mismo de su forma pura. Pensar significa identificar. El orden conceptual se desliza satisfecho ante lo que el pensamiento quiere concebir. Su apariencia y su verdad se interfieren. Aquélla no se deja eliminar por decreto, por ejemplo mediante la afirmación de algo que es en sí aparte de la totalidad de las determinaciones cogitativas. Está secretamente implícito en Kant y fue movilizado por Hegel contra él que el en sí, más allá del concepto, es nulo en cuanto totalmente indeterminado. La consciencia de la apariencialidad de la totalidad conceptual no tiene otra salida que romper la apariencia de identidad total inmanentemente: según su propio criterio. Pero como esa totalidad se construye conforme a la lógica, cuyo núcleo constituye el principio de tercio excluso, todo lo que no se adecúe a éste, todo lo cualitativamente distinto, recibe el marchamo de la contradicción. La contradicción es lo no-idéntico bajo el aspecto de la identidad; la primacía del principio de contradicción en la dialéctica mide lo heterogéneo por el pensamiento de la unidad. Cuando choca con su límite, se sobrepuja. La dialéctica es la consciencia consecuente de la no-identidad. No adopta de antemano un punto de vista. Hacia ella empuja los pensamientos su inevitable insuficiencia, su culpa de lo que piensa. Si, como se ha repetido desde los críticos aristotélicos de Hegel, se objeta a la dialéctica que todo lo que cae en su molino lo lleve por su parte a la forma meramente lógica de la contradicción y deje además de lado –así argumenta todavía Croce–toda la diversidad de lo no contradictorio, de lo simplemente diferente, entonces se achaca al método la culpa de la cosa. Lo diferenciado aparece divergente, disonante, negativo en tanto en cuanto por su propia formación la consciencia tenga que tender a la unidad: en tanto en cuanto mida lo que no es idéntico con ella por su pretensión de totalidad. Esto es lo que la dialéctica reprocha a la consciencia como contradicción. Gracias a la esencia de la misma consciencia, la contradictoriedad tiene el carácter de una legalidad ineludible y fatal. Identidad y contradicción del pensar están mutuamente soldados. La totalidad de la contradicción no es nada más que la no-verdad de la identificación total, tal como se manifiesta en ésta. La contradicción es la no-identidad bajo el dictamen de una ley que afecta también a lo no-idéntico.
Pero ésta no es una ley del pensamiento, sino real. Quien se pliega a la disciplina dialéctica ha incuestionablemente de pagarlo con el amargo sacrificio de la diversidad cualitativa de la experiencia. Sin embargo, el empobrecimiento de la experiencia por la dialéctica, que escandaliza a las sanas intenciones, en el mundo administrado se revela como adecuado a la uniformidad abstracta de éste. Lo que tiene de doloroso es el dolor, elevado a concepto, por el mismo. El conocimiento debe sometérsele si no quiere degradar una vez más la concreción a la ideología en que realmente está comenzando a convertirse. Una versión modificada de la dialéctica se contentó con su renacimiento desvigorizado: su deducción de las aporías de Kant desde el punto de vista de la historia del espíritu y lo programado, pero no cumplido, en los sistemas de sus sucesores. Cumplir no es sino negativo. La dialéctica desarrolla la diferencia, dictada por lo universal, de lo particular con respecto a lo universal. Mientras que ella, la cesura entre sujeto y objeto penetrada en la consciencia, es inseparable del sujeto (y surca todo lo que, incluso de objetivo, piensa éste), tendría su fin en la reconciliación. Ésta liberaría lo no-idéntico, lo desembarazaría aun de la coacción espiritualizada, abriría por primera vez la multiplicidad de lo diverso, sobre la que la dialéctica ya no tendría poder alguno. La reconciliación sería la rememoración de lo múltiple ya no hostil, que es anatema para la razón subjetiva. La dialéctica sirve a la reconciliación. Desmonta el carácter de coacción lógica a que obedece; por eso se la acusa de panlogismo. En cuanto idealista, estaba claveteada al predominio del sujeto absoluto en cuanto la fuerza que negativamente produce cada movimiento singular del concepto y la marcha conjunta. Incluso en la concepción hegeliana, que desbordaba a la consciencia individual y aun a la trascendental kantiana y fichteana, tal primacía del sujeto está históricamente condenada. La desaloja no sólo la falta de vigor de un pensamiento adormecedor, que ante la preponderancia del curso del mundo renuncia a construirlo. Más bien, ninguna de las reconciliaciones que afirmó el idealismo absoluto –cualquier otro resultó inconsecuente–, desde las lógicas hasta las político-históricas, fue sólida. El hecho de que el idealismo consistente no haya podido constituirse más que como epítome de la contradicción es tanto su verdad, de lógica consecuente, como el castigo que merece su logicidad en cuanto logicidad; apariencia tanto como necesaria. Pero la reanudación del proceso a la dialéctica, cuya forma no-idealista entretanto ha degenerado en dogma, lo mismo que la idealista en bien cultural, no decide únicamente sobre la actualidad de un modo de filosofar históricamente transmitido, o sobre la estructura filosófica del objeto de conocimiento. Hegel había devuelto a la filosofía el derecho y la capacidad de pensar contenidos en lugar de contentarse con el análisis de formas de conocimiento vacías y, en sentido enfático, nulas. La filosofía actual recae, cuando en general trata de algo con contenido, en la arbitrariedad de la concepción del mundo, o bien en aquel formalismo, aquello «indiferente», contra lo que Hegel se había sublevado. La evolución de la fenomenología, a la que en un tiempo animó la necesidad de contenido, hacia una evocación del ser que rechaza todo contenido como impureza, prueba esto. El filosofar de Hegel sobre contenidos tuvo como fundamento y resultado la primacía del sujeto o, según la famosa formulación de la consideración inicial de la Lógica, la identidad de identidad y no-identidad. Lo singular determinado era para él determinable por el espíritu, pues su determinación inmanente no debía ser otra cosa que espíritu. Sin esta suposición la filosofía no sería, según Hegel, capaz de conocer nada ni de contenido ni esencial. Si el concepto de dialéctica idealistamente adquirido no alberga experiencias que, en contra del énfasis hegeliano, sean independientes del aparejo idealista, a la filosofía le resulta inevitable una renuncia que rechace el examen de contenidos, se limite a la metodología de las ciencias, considere a ésta la filosofía y virtualmente se suprima.
Según la situación histórica, la filosofía tiene su verdadero interés en aquello sobre lo que Hegel, de acuerdo con la tradición, proclamó su desinterés: en lo carente de concepto, singular y particular; en aquello que desde Platón se despachó como efímero e irrelevante y de lo que Hegel colgó la etiqueta de existencia perezosa. Su tema serían l...