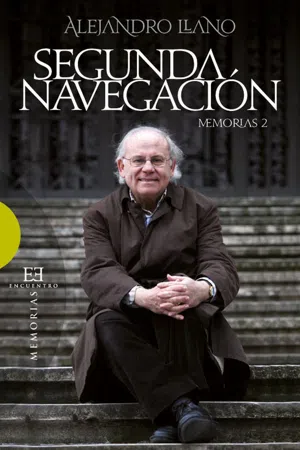![]()
LA SAGA
Durante la dictadura franquista, la proyección de cualquier película exigía que fuera precedida por el No-Do. Extraña denominación, compuesta por las primeras siglas de dos palabras: «noticiarios» y «documentales». Era una especie de breve informe semanal filmado, que se veía en general con interés, porque entonces no existía en España nada semejante a los telediarios, por no hablar de internet. La gente viajaba muy poco —además de que el dinero era escaso, resultaba difícil conseguir un pasaporte— y este aperitivo del film principal nos permitía ver imágenes internacionales, en las que además (de acuerdo con la versión oficial) se podía apreciar la cantidad de desgracias que se producían en otros países, a diferencia de la apacible y confiada España. Se decía que el protagonista del No-Do era Franco, el cual salía prácticamente en todas las ediciones de cada semana. Se llegó, incluso, a popularizar una canción satírica que, con música de un popular villancico, decía así:
Franco, Franco, Franco,
no vemos el modo
de que salga otro
más que tú
en el No-Do.
Una de las escenas clásicas de estos noticiarios era la ceremonia anual del Generalísimo entregando los premios de natalidad a las familias que hubieran alcanzado mayor número de hijos. Se consideraba oficialmente que las familias numerosas suponían una contribución valiosa a la patria. Y, además, tenían un gran prestigio en los ambientes católicos. Cuando salía un señor bajito con su esposa, muy delgada, rodeados de veinte retoños, la sala cinematográfica hervía de comentarios sorprendidos y, quizá, admirados.
Nosotros éramos nueve hermanos y estábamos encantados de ser tantos. Pero no por motivos patrióticos ni religiosos, sino por lo bien que nos lo pasábamos. Dábamos por buenas las incomodidades de compartir dormitorios y hacer cola en los cuartos de baño, al lado del gran ambiente que siempre había en casa. Considerábamos que la proporción de tres chicas y seis chicos era adecuada, aunque nunca se discutió este asunto. Por supuesto, tampoco se estableció ningún tipo de precedencia ni se producían reivindicaciones de género. Cada grupo llevaba su carga. Las chicas se quejaban de que sobre ellas caían ciertas tareas domésticas y, en algunos momentos, de que tenían que hacerse las camas, mientras que a nosotros nos las hacían las empleadas del hogar. Pero a los varones nos tocaban trabajos de tipo físico, como recoger fruta e ir a la cosecha de yerba en el verano, lavar el coche y trasladar muebles. En aquellos tiempos, los hombres no podían llevar paquetes por la calle, para que no se supusiera que iban de compras, ocupación inequívocamente femenina. Las chicas tenían que soportar las clases de piano de las insufribles hermanas Palavicini, pero —como compensación— iban todas las semanas al picadero para montar a caballo, emoción que a los muchachos nos estaba vedada. Los hermanos mayores practicaron la esgrima, pero semejante ejercicio caballeresco se consideró obsoleto cuando yo llegué a la edad de batirme con el florete y el sable. Mi hermano Álvaro, que tiene notable sensibilidad artística, consiguió a título individual recibir clases de guitarra a cargo de un buen concertista.
Hasta que no tuvieran la edad conveniente, ellas no debían ir solas por la calle, y nos tocaba a nosotros llevarlas a sus fiestas, pero sin quedarnos en la celebración, porque —en principio— las reuniones caseras eran de chicas solas (lo cual ellas mismas consideraban el colmo del aburrimiento). Tenían que esperar, por lo menos, a los quince años para que se las permitiera asistir a fiestas mixtas, los llamados guateques, vigilados por la correspondiente mamá para que nadie se pasara. En cierta ocasión, nos correspondió acompañar a mi hermana Cristina al cumpleaños de una amiga. Nacho y yo queríamos ir al cine: a la sesión que comenzaba a las 4.30 de la tarde. Las invitadas estaban citadas a las 5.30, pero nosotros depositamos a Cristi en casa de su amiga poco después de las 4, tratando de convencerla de que, en realidad, las íntimas siempre llegaban antes. Cuando nos abrieron la puerta, desde la que se veía el comedor, nos percatamos de que la familia todavía se encontraba en pleno almuerzo. Mi hermana se quedó horrorizada e intentó la huida, pero nosotros iniciamos enseguida un movimiento de retirada, y la señora de la casa, muy sorprendida pero no menos educada, invitó a Cristina a sentarse con ellos a la mesa. No nos lo perdonó.
Mi madre solía decir que le hubiera gustado tener doce hijos. Aunque no sabíamos qué tenía de mágica aquella cifra, se notaba que a ella le gustaban los niños, es decir, sus hijos. A nosotros no nos parecía mal haber sido tres más, pero tampoco lo considerábamos algo necesario. A medida que íbamos creciendo, pensábamos que el tono tan sobrio de nuestra familia se debía a que el alto número de hermanos implicaba una disminución de lo que le tocaba a cada uno. En Asturias, había un dicho un tanto macabro, darwinista quizá, que se aplicaría a la eventual desaparición o muerte de uno de los hermanos: «Hermanín de menos, bocadín de más». No teníamos ni idea de que papá fuera un hombre rico. Los coches que nuestros primos mexicanos y cubanos exhibían durante el verano siempre eran mejores que los modelos de gama baja en los que nosotros nos amontonábamos. De hecho, en cuanto se fabricó el primer coche español, un SEAT 1400, mi padre abandonó los automóviles americanos de importación y tanto él como mi madre conducían este modesto modelo. Sólo años después se permitieron utilizar un Dodge Dart o un Mercedes, porque ya no conducían y hubiera resultado ridículo tener chofer con un coche tan pequeño. Y, por lo que se refiere a la ropa, se daba el caso de que en El Pilar (a diferencia de los colegios de monjas y alguno privado de varones, considerado superselecto, como el Rosales) no teníamos uniforme. Los pantalones, chaquetas y jerseys de los mayores pasaban automáticamente a los pequeños. Como yo era el quinto de los chicos, nunca llevaba ropa nueva sino siempre heredada y, por lo tanto, notoriamente manida. Cuando salíamos del colegio, tenía la impresión de que los estudiantes de otros cursos o clases, que no me conocían, deberían de creer que yo era repartidor de alguna tienda, por lo mal vestido que iba. Al llegar a mi portal, muy cercano al colegio, me detenía unos instantes para que vieran que yo subía por la escalera principal —porque pertenecía a una familia de señores— y no por la escalera de servicio, hacia la que el portero obligaba a dirigirse a los chicos de los recados.
Al cabo de algún tiempo me enteré de que, en realidad, mi padre estaba en mejor posición económica que cualquiera de mis tíos o de sus amigos cercanos, y que la austeridad que vivíamos procedía en parte de la educación casi calvinista que él había recibido en el colegio Williams (México D. F.), que frecuentó al mismo tiempo que comenzaba a trabajar en el gremio de los abarrotes. Se trataba, efectivamente, de un centro docente inglés de orientación protestante. Lo cual se unía a la valoración católica de la pobreza voluntaria que hacía mi madre, todo ello dirigido inteligentemente a nuestra mejor crianza. Pero, sabiéndolo, todavía he seguido yo recurriendo a veces a nuestra presunta indigencia familiar, por motivos más bien sofísticos. La última ocasión se me presentó en un congreso internacional sobre la familia que tuvo lugar en Roma. Como es obligado en estos tiempos, la lengua vehicular era el inglés, a pesar de que los anglosajones estaban en clara minoría. Una economista española, madre de familia y profesora de management, especialista en conciliación familia-empresa, insistió en que los empleados procedentes de familias numerosas eran mejores trabajadores que los hijos únicos. A pesar de mi simpatía por la profesora, a la que conocía bien, me indignó esa aparente instrumentalización utilitarista de algo tan valioso en sí mismo como una familia de muchos miembros. Tuve una intervención de este tenor:
—Ustedes habrán percibido que mi inglés es malo, lo cual constituye un serio obstáculo en mi trabajo de profesor universitario, que cada vez presenta un carácter más global. Se debe a que soy el octavo de una familia de nueve hermanos. Al ser tantos, mis padres no se podían permitir el gasto de enviarnos durante los veranos a Inglaterra o Irlanda para aprender inglés, como hacían con nuestros compañeros de familias menos amplias. Aquí ven ustedes un ejemplo, entre muchos, de desventajas laborales en quienes proceden de familias numerosas. Los motivos por los que las familias numerosas constituyen un fenómeno positivo, que es conveniente fomentar y apoyar, no son pragmáticos, sino más bien ontológicos: el ser humano es un bien en sí mismo y su nacimiento es la única novedad radical que aparece sobre la tierra (según la mismísima Hannah Arendt). A cada una y a cada uno de los hijos —sean muchos o pocos— se les puede decir: ¡qué bueno es que existas! Y nada más.
Mis palabras fueron acogidas con un discreto silencio, pero sospecho que algunos de los participantes se dieron cuenta de la debilidad de mi argumentación (y eso que no sabían que los motivos por los que mi padre no quería que fuera a Irlanda o Inglaterra no eran de índole económica).
El mayor de mis hermanos, José Antonio, había nacido el 4 de diciembre de 1929 en México D. F., y murió en Madrid el 10 de septiembre de 2005. Fue el primero de los hermanos que falleció. Todos lo sentimos muchísimo, porque era una persona muy buena y de excelentes cualidades personales, que —junto con su esposa, Carmen—había educado muy bien a sus siete hijos y había trabajado lúcidamente en los negocios familiares. En contra de lo que decía en mi soflama antifuncionalista, él sí que hablaba perfectamente inglés, porque estudió Business Administration en Estados Unidos. Como su previsible ocupación sería ayudar a mi padre en los negocios, y México tenía ya crecientes relaciones con sus vecinos del norte, mi padre pensó que estudiar en USA era la mejor inversión. Mis hermanos y primos —dedicados mayoritariamente a la empresa— comentaban después que José Antonio tenía mejores conocimientos técnicos que todos ellos en el ámbito de los negocios. Era, al parecer, el que más agudamente leía un balance. Siempre me han sorprendido las dificultades que la contabilidad empresarial presenta incluso para los que han estudiado esta materia en un nivel universitario. He oído comentar que una de las causas de la actual crisis económica estriba en que muchos banqueros y grandes empresarios no están muy duchos en contabilidad o finanzas y, desde luego, no entienden todo ese lío de subprimas y productos derivados que han conducido a la ruina a instituciones financieras otrora florecientes, y a no pocas compañías que dependían de ellas.
Recuerdo ahora una ocasión en la que, siendo Rafael Alvira vicedecano de la facultad y yo el decano, vino el gerente de la universidad, Eduardo Guerrero, a tratar de cuestiones económicas con nuestra junta directiva. No eran sesiones agradables, porque los de filosofía y letras llevábamos siempre a nuestra espalda el cartel de deficitarios, y el gerente no dejaba pasar ninguna ocasión para recordárnoslo, y urgirnos a que tomáramos medidas para aumentar ingresos y disminuir gastos. Con tal fin, desgranaba cifras y daba vueltas y revueltas a nuestra contabilidad, jugando con las partidas del Debe y del Haber. Rafa estaba tan desesperado de aquellos planteamientos que, aquella vez, dijo con voz quejumbrosa:
—En mi vida ha habido dos grandes decepciones. Una ha sido descubrir que los Reyes Magos son los padres. La otra, enterarme de que una determinada cantidad lo mismo se puede poner en el Debe que en el Haber.
José Antonio, además de tener una inteligencia muy viva, era una persona divertida y cariñosa. Pertenecía al sector de los deportistas de la familia, entre los cuales desde luego no me encuentro, porque —como Carlos— caigo del lado de los sedentarios, a los que les gusta más bien leer y suelen recibir el apelativo —entre despectivo y afectuoso— de ratones de biblioteca. Otra categoría aplicable a Jóse es la de los rubios frente a los morenos. Los rubios reciben esa característica por la vía de papá, de quien se conservan fotos juveniles, en las cuales —además de mostrarse muy apuesto y ligeramente presumido— se le aprecia un pelo completamente rubio. Es la herencia celta, tan frecuente en Asturias, donde al rubio se le llama «roxu», y se lo figura uno en lo alto de una cumbre gritando a pleno pulmón ¡ixuxú! Para ver ejemplares más numerosos y puros de esta etnia, es necesario ir a Irlanda, Gales o Escocia.
Entre las características de José Antonio se encontraba una que suele ir unida a las habilidades deportivas: ser un buen conductor. La excepción misma era mi padre, a quien se le daba muy mal el volante, quizá porque —al desarrollarse su juventud a comienzos del siglo XX— empezó a tener coche a una edad relativamente avanzada. En cambio, mi madre, de pelo castaño, era una consumada automovilista, porque había comenzado a manejar desde su primera juventud, gracias al ambiente cubano del que procedía. (Esta diferencia de edades entre mis padres me recuerda la que existía entre los mayores y los pequeños de la saga Llano-Cifuentes; cuando Jóse regresó de México, tras haber trabajado unos años en los negocios de papá, mi hermano Álvaro, el más pequeño de nosotros, no le conocía y comenzó a dirigirse a él de usted). Cuando José Antonio se compró una Lube-NSU, entonces la mejor moto de media cilindrada, subió su prestigio hasta alturas no alcanzadas anteriormente. La motocicleta era preciosa y Jóse la llevaba maravillosamente, por supuesto a velocidades que traspasaban con mucho la legalidad. A las chicas de Ribadesella les encantaba ir en el asiento del copiloto y, con ocasión o disculpa de la velocidad, se apretaban contra el motorista. Esto sólo le estuvo permitido hasta que se hizo novio de la que fue poco después su esposa, una riosellana guapa y simpática llamada Carmen Sánchez Álvarez-Pedrosa. Conseguí que me prestara la moto varias veces, y disfruté muchísimo, al percibir lo sensible y fácil de dirigir que era la máquina, en contraste con su imponente aspecto. Ni qué decir tiene que no me arriesgué a llevar copiloto.
En México, por cierto, coincidieron algunos años mis hermanos Carlos y José Antonio. Carlos había estado en Roma y se fue a América por dos motivos: ayudar también a mi padre, que quería retirarse y permanecer en España, así como colaborar en los comienzos del Opus Dei en aquellas tierras. Fue nombrado, al poco de llegar, director de la Residencia Universitaria Nápoles. Jóse, que todavía era soltero, consideró esta residencia como un buen sitio para vivir, y allí se fue. Al parecer, su carácter bromista y risueño no iba acompañado de un particular sentido de la disciplina: no siempre se atenía a los horarios de la casa. Se tomaba casi todo a broma. Siguiendo la tradicional línea de los residentes que se quejan de la comida, sobre todo en lo concerniente a su cantidad, Jóse formuló así una vez la bendición de la mesa:
—Bendícenos, Señor, a nosotros y a estos escasos alimentos...
Carlos, como director, le tuvo que llamar a capítulo, porque aquel incidente era como la gota que colmaba el vaso. De hermano pequeño a hermano mayor, hubo de decirle:
—Mira, Jóse, das aquí un gran ambiente, pero esta residencia está pensada para estudiantes y no para jóvenes profesionales como tú. Conviene que te busques otro sitio para vivir.
La respuesta de José Antonio se hizo famosa:
—Conviene... ¿a quién?
Pero al propio Carlos tampoco le fueron fáciles sus comienzos en tierras de ultramar. Tanto él como José Antonio habían nacido en México y allí habían retornado con poco más de veinte años, pero se suele decir que cada uno es de donde hace el bachillerato. Y ambos lo habían hecho en Madrid, con lo cual llegaron a la República Mexicana con un perfecto acento español, que no facilitó su inmediata integración. Por otra parte, a principios de los años cincuenta, España vivía en pleno aislamiento diplomático y comercial, por motivos políticos, mientras que México tenía desde siempre un contacto continuo con Estados Unidos, lo cual facilitaba una difundida familiaridad con los últimos avances de la tecnología y de la medicina.
Una situación mínima puede ilustrar lo que acabo de decir. Durante los veranos, nuestros primos mexicanos y cubanos exhibían las muchas cosas que había en América y de las que España carecía. Me descubrieron, por ejemplo, la Coca-cola. Cuando me la hicieron probar, me pareció un brebaje repulsivo, porque la bebí caliente, ya que tampoco disponíamos de refrigerador eléctrico. Pero lo que quizá envidiábamos más era un medicamento llamado Alkaseltzer, que no se podía adquirir en nuestro país. Ellos nos describían sus mágicas virtudes curativas de eso tan difuso y tan real que se llama malestar: dolor de cabeza, molestias estomacales, cansancio y, en definitiva, mal cuerpo. Una pastilla de Alkaseltzer —insistían los jóvenes americanos— te deja nuevo. Cuando Carlos llegó a México se encontró un día con síntomas de semejante malestar generalizado, quizá porque todavía no se había acostumbrado a la altura. Tímidamente, comentó que quizá le vendría bien un Alkaseltzer. Los que le rodeaban —mexicanos o españoles que llevaban cierto tiempo allí— eran conscientes de la inopia española en este punto, así como también en lo concerniente a los licores de origen anglosajón. Le sacaron un vaso de whisky, presentándoselo como la medicina curalotodo. Carlos lo apuró y, lógicamente, se encontró mucho más animado:
—Me habían dicho que el Alkaseltzer es muy bueno, pero no me podía imaginar que estimulara tanto y que actuara de manera casi instantánea.
A partir de entonces, cuando tomaba una copa con sus amigos, le preguntaban:
—Carlos, ¿quieres un Alkaseltzer?
Tanto en España como después en Roma tenía fama de despistado, como todo filósofo que se precie. Al trasladarse a México, donde nadie le conocía, pensó que era una oportunidad única para comenzar una nueva vida. Ya no volvería a ser considerado como un filósofo que está en las nubes y se ausenta del mundo real.
Pero uno de sus primeros días en el Nuevo Mundo salió muy decidido de un rato de tertulia y se encaminó hacia la puerta. La abrió y observó que todo estaba oscuro y colgaban del techo prendas de ropa. Se había metido en un armario empotrado: un closed. Mi madre era una entusiasta de los closed, que ella había conocido en Cuba y en México, pero todavía no había conseguido instalar ninguno en España; uno de los objetivos de sus reformas, tanto en Madrid como en Asturias, era llenar las casas de roperos. De manera que Carlos se enteró de lo que era un ropero cuando ya había sido capturado por un ejemplar de esa especie. Permaneció silenciosamente en la oscuridad, hasta que supuso que los demás ya se habrían ido. Cuando salió, el joven español recibió una ovación cerrada de sus compañeros, que le aguardaban allí mismo.
Naturalmente, estas anécdotas han quedado en el ámbito estrictamente familiar, porque —con el paso de los años— Carlos se convirtió en una personalidad de gran prestigio, conocido por muchos miles de personas. Esto se ha puesto especialmente de manifiesto a raíz de su reciente fallecimiento, el día 5 de mayo de 2010. Unas semanas antes había pasado por Madrid, camino de Roma. Nos reunimos todos los hermanos para comer juntos en el restaurante Lucca, situado en la calle Ortega y Gasset. Tocamos de pasada algunas cuestiones económicas de la familia Llano Cifuentes, pero la mayor parte del tiempo nos dedicamos a contar cosas personales y evocar una vez más viejas anécdotas. Carlos estaba bien, aunque quizá se le notaba un poco cansado y menos veloz —que habitualmente lo era mucho— a la hora de enfocar las cuestiones o resolver los posibles problemas. Yo me emocioné cuando, al despedirnos, me animó a que aceptara una invitación que me había hecho la Universidad Panamericana para asistir a unas jornadas filosóficas.
—Sí —me dijo en tono de broma— ven a México, porque allí me encuentro un poco abandonado.
Nunca le había oído anteriormente una apelación tan clara a que los hermanos y hermanas le arropáramos; porque él destacaba por su desprendimiento y autonomía. Unas semanas después sus palabras adquirieron para mí ciertos visos de premonición.
El día 4 de mayo viajó de México a Miami, acompañado de su colaborador Álvaro Pinto, para hacer gestiones de negocios. Tenía ya programado que, al acabar, se daría un baño en el mar. Solía hacerlo siempre que tenía oportunidad de estar cerca de la costa, con ocasión de un curso empresarial o un viaje de trabajo. Era una manera de mantenerse en forma, junto con las largas caminatas que daba por zonas verdes de Ciudad de México ...