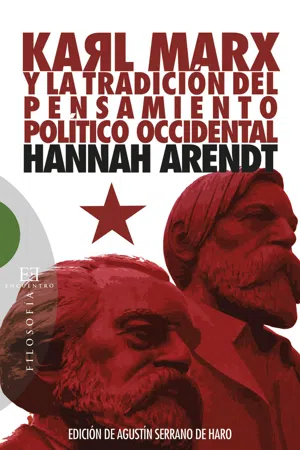![]()
REFLEXIONES SOBRE LA REVOLUCIÓN HÚNGARA
Cuando escribo estas líneas ha pasado más de un año desde que las llamas de la Revolución húngara iluminaran durante doce largos días el vasto paisaje del totalitarismo de posguerra. Fue éste un verdadero acontecimiento, cuya envergadura no dependerá de la victoria o la derrota; su grandeza está asegurada por la tragedia que los hechos representaron. Pues ¿quién puede olvidar el gesto político postrero de la Revolución: la procesión silenciosa de las mujeres enlutadas, que en público lloraban a sus muertos por las calles de la Budapest ocupada por los rusos? Y ¿quién podrá dudar del vigor del recuerdo cuando, un año después de la Revolución, el pueblo derrotado y aterrorizado conservaba aún valor suficiente para conmemorar, en público una vez más, la muerte de su libertad, abandonando de forma espontánea y unánime todos los lugares de entretenimiento público: teatros, cines, cafés y restaurantes?
El contexto de circunstancias en cuyo seno ocurrió la Revolución tuvo gran significación, pero no fue lo bastante determinante como para desencadenar uno de esos procesos automáticos que parecen casi siempre aprisionar la Historia, y que en realidad no son siquiera históricos si entendemos por tal todo lo que es digno de ser recordado. Lo ocurrido en Hungría no ocurrió en ninguna otra parte, y los doce días de la Revolución encierran más historia que los doce años anteriores desde que el Ejército Rojo «liberó» el país de la dominación nazi.
Durante doce años todo había sucedido como era de esperar; la larga y penosa historia de engaños y promesas rotas, de esperanza contra toda esperanza y de decepción final. Así fue desde un comienzo, con las tácticas frentepopulistas y de un simulado parlamentarismo, pasando luego por el franco establecimiento de una dictadura de partido único, que rápidamente liquidó a los líderes y miembros de los partidos antes tolerados, hasta el último escalón en que los líderes de los partidos comunistas nacionales, de los cuales Moscú desconfiaba con o sin motivo, fueron encausados no menos brutalmente bajo acusaciones falsas, humillados en procesos ficticios, torturados y asesinados, mientras pasaban a gobernar el país los elementos más despreciables y corruptos del partido, ya no comunistas sino agentes de Moscú. Todo esto y mucho más era predecible, no ya por la ausencia de fuerzas sociales o históricas que presionaran en otra dirección, sino porque era el resultado automático de la hegemonía rusa. Fue como si los gobernantes rusos repitieran a toda prisa todos los pasos de la Revolución de Octubre hasta el surgimiento de la dictadura totalitaria. Por ello esta historia, aun siendo inenarrablemente terrible, carece de suyo de demasiado interés y difiere muy poco de un lugar a otro; lo que ocurrió en un país satélite ocurría casi al mismo tiempo en todos los demás, desde el Báltico hasta el Adriático.
Las únicas excepciones a la regla fueron los Estados bálticos, de un lado, y la Alemania del Este, del otro. La desafección de los primeros aconsejó su incorporación directa a la Unión Soviética, lo cual dispensó de la ceremonial repetición de todo el proceso y el estatuto de las naciones bálticas se asimiló de modo inmediato al que disfrutaban otras nacionalidades soviéticas. Con la deportación de hasta un cincuenta por ciento de la población y la compensación de la pérdida demográfica con inmigraciones forzadas y arbitrarias, quedó claro que su estatuto se había asimilado al de los tártaros, los calmucos o los germanos del Volga, esto es, al de aquellos que en la guerra contra Hitler se habían revelado no-dignos de confianza. El caso de la Alemania del Este es también una excepción, pero en la dirección opuesta; nunca se convirtió siquiera en nación satélite, sino que siguió siendo territorio ocupado y con un gobierno títere pese al celo de los agentes alemanes de Moscú. El resultado fue que el país, aun cuando en un estado bastante miserable si se lo compara con la Bundesrepublik [República Federal de Alemania], se las arregló económica y políticamente mucho mejor que los países satélites. Pero estos territorios son excepciones sólo en la medida en que también ellos cayeron en la órbita de poder ruso; no lo son al sistema de satélites porque no formaron parte de él.
Ni siquiera las dificultades que comenzaron a manifestarse poco después de la muerte de Stalin pueden considerarse inesperadas, dado lo fielmente que reflejaban los problemas, o mejor, las controversias en la cúpula del liderazgo ruso. También aquí pareció haber una repetición de las condiciones de los años veinte, antes de que se hubiera completado la configuración del movimiento internacional comunista en su forma finalmente totalitaria; entonces todos los partidos comunistas se dividieron en facciones que reflejaban cabalmente las del partido ruso, y cada grupo o facción miraba a su respectivo protector ruso como a su santo patrón —cosa que sin duda era, ya que el destino de todos los protegidos a lo largo y ancho del mundo dependía por entero de la suerte que él corriese—. Ciertamente revistió interés, y alimentó la idea de que hay determinadas estructuras inalterables en el movimiento comunista, el hecho no sólo de que a la muerte de Stalin siguió la misma crisis sucesoria que a la de Lenin treinta años antes (cosa que, después de todo, es bastante natural en ausencia de toda ley de sucesión), sino el que la crisis se afrontase de nuevo mediante la solución temporal de una «dirección colectiva», término acuñado por Stalin en 1925, y el que el resultado en los partidos comunistas extranjeros fuera de nuevo una lucha desesperada por alinearse con uno de los líderes y por formar facción en torno a él. Así, Kadar era un protegido de Kruschev tanto como Nagy lo era de Malenkov. Tal repetición rozó con frecuencia la comicidad, incluso en la atmósfera de profunda y a veces sublime tragedia que la Revolución húngara creó; como cuando una de las últimas emisiones de la Radio Comunista Libre Rajk urgía a «los camaradas a sumarse al partido pseudocomunista de Kadar» y a convertirlo en «un verdadero partido comunista húngaro». Pues, en esta misma vena, la temprana oposición a Stalin había urgido a los camaradas a no abandonar el partido y a aplicar la táctica del Caballo de Troya, hasta que Stalin en persona ordenó después la misma táctica a los comunistas alemanes respecto del movimiento nazi. En todos estos casos el resultado fue el mismo: los que se quedaron dentro se convirtieron en sinceros y buenos estalinistas o nazis a todos los efectos prácticos.
La Revolución húngara interrumpió estas formas de sucesos automáticos y de conscientes o inconscientes repeticiones justo cuando el estudioso del totalitarismo se había acostumbrado a ellas y la opinión pública las seguía ya con apatía. Lo ocurrido en Hungría en absoluto vino preparado por cómo se desarrollaron los hechos en Polonia; fue algo totalmente inesperado y pilló por sorpresa a todo el mundo —a quienes lo promovieron y sufrieron, no menos que a quienes lo observaban desde el exterior con furiosa impotencia, o a quienes en Moscú se aprestaron a invadir y conquistar el país cual territorio enemigo—1. Pues lo que aquí ocurrió fue algo en lo que ya nadie creía, si es que alguna vez alguien creyó en ello; ni los comunistas ni los anticomunistas, y menos que nadie quienes hablaban de las posibilidades y obligaciones del pueblo de rebelarse contra el terror totalitario sin saber o sin importarles el precio que otros pueblos tendrían que pagar por ello. Si alguna vez hubo una cosa tal como la «revolución espontánea» de Rosa Luxemburgo —ese súbito alzarse de un pueblo oprimido por mor de su libertad, y apenas por nada más, sin que el caos desmoralizador de una derrota militar lo preceda, sin técnicas de coup d’etat, sin un aparato bien ajustado de organizadores y conspiradores, sin la propaganda socavadora de un partido revolucionario—; es decir, si alguna vez hubo lo que todo el mundo, conservadores y liberales, radicales y revolucionarios, había desechado como un noble sueño, entonces nosotros hemos tenido el privilegio de ser sus testigos. Quizá el profesor húngaro que informó ante la Comisión de Naciones Unidas estaba en lo cierto: «La carencia de líderes de la Revolución húngara es algo único en la Historia; no estuvo organizada; no fue dirigida centralmente. El afán de libertad fue la fuerza motriz de todas y cada una de las acciones».
Los acontecimientos, pasados y presentes, no las fuerzas sociales ni las tendencias históricas, no las encuestas ni la indagación de motivos ni cualquier otro artilugio del arsenal de las ciencias sociales, son los verdaderos maestros de los científicos de la política, los únicos dignos de confianza, como son también la fuente de información más fiable para quienes se dedican a la política. Una vez que ha ocurrido un acontecimiento como el levantamiento espontáneo en Hungría, toda política, toda teoría y previsión de potencialidades futuras precisan de re-examen. A la luz de lo acontecido hemos de poner a prueba y ampliar nuestra comprensión de la forma totalitaria de gobierno, así como de la naturaleza de la versión totalitaria de imperialismo.
NOTAS
1 El análisis más comprensivo y sólido de los sucesos en Rusia tras la muerte de Stalin es el de Boris I. Nicolaevsky. «Batalla en el Kremlin», serie de seis artículos publicados en The New Leader XL (29 de julio-3 de septiembre, 1957), que sostiene que «el informe de Naciones Unidas sobre la Revolución húngara ha establecido que el estallido de la violencia en Budapest fue resultado de una provocación deliberada«. No estoy convencida de ello, pero, aun si él tuviese razón, el resultado de la provocación rusa fue ciertamente inesperado y fue mucho más allá de las intenciones originales.
![]()
1. RUSIA TRAS LA MUERTE DE STALIN
Aun siendo espontánea, la Revolución húngara no puede entenderse fuera del contexto de los sucesos posteriores a la muerte de Stalin. Tal como hoy sabemos, la muerte tuvo lugar en vísperas de una gigantesca nueva purga, de suerte que, fuese muerte natural o asesinato, la atmósfera en las altas esferas del partido debía de ser de intenso miedo. Dado que no existía sucesor —nadie designado por Stalin y nadie o lo bastante rápido o que se sintiera llamado a la tarea—, lo que siguió de inmediato fue una pugna por la sucesión en la cúpula dirigente, que causó la crisis en la Rusia soviética y en los países satélites. Todavía hoy, cinco años después de la muerte de Stalin, el resultado puede no haberse decidido aún. Pero una cosa sí es segura: una de las fallas más graves de las dictaduras totalitarias es su aparente incapacidad para encontrar una solución a este problema.
La actitud de los dictadores totalitarios sobre este asunto la conocíamos de antes. La despreocupación de Stalin, designando ocasionalmente un sucesor sólo para matarlo o degradarlo al cabo de unos pocos años, contrastaba y se complementaba con unas pocas observaciones dispersas de Hitler al respecto. Todo cuanto sabíamos sugería con fuerza la convicción de ambos de que la cuestión era de importancia menor, pues casi cualquiera podía servir mientras el aparato de poder permaneciera intacto. Para comprender esta falta de interés, se debe tener en mente que la elección se circunscribía obviamente a un círculo pequeño de personas que, por el mero hecho de estar en la cúspide y estar vivas, habían dado pruebas de su superioridad bajo condiciones totalitarias —con todo lo que esto implica—. Desde el punto de vista totalitario, además, una regulación vinculante de la sucesión introduciría un elemento de estabilidad extraño e incluso contrario a las necesidades del «movimiento» y a su extremada flexibilidad. De existir una ley de sucesión, habría sido desde luego la única ley estable, inalterable, en toda la estructura, y por ello posiblemente un primer paso en dirección hacia algún tipo de legalidad.
Pero, cualesquiera que hubiesen sido nuestros conocimientos, no habríamos podido saber qué iba a ocurrir en el caso de la muerte del dictador. Sólo la muerte de Stalin reveló que la sucesión es un problema irresuelto y que provoca una grave crisis que afecta a las relaciones entre los propios sucesores potenciales, a las relaciones entre ellos y las masas, y a la relación entre los diversos aparatos con cuyo apoyo pueden contar. Los líderes totalitarios, siendo líderes de masas, necesitan de la popularidad, que no es menos efectiva si bajo condiciones totalitarias se fabrica por medio de la propaganda y se mantiene por el terror. El primer paso en la pugna por la sucesión fue una competencia por la popularidad, comoquiera que ninguno de los competidores era muy conocido y no digamos ya popular —a excepción quizá de Zhukov, que como militar era el que menos probabilidades tenía de ascender al poder—. Kruschev importó los contrastados métodos americanos, viajando de aquí para allá, estrechando manos y hasta aprendió a besar niños. Beria se embarcó en una política de apaciguamiento antibelicista, cuyos términos evocaban lejanamente los esfuerzos de Himmler en los últimos meses de la guerra por suceder a Hitler, convirtiéndose en el hombre de confianza de los aliados para firmar la paz. Malenkov abogó por una mayor atención a los bienes de consumo y prometió elevar el nivel de vida. Todos ellos, concertadamente, liquidaron al final a Beria, no sólo porque su política exterior se había vuelto peligrosa sino también por ser, desde luego, el símbolo en persona del odio del pueblo, en Rusia como fuera de ella —algo de lo que, de nuevo como en el caso de Himmler, todo el mundo parecía estar al corriente excepto el interesado—.
Esta competencia por la popularidad de las masas no debe confundirse con un genuino temor a ellas. El miedo fue, a decir verdad, un motivo poderoso para establecer la dirección colectiva, pero, a diferencia del triunvirato posterior a la muerte de Lenin, que era un pacto de seguridad frente a la «contrarrevolución», la dirección colectiva posterior a la muerte de Stalin era un pacto de seguridad mutua de los caballeros implicados en él, de unos frente a los otros. Y quienquiera que se moleste en revisar el pasado de cada uno de ellos —todos consumados estalinistas, educados y probados únicamente en la era estalinista—, habrá de admitir que su miedo recíproco estaba enteramente justificado.
El temor a las masas apenas habría tenido, en cambio, justificación. En el momento de la muerte de Stalin el aparato policial estaba todavía intacto y los desarrollos posteriores probaron que cabía incluso permitirse el desmontaje del imperio policial y el relajamiento del terror. Pues si hubo ciertas evidencias de efectos boomerang de la agitación en los países satélites —algunos disturbios estudiantiles, una huelga en una planta moscovita, ciertas muy cautas demandas de un margen de «autocrítica», aunque apenas ninguna demanda de libertad por parte de los intelectuales2—, de lo que nunca ha habido ninguna evidencia es de una revuelta abierta o de que el régimen temiese nada parecido. Es más, la pequeña muestra de oposición entre los intelectuales se alentó en buena medida desde arriba; lo cual, lejos de ser una concesión genuina, era uno de los mecanismos contrastados de dominación estalinista. Durante décadas las llamadas a la «autocrítica» sirvieron como una provocación deliberada con que sacar a la luz a los opositores y comprobar el estado de la opinión pública, dándose acto seguido a la situación el tratamiento apropiado. En lo tocante a Rusia en particular, el discurso de Kruschev de 1957 informando a los intelectuales de que habían incurrido en «una comprensión incorrecta de la esencia de la crítica del partido al culto a la personalidad de Stalin» y de que habían infravalorado «la contribución positiva de Stalin» y de que, al desplegar «sus talentos creadores para la glorificación», debían retornar al «realismo socialista ... [con] sus ilimitadas posibilidades», no era mucho más que una declaración rutinaria.
Otro aspecto del mismo discurso reviste mayor interés. Ya que en él anuncia Kruschev el establecimiento de «uniones de creadores» por medio de las cuales «el crecimiento creador de cada escritor, artista, escultor, etc.» estaría sujeto «a la constante implicación de los camaradas». Aquí encontramos un indicio de cómo piensa Kruschev reemplazar la restricción del terror policial y del significado de su insistencia en la descentralización. Él parece planear una vigilancia que no se ejerce desde un cuerpo externo (la policía), sino que se recluta de en medio de la gente, en este caso de los propios artistas y escritores. Esto supondría una institucionalización, y seguramente una mejora del principio de espionaje recíproco que permea todas las sociedades totalitarias, y cuya eficacia Stalin consumó al hacer de la información sobre terceros y de la denuncia de otros la única prueba de lealtad. Otra innovación apunta en la misma dirección; es el decreto de Kruschev relativo a «los parásitos sociales», que también serán seleccionados por la propia población para su castigo en campos de concentración. Kruschev propone, en otras palabras, reemplazar en ciertas funciones a la policía secreta por la ley de un populacho altamente organizado, como si pensara que ahora ya puede confiarse en que el pueblo ejerza de policía de sí mismo y tome la iniciativa en la selección de las víctimas.
Nuevos y similares desarrollos de las técnicas de dominación cabe descubrir en los tan debatidos proyectos de descentralización. Pues lejos de indicar una democratización de la sociedad soviética o una racionalización de la economía soviética, ellos se enderezaban obviamente a quebrar el poder de la clase de los técnicos y directivos mediante el establecimiento de nuevas regiones económicas, con nuevas plantillas para administrarlas3. El cambio de frente del personal centralizado en Moscú a las provincias aseguraba ante todo su atomización; ahora quedaban sujetos a la vigilancia de las autoridades locales del partido, que seguramente no dejarán de ejercer en cada planta de trabajo y en cada rama de la producción esa misma «constante implicación de los camaradas en el crecimiento creador». La meta no es nueva. Kruschev aprendió de Stalin que todo grupo de personas que apunte signos de identidad de clase y de solidaridad debe ser quebrado, por razones ideológicas en aras de la sociedad sin clases y por razones prácticas en aras de una sociedad atomizada, que es la única que puede dominarse totalmente4. Pero lo que Stalin consiguió gracias a una revolución permanente y a gigantescas purgas periódicas, Kruschev espera lograrlo a través de nuevos mecanismos que, por así decir, se inscriben dentro de la propia estructura social y pretenden asegurar la atomización desde dentro.
Esta diferencia de método y planteamiento tiene suficiente importancia, en especial porque no se restringe al período del «deshielo». Resultó bastante llamativo, aunque apenas se reparó en ello, el hecho de que el aplastamiento sangriento de la Revolución húngara, tan terrible y efectivo como fue, no representó, sin embargo, una solución típicamente estalinista. Con toda probabilidad, Stalin habría preferido la actuación policial a una operación militar, y la habría llevado a cabo no sólo mediante la ejecución de los líderes y el encarcelamiento de miles de personas, sino mediante deportaciones masivas y el despoblamiento deliberado del país. Nada habría estado más alejado de su mente, en fin, que el envío de ayuda suficiente para evitar el completo colapso de la economía húngara y demorar las hambrunas, tal como la Unión Soviética ha hecho en el año que ha seguido a la Revolución.
Quizá sea demasiado pronto para decir qué duración está reservada a este cambio de métodos. Puede tratarse de un fenómeno pasajero, una suerte de vestigio del tiempo de la dirección colectiva y de los conflictos irresueltos en el círculo interno del régimen, con la concomitante relajación del terror y la rigidez ideológica. Además, estos métodos no han sido hasta el momento probados y sus efectos podrían ser bastante diferentes de los esperados. Con todo, igual que es cierto que el relativo relajamiento de la era postestalinista no vino causado por la presión «desde abajo», parece plausible pensar que ciertos factores objetivos favorezcan fuertemente el abandono de algunos rasgos y mecanismos que hemos llegado a identificar con el gobierno totalitario.
El primero de estos factores es el hecho de que la Unión Soviética sufre por primera vez de una auténtica escasez de fuerza laboral. En esta situación, que se debe fundamentalmente a las graves pérdidas de la guerra, pero también a la progres...