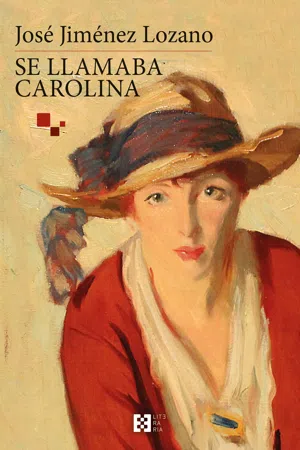![]()
SE LLAMABA CAROLINA
![]()
CUANDO LLEGÓ EL CINE
Cuando llegó el cine al pueblo y, con él, gente como El Gordo y El Flaco, Pepito Pamplinas o Charlot, que según se sabía ya habían estado en Madrid muchos años antes de la guerra, pero les habían echado de allí o se habían venido ellos mismos por los pueblos y hasta por los andurriales, porque ya no gustaban a las gentes de la capital, y en el pueblo mismo la gente dijo que todo cambiaría y muchas cosas ya se quedarían viejas como, desde luego, el teatro, tanto el que se hacía en las escuelas por los chicos y chicas mayores, o por la gente ya mayor del pueblo, como el teatro que representaban las compañías ambulantes que venían. Pero nosotros, los chicos más pequeños, no pensábamos así, porque el cine eran fotografías y sombras, y no, como en el teatro, que eran personas y algunas veces sabíamos que en el carro o el camión del circo o de los títeres, como los llamábamos, venían Golo, el malvado ministro del conde de Genoveva de Brabante, y esta misma o el príncipe Hamlet, y se quedaban en la posada o en la Fonda Moderna.
El Gordo y El Flaco o Charlot eran, sin embargo, sombras o como retratos moviéndose que se llevaban en una cinta de celuloide enrollada y metida en una caja de lata y, con tener una máquina de cine y una sábana blanca, se podían ver en cualquier sitio; mientras que, para hacer el teatro, se necesitaban, además de los personajes de carne y hueso, que se decía, un escrito o novela que éstos se aprendían de memoria, y luego un salón y una plataforma de madera sobre la que montar el escenario, y se veía cómo se colgaban o montaban allí los decorados y, antes de la representación, si se tenía un poco de maña, se veían, entonces, las ropas, los puñales y la cabra que vivía en la cueva con Santa Genoveva, aunque en la novela era un ciervo. Y, también y sobre todo, se veía la calavera del príncipe Hamlet, aquel año que la pusieron sin esperarlo nadie, y se dijo que había dicho uno de los cómicos que representaron luego la comedia, que traían una calavera de plata.
—Y ¡ojo! que nuestra calavera de verdad no es de plata ni marfil, y vale mucho menos que ésta que tengo en la mano. Porque ¿qué pasaría si nuestra calavera fuera de plata? —dicen que había dicho también ese actor.
Pero nadie le había contestado, por lo visto, menos una señora que estaba allí y se llamaba doña Canela, como si la hubieran preguntado a ella:
—¡Pues lo que pasaría, si nuestra calavera fuera de plata, sería que la venderíamos, y andaríamos todos sin cabeza, y como pollos descabezados, como a veces andamos o andan algunos!
Esta doña Canela —como yo me enteré después y por eso puedo contarlo— era una criolla con la piel de un color un poco más clarito que su nombre y como si fuese de seda. Y vivía en el pueblo porque la había traído de las Américas el dueño del café y del gran salón que había junto a él, don Ramón Urdiales, que era el propietario de la mejor tienda y almacén de «Ultramarinos y Coloniales», el establecimiento mayor y mejor surtido de los de su clase; y decían que, cuando llegó aquí doña Canela, era una chica muy joven y algo gruesa, y que hasta que llegó el primer invierno no salió de casa porque decían en el pueblo que no podía andar por la calle ni menos ir a misa ni pasear, yendo tan desahogada de ropa como iba, porque no podía sujetar sus carnes. Aunque, luego, un año, de repente, había ido adelgazando, adelgazando y como menguando y tenía casi una estatura de muchacha un poco espigadilla, y tenía el pelo muy blanco y con una trenza en la espalda que, si se la recogía, la hacía un moño y luego un tupé como el de Nefertiti y las otras mujeres antiguas que traía dibujadas la enciclopedia; y por este pelo tan blanco y espeso, o por lo que fuera, imponía mucho respeto. Tanto o más que algunas mujeres u hombres de los que venían en las compañías de teatro, que también causaban mucha impresión como las trapecistas, porque se podían matar, o las que hacían el papel de mujeres que se llamaban traicionadas, y se consideraban como santas. Todo el mundo se quedaba admirado ante doña Canela y, cuando venía una compañía, sobre todo de circo que era la que hacía el paseíllo más largo por el pueblo, ya estuviera doña Canela asomada al balcón de la casa donde vivía, que era paredaña con el salón, o como si estaba a la puerta de la calle, de repente se paraba todo el cortejo como ante una aparición, y se quedaba mirándola.
El propio don Ramón Urdiales, el dueño del antiguo almacén y tienda de coloniales, que se preparaba y adecentaba para dar bailes y festejos y representar obras de teatro, fue quien trajo aquí a doña Canela, y contaba a quien le quisiera oír que allá en las Indias doña Canela era biznieta de un español y una india o algo parecido, y tenía ella por lo menos una cuarta parte de española, una parte que era muy cruda y recia, y tres cuartas partes de india. Había sido jefa de mucamas y platería en la casa grande de sus deudos, y no había dudado en venir a España a conocer la casona y recoger lo que la correspondiese de heredad de sus antepasados y patronos españoles, en un pueblo de Santander. Aunque, una vez que estuvo allí y comprobó cómo se había desvanecido la grandeza de la que la habían hablado y que no encontraba en parte alguna las orzas llenas de oro, enterradas o emparedadas, de las que también la habían contado maravillas, doña Canela no había vuelto a pisar aquella tierra de la cuarta parte de sus gloriosos ascendientes, aunque acertó a aposentarse en la Castilla de la meseta, de la que comenzó a gustarla incluso el frío. Y no echaba de menos ni siquiera las noticias de las Américas, sino cuando el cómico que hacía el papel del malvado Golo en «Genoveva de Brabante», que iba con su compañía algunas veces por aquellas Indias, la traía alguna noticia algún invierno, cuando su compañía pasaba por aquí, y ella decía que se calentaba con esa noticia:
—A casi todos los generales o hacendados masoncitos que mandaban en aquellas tierras hace dos años ya les han derribado otros generales o más ricos hacendados, y también masoncitos, y ya no mandan.
—¡Natural! Ya robaron bastante —comentó doña Canela— En todo debe haber un orden y reparto.
—¿Y ya probó los huevos de iguana, mi amigo? —preguntó luego ésta
—No, no he podido, ni puedo. Si, desde niño, no hubiera visto a los lagartos, a lo mejor los hubiera probado, pero, como los he visto, ya me fue imposible. Me gustan más las aves de corral: «Esquilas dulces y sonoras plumas», como decía don Luis de Góngora y Argote.
Doña Canela no debía de entender, pero ni preguntó quién era este señor, cuyos apellidos eran como los de los virreyes de los que ella había oído hablar, aunque sí mostraba su extrañeza de que tal cómico, haciendo el personaje de frío y criminal asesino en muchas comedias, se asustara luego de las inocentes iguanas, aunque a ella misma la gustaran ahora también más los huevos de gallina, pero eso era otra cuestión.
—Mejor gallinas, sí, mejor caldo y mejores huevos los de las gallinas, y muy lindos los pollitos, como si fuesen criaturas hechas de algodón, esto sí —dijo finalmente doña Canela.
Y a lo mejor, luego, en la representación de un circo, si un día un payaso hablaba de las iguanas y las gallinas haciendo figura y chistes de ellas, y pedía a doña Canela que subiera a las tablas y contara alguna cosa de las Américas, aquélla decía muy seria que lo que ella tenía que contar era muy largo y no cosa de reírse, porque eran historias de su gente de pies ensangrentados de tanto caminar, y caminar y caminar, sin llegar nunca donde iban, y eso de siglo en siglo, porque no iban, ni van, ni vienen, ni irán a parte alguna, sino siempre a servir y a trabajar para algún amo de esclavos. Y siempre que alguien decía que no podía ya caminar más, se le animaba:
—¡Si el descanso está ahicito, hombre! ¡Ten un poco de valor! ¡Haz una esfuercito, no más! ¡Ya tendrás tiempo de morirte luego y descansar!
Así que, entonces ya, con aquel dengue de voz tan dulce y tan triste que tenía doña Canela cuando contaba cosas tristes, no podía continuar hablando, y tenían que entrar entonces al espectáculo el payaso, los volatineros o el trapecio y luego «el mago de Oriente» a hacer sus magias inimaginables. Y otras veces también había otra clase de títeres que se llamaban «varietés» con canciones y bailes, y alguna vez venía algún domador con un oso, y a la gente la gustaba todo esto, pero nada como el teatro. Y mucho más un drama que un sainete, y lo mismo ocurría cuando una obra se interpretaba por la gente del pueblo; o si por la fiesta iba un teatrillo de marionetas para los chicos. Aunque una vez fue una mujer sola que llevaba un solo muñeco, y no era por la fiesta, sino por marzo ventoso, y esto había sido como dos o tres años después de acabar la guerra, y a lo mejor todavía aquella titiritera era de las personas que después de la guerra habían comenzado a adelgazar y a adelgazar y a ponerse amarillas hasta que se morían, algunos porque no habían comido durante esos años de la guerra, y otros muchos por otras razones de antes o después, y sólo Dios sabría qué calamidades habría pasado aquella pobre. Aunque ella tenía mucha alegría y vivió mucho más tiempo después, y hasta los que ahora eran quinceañeros la habían conocido.
Esta mujer venía ella sola en un carro pequeño hecho con cuatro tablas y unas lonas y colchas gruesas y viejas, que hacían que éste se pareciera un poco a la tartana de la monja que también venía por el pueblo pidiendo lo que la dieran y era también muy poquita cosa, como que las dos no tenían más carnes de persona que un espantapájaros. Y la monja se llamaba Benedicta, como la mujer del alcalde, y la titiritera se llamaba Catalina, pero había que llamarla «la Arlequina» como estaba escrito en una tabla que traía en el carro, y en la que también estaba pintado un Arlequín y entonces se enteraron todos de qué o quién era un Arlequín.
—¿Y qué hacía ella con el Arlequín? —preguntaban quienes no la habían conocido y decían que lo que hacía esa mujer con el muñeco que traía era más emocionante que el teatro y el cine juntos.
—¿Y qué hacía?
Y entonces nos contestaban que contaba su historia y la del muñeco que llevaba, que era una historia de una pobre cupletera, pero que se parecía a una santa según las cosas que decía que la habían pasado, porque ella había sido una cantante de café o cafetín hasta que ya no tenía fuerzas para cantar y la dueña del café la había dicho:
—Pero, Catalina, hija, tienes que tener alguna proporción de carne porque no haces ni sombra y, cuando coges unas castañuelas, el ruido ahuyenta al personal, porque parece que te suenan los huesos, y te sacan el alma aunque no quieras.
Y que tendría que irse a un convento de recogidas, o a lo mejor a un puerto para ser el juguete del hampa de los marineros antiguos que comprarían una papeleta para ver un rato su espectáculo después de haber consumido muchas latas de cerveza; y luego, cuando la dueña misma del café se percató de que la Catalinilla ya ni podía reír ni llorar, y que tenía como un tic por todo el cuerpo que no la dejaba dominar los movimientos de la cabeza ni de los brazos y las piernas o las manos, que parecía que se la habían descosido del cuerpo y ya decía cualquiera de los que la veían que era como un títere de paño, un siseñor de cartón, entonces esta misma dueña del café tuvo la ocurrencia de que, en vez de seguir cantando, hablara con un muñeco con traje de Arlequín y, al terminar de hablar con él, cantase con su vocecilla:
También los muñecos sienten,
del pastor al Arlequín,
que sienten penitas
sus cuerpecillos de serrín.
Y así llegaba al alma de los que la oían, pero enseguida ya había venido la guerra, y en los malos pasos de ésta y en los suyos propios la Catalinilla había parado en lavandera en el Manzanares, lavando ropa ajena, y teniendo las manos más rojas que los labios y los dedos de ellas más tiesos que los del muñeco Arlequín que eran de palo.
Y, cuando ya no pudo más, un día en que s...