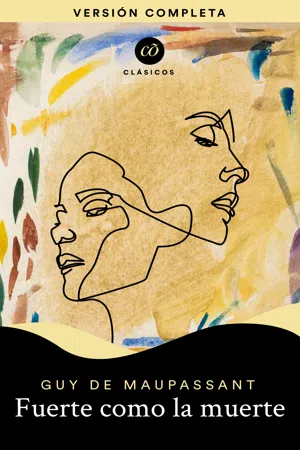En el bulevar, dos nombres resonaban en boca de todos: Emma Helsson y Montrosé. Cuanto más se acercaba uno a la Ópera, más los oía repetir. Por lo demás, enormes afiches pegados en las columnas Morris los lanzaban a los ojos de los peatones, y había en el aire de la noche la emoción de un acontecimiento.
El pesado monumento que llaman "La Academia Nacional de Música", agazapado bajo el cielo negro, mostraba al público que se apiñaba ante él su fachada pomposa y blancuzca y la columnata de mármol de su galería, que algunos invisibles focos eléctricos iluminaban como un decorado.
En la plaza, los guardias republicanos a caballo dirigían la circulación, e innumerables coches llegaban desde todos los rincones de París dejando entrever, detrás de sus cristales bajados, una crema de telas claras y pálidos rostros.
Los cupés y los landós se sumaban a la cola dentro de las arcadas reservadas y, deteniéndose unos instantes, dejaban descender en sus abrigos de noche adornados con pieles, plumas o riquísimos encajes a las mujeres de mundo y a las otras, carne exquisita, ataviada divinamente.
A lo largo de la célebre escalera era una ascensión de cuento de hadas, un ascenso ininterrumpido de damas vestidas como reinas, cuyas gargantas y orejas lanzaban destellos de diamante y los largos vestidos se arrastraban sobre los escalones.
La sala se poblaba temprano, pues nadie quería perderse una sola nota de los dos ilustres artistas, y había en todo el vasto anfiteatro, bajo la deslumbrante luz eléctrica que caía desde la araña, una ola de gente que se instalaba y un gran rumor de voces.
Desde el palco sobre el escenario que ocupaban ya la duquesa, Anita, el conde, el marqués, Bertin y monsieur de Musadieu, sólo se veían las bambalinas donde algunos hombres hablaban, corrían, gritaban: maquinistas con delantales, señores en ropa de gala, actores con sus trajes. Pero detrás del inmenso telón bajado se oía el ruido profundo de la multitud, se sentía la presencia de una masa de seres inquietos y sobreexcitados, cuya agitación parecía atravesar la tela para expandirse hasta los decorados.
Se representaría Fausto.
Musadieu relataba anécdotas sobre las primeras representaciones de esta obra en la Opera Cómica; sobre el semifracaso de entonces, seguido de un triunfo clamoroso; sobre los intérpretes del debut, sobre su manera de cantar cada fragmento. Anita, vuelta a medias hacia él, lo escuchaba con esa curiosidad ávida y joven con que envolvía al mundo entero, y por momentos lanzaba sobre su prometido, que sería su esposo en pocos días, rápidas miradas llenas de ternura. Lo amaba, ahora, como aman los corazones ingenuos, es decir que amaba en él todas las esperanzas del mañana. La ebriedad de las primeras fiestas de la vida y la ardiente necesidad de ser feliz la hacían estremecerse de alegría y de espera.
Y Oliverio, que veía todo, que sabía todo, que había descendido todos los peldaños del amor secreto, impotente y celoso, hasta la hoguera del sufrimiento humano donde el corazón parece crepitar como la carne sobre las brasas, permanecía de pie en el fondo del palco, abarcándolos a ambos con una mirada de mártir.
Sonaron los tres golpes, y de inmediato el pequeño golpeteo seco de un arco sobre el pupitre del director de orquesta detuvo limpiamente todos los movimientos, las toses y los murmullos; luego, tras un corto y profundo silencio, se elevaron los primeros compases de la introducción, llenaron la sala del invisible e irresistible misterio de la música que se expande a través de los cuerpos, enloquece los nervios y las almas con una fiebre poética y material, mezclando con el aire límpido que se respira una onda sonora que se escucha.
Oliverio se sentó en el fondo del palco, dolorosamente emocionado como si aquellos acentos hubiesen pulsado las heridas de su corazón.
Pero una vez alzado el telón, se enderezó de nuevo y, en un decorado que representaba el gabinete de un alquimista, vio al doctor Fausto que meditaba.
Veinte veces había escuchado ya esta ópera que conocía casi de memoria, y su atención, abandonando de inmediato la pieza, se dirigió hacia la sala. Sólo alcanzaba a descubrir un pequeño ángulo detrás del marco de la escena que escondía su palco, pero ese ángulo, que se extendía desde la platea hasta el paraíso, le dejaba ver toda una fracción del público, donde reconocía unas cuantas cabezas. En la platea, los hombres con corbata blanca, alineados lado a lado, parecían un museo de caras familiares, de hombres de mundo, de artistas, de periodistas, todas las categorías de aquellos que nunca dejan de estar allí donde todo el mundo va. En el balcón, en los palcos, nombraba, apuntaba mentalmente a las mujeres que avizoraba. La condesa de Lochrist, en un palco del proscenio, estaba realmente espléndida, en tanto que algo más lejos, una recién casada, la marquesa de Ebelin, levantaba ya los gemelos. "Lindo comienzo", se dijo Bertin.
Todos oían con gran atención, con una simpatía evidente al tenor Montrosé, que se lamentaba sobre la vida.
Oliverio pensaba: "¡Qué buen chiste! Aquí tenemos a Fausto, el misterioso y sublime Fausto, que canta el horrible malestar y el vacío de todo; y esta multitud se pregunta con inquietud si la voz de Montrosé no ha cambiado". Entonces escuchó, como los otros, y detrás de las palabras triviales del libreto, a través de la música que despierta en el fondo de las almas percepciones profundas, tuvo una suerte de revelación del modo en que Goethe soñó el corazón de Fausto.
Había leído hacía tiempo el poema, que le parecía muy bello, sin que lo hubiese conmovido mucho, y he aquí que de pronto presintió su insondable profundidad, pues le parecía que él mismo, esa noche, se convertía en un Fausto.
Algo inclinada sobre el antepecho del palco, Anita escuchaba con toda su atención; y algunos murmullos de complacencia empezaban a recorrer el público, ¡ya que la voz de Montrosé estaba más segura y más plena que nunca!
Bertin había cerrado los ojos. Desde hacía un mes, todo lo que veía, todo lo que experimentaba, todo lo que encontraba en su vida, de inmediato lo transformaba en una especie de accesorio de su pasión. Arrojaba el mundo y a sí mismo como pasto de esa idea fija. Todo lo que encontraba bello, o raro, todo lo que imaginaba agradable lo ofrecía enseguida, mentalmente, a su pequeña amiga, y ya no tenía un sólo pensamiento que no relacionara con su amor.
Ahora, escuchaba en lo hondo de sí mismo el eco de los lamentos de Fausto, y surgía en él el deseo de la muerte, el deseo de terminar también con esas aflicciones, con toda la miseria de su pasión sin salida. Observaba el delicado perfil de Anita y veía al marqués de Farandal, sentado detrás de ella, que también la contemplaba. ¡Se sentía viejo, acabado, perdido! ¡Ah, no esperar nada más, no anhelar ya nada, no tener siquiera el derecho de desear! ¡Sentirse desclasado, jubilado de la vida, como un funcionario excedido de edad cuya carrera está terminada, qué intolerable tortura!
Estallaron algunos aplausos, Montrosé ya triunfaba. Y Mefísto-Labarriére surgió del suelo.
Oliverio, que nunca lo había escuchado en ese papel, volvió a prestar atención. El recuerdo de Obin, tan dramático con su voz de bajo, luego de Faure, tan seductor con su voz de barítono, vino a distraerlo algunos instantes.
Pero de pronto, una frase cantada por Montrosé con una potencia irresistible lo emocionó hasta el corazón. Fausto decía a Satán:
Quiero un tesoro que los contiene a todos, quiero la juventud.
Y el tenor apareció en casaca de seda, con la espada al costado, un tocado con plumas sobre la cabeza, elegante, joven y bello con su belleza amanerada de cantor. Se elevó un murmullo. Estaba muy bien y gustaba a las mujeres. Oliverio, al contrario, sintió un estremecimiento de decepción, pues la evocación punzante del poema dramático de Goethe desaparecía dentro de esa metamorfosis. Lo que tenía ante sus ojos desde ahora era apenas un cuento de hadas lleno de lindas pasajes cantados, actores de talento de los que ya no escuchaba más que la voz. Ese hombre en jubón, ese lindo joven gorjeador, que mostraba sus muslos y sus notas, le desagradaba. No era en absoluto el verdadero, el irresistible y siniestro caballero Fausto, aquél que iba a seducir a Margarita.
Se sentó otra vez, y la frase que acababa de oír le volvió a la memoria:
Quiero un tesoro que los contiene a todos, quiero la juventud.
La murmuraba entre dientes, la cantaba dolorosamente en el fondo de su alma y, los ojos siempre fijos en la nuca rubia de Anita que surgía en la abertura cuadrada del palco, sentía dentro de sí toda la amargura de ese irrealizable deseo.
Pero Montrosé acababa de terminar el primer acto con una tal perfección que el entusiasmo estalló. Durante varios minutos, el ruido de los aplausos, de los pies y de los bravos rodó por la sala como una tormenta. En todos los palcos se veía a las mujeres batir sus guantes el uno contra el otro, mientras que los hombres aplaudían de pie, detrás de ellas, gritando.
Cayó el telón y volvió a levantarse dos veces seguidas, sin que el arrebato se atenuara. Luego, cuando el telón fue bajado por tercera vez, separando del público el escenario y los palcos interiores, la duquesa y Anita continuaron aplaudiendo algunos instantes todavía, y merecieron especial gratitud de parte del tenor, que les lanzó un pequeño saludo discreto.
—¡Oh!, nos ha visto —dijo Anita.
—¡Qué artista admirable! —exclamó la duquesa.
Y Bertin, que se había inclinado hacia adelante, miraba con un confuso sentimiento de irritación y desdén al actor aclamado que desaparecía entre dos bastidores, meneándose un poco, con la pierna extendida y la mano sobre la cadera, en esa pose reservada a los héroes del teatro.
Se pusieron a hablar de él. Sus éxitos hacían tanto ruido como su talento. Había pasado por todas las capitales, en medio del éxtasis de las mujeres que, sabiéndolo irresistible de antemano, tenían palpitaciones al verlo entrar en escena. Parecía dar poca importancia, decían, a ese delirio sentimental, y se contentaba con los triunfos musicales. Musadieu relataba, con palabras veladas a causa de Anita, la existencia de ese bello cantor, y la duquesa, enardecida, comprendía y aprobaba todas las locuras que había podido provocar, a tal punto lo encontraba seductor, elegante, distinguido y un músico excepcional. Y concluyó, riendo:
—¡Además, cómo resistir a una voz como ésa!
Oliverio se enojó y habló con acritud. No comprendía, realmente, cómo podía gustar ese comicastro, esa representación a perpetuidad de tipos humanos que nunca son él, esa ilusoria personificación de los hombres soñados, ese maniquí nocturno y maquillado que actúa todos los roles a tanto por noche.
—Está celoso de ellos —dijo la duquesa—. Ustedes, hombres de mundo y artistas, le tienen tima a los actores porque ellos son más aplaudidos que ustedes.
Luego, volviéndose hacia Anita:
—Veamos, pequeña, tú que entras en la vida y que miras con ojos sanos, ¿qué te parece este tenor? .
Anita respondió con convicción:
—Pues a mí me parece que está muy bien.
Sonaron los tres golpes para el segundo acto, y el telón se alzó sobre la Kermesse.
El pasaje de Helsson fue soberbio. También ella parecía tener más voz que antes y manejarla con una seguridad más completa. Realmente, se había convertido en la excelente, la exquisita, la gran cantante cuyo renombre en el mundo igualaba a los de Bismarck y Lesseps.
Cuando Fausto se arrojó hacia ella, cuando le dijo con su hechicera voz la frase tan llena de seducción:
¿No permitirá usted, mi bella señorita, que se le ofrezca el brazo, para recorrer el camino?
Y cuando la rubia y tan linda y tan conmovedora Margarita le respondió:
No, señor, no soy ni señorita ni bella,
y no necesito que se me dé la mano
la sala entera se sacudió con un inmenso estremecimiento de placer.
La ovación cuando el telón cayó, fue formidable, y Anita aplaudió durante tanto tiempo que Bertin tuvo ganas de tomarle las manos para detenerla. Su corazón se retorcía en un nuevo tormento. Durante el entreacto no dijo una palabra, pues con su pensamiento fijo que se transformaba en rencor, perseguía entre las bambalinas, perseguía hasta su camarín, donde lo veía aplicarse polvo blanco en las mejillas, al odioso cantor que sobreexcitaba en semejante forma a aquella niña.
Luego el telón se levantó sobre el acto del "Jardín".
Hubo enseguida una suerte de fiebre de amor que se expandió por la sala, porque nunca esta música, que parece no ser más que una ráfaga de besos, había encontrado dos intérpretes semejantes. Ya no eran dos actores ilustres, Montrosé y la Helsson, eran dos seres del mundo ideal, apenas dos seres, más bien dos voces: la voz eterna del hombre que ama, la voz eterna de la mujer que cede; y suspiraban juntas toda la poesía de la ternura humana.
Cuando Fausto cantó:
Déjame, déjame contemplar tu rostro
hubo en las notas que volaron desde su boca un acento tal de adoración, de exultación y de súplica que el deseo de amar exaltó realmente, por un instante, todos los corazones. Oliverio recordó que él mismo había murmurado esa frase, en el parque de Roncières, bajo las ventanas del castillo. Hasta entonces la había juzgado algo trivial, y ahora le venía a los labios como un último grito de pasión, una última plegaría, la última esperanza y el último favor que pudiese esperar en esta vida.
Después no escuchó nada más, no oyó nada más. Una agudísima crisis de celos lo arrasó, pues acababa de ver a Anita llevarse el pañuelo a los ojos.
¡Lloraba! O sea que su corazón despertaba, se animaba, se agitaba, su corazoncito de mujer que aún no sabía nada. Allí, muy cerca de él, sin que pensara en él, tenía la revelación del modo en que el amor puede trastornar al ser humano, y esa revelación, esa iniciación le venía de ese miserable comicastro cantor.
¡Ah, ya casi no sentía encono por el marqués de Farandal, ese tonto que no veía nada, que no sabía, que no comprendía! ¡Pero cómo execraba al hombre de malla adherente que iluminaba esa alma de muchacha!
Tenía ganas de arrojarse sobre ella como uno se arroja sobre alguien que un caballo desbocado está por aplastar, de tomarla por el brazo, de llevársela, de arrastrarla, de decirle: "¡Vámonos!, ¡vámonos, se lo suplico!
¡Cómo escuchaba ella, cómo palpitaba! ¡Y cómo sufría él! ¡Ya había sufrido así, pero menos cruelmente! Lo recordó: porque todo el dolor de los celos renace como las heridas que vuelven a abrirse. Fue primero en Roncières, de regreso del cementerio, cuando por primera vez sintió que se le escapaba, que no tenía ningún poder sobre ella, sobre esa niña independiente como un animal joven. Pero allá, cuando lo irritaba al abandonarlo para recoger flores, él experimentaba más que nada el deseo brutal de detener los impulsos de la muchacha, de retener su cuerpo cerca de él; hoy era su misma alma la que huía, inasequible. ¡Ah!, esa irritación corrosiva que acababa de reconocer la había experimentado ya muchas otras veces en todas esas pequeñas magulladuras inconfesables que parecen dejar incesantes cardenales en los corazones enamorados. Recordaba todas esas penosas impresiones de los celos minuciosos cayendo sobre él, golpe tras golpe, a medida que pasaban los días, Cada vez que ella había notado, admirado, adorado, deseado algo, él se había puesto celoso: celoso de todo de una forma imperceptible y continua, de todo aquello qué absorbía el tiempo, las, miradas, la atención, la alegría, el asombro, la simpatía de Anita, porque todo eso la sustraía un poco a él. Había estado celoso de todo cuanto hacía sin él, de todo aquello que él no sabía, de sus salidas, de sus lecturas, de todo lo que parecía gustarle, celoso de un oficial heroicamente herido en África y de quien París se ocupó durante ocho días, del autor de una novela muy loada, de un joven poeta desconocido que ella no había visto nunca pero cuyos versos Musadieu recitaba, de todos los hombres, en fin, que eran alabados delante de ella, incluso frívolamente, pues, cuando se ama a una mujer no se puede tolerar sin angustia que ella piense siquiera en alguien con aires de interés. Se tiene en el corazón una imperiosa necesidad de estar solo en el mundo ante sus ojos. Uno quiere que ella no vea, no conozca, no aprecie a ninguna otra persona. En cuanto parece que se diera vuelta para considerar o para reconocer a alguien, uno se precipita frente a su mirada, y si no se la puede desviar o absorber por completo, se sufre hasta el fondo del alma.
Oliverio sufría así frente a ese cantor que parecía esparcir y cosechar amor en aquella sala de ópera, y estaba resentido con todos por el triunfo de ese tenor, con las mujeres a las que veía exaltadas en los palcos, con l...