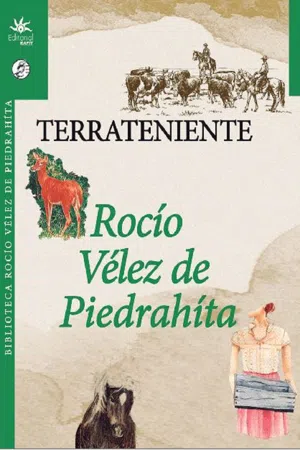![]()
Primera parte
SE RECIBE TIERRA
Hacía ya treinta y tres días que habían dejado atrás las últimas tierras conocidas, cuando, en la noche del 11 al 12 de octubre se oyó el grito: ¡tierra!, ¡tierra!.
El descubrimiento de América
![]()
CAPÍTULO I
El 9 de abril a las cinco de la mañana salieron a ver las tierras. En ese primer momento la meta no era comprar, sino simplemente ver. Ver las tierras que la Petrolera Industrial había comprado con la certeza de que en ellas encontraría petróleo y ahora, diez años más tarde, quería vender con la certeza de que no lo había.
En el país no se apreciaba mucho la zona que se extendía al norte de la inmensa península de Musinga. El sur de la península, con tres ríos navegables para embarcaciones pequeñas, dos ciudades porteñas y trazos de carretera permanentemente transitables, había demostrado ampliamente que era apto para cultivos diversos y que sus pastos eran de buena calidad; por lo tanto el sur estaba “abierto”. No se entienda con esto que era tierra fácil, civilizada, accesible: solamente que todo su territorio tenía dueño y por ende un valor reconocido.
Muy diferente era la situación en el norte. Sin división topográfica o climática ostensible entre las dos zonas, sin una comprobación técnica o práctica, las tierras del norte estaban catalogadas, a escala nacional, como de segunda. Su temperatura, entre las más altas del país, subía aún más en enero y febrero, favorecía los incendios que acababan de destruir el último brote, cualquier sembrado, y dejaban el ganado hambriento, la tierra agrietada. La cruzaban caños y riachuelos de aspecto inofensivo, que con el agua que caía a torrentes por los meses de septiembre y octubre, iniciaban un crecimiento masivo en dirección al río Cesar, se salían de sus precarios cauces y convertían la zona en una laguna sin fin. No desempeñaba ningún papel en la economía nacional. Sobrevivía en el abandono económico y mental, mediante un leve comercio de ganados a través de la frontera con Venezuela, el vecino del norte. No había cultivos en grande; las nimias parcelas alrededor de un rancho, para consumo del cultivador y su familia, apenas si permitían realizar de vez en cuando una venta en la población más cercana. Carecía de ciudades o pueblos con impulso, de tren, de carreteras; los pobladores sacaban lo que podían a rastras por entre el monte, hasta el Magdalena –su única comunicación con el resto del país– y de allí al mar, bajo un sol canicular, sin más compañía que la plaga ni más albergue que las esporádicas y mortecinas agrupaciones de chozas a lo largo de su orilla.
Partiendo de Valledupar había una carretera pasable hasta el puerto de Barranquilla. De Valledupar hacia oriente, había una carretera mala, más exactamente una trocha, que podía utilizarse en verano hasta Cúcuta. De los muchos ríos y caños y riachuelos que buscaban la vertiente del Cesar entre Valledupar y Chiriguaná, solamente uno tenía puente; debía su construcción a un percance acaecido al presidente de la república durante su gira como candidato.
Fue aquel mandatario un suculento sibarita, hábil político, gran bebedor, astuto y sagaz conductor de masas. Pero ni su amor al clima frío, ni su aristocrático deseo de sosiego y placidez y un reconocido énfasis en llegar siempre tarde –haciendo de la espera un amplificador de su llegada–, nada podía eximirle de las irremediables peripecias de una campaña presidencial, con recorridos por zonas calurosas, abandonadas y maltrechas. En Bogotá le dijeron que había carretera entre Valledupar y Chiriguaná y que por lo tanto podía ir a decir discursos allí. Pero en Bogotá nadie sabía –o no le dieron importancia– que el invierno ya empezaba en la zona y que no había puente sobre los caños. El candidato arribó hasta Chiriguaná. Aquella exótica población en medio de danzas, cantos y un torrente de ron, conoció al candidato y oyó la exposición de un programa de gobierno que incluía esfuerzos que ellos no querían hacer y suprimía el ocio, la lánguida somnolencia sonriente y bulliciosa, a la cual tanto apego tenían. Después de anunciarles prosperidad y paz durante su administración –sin enterarse siquiera de que ellos no ambicionaban prosperidad y disfrutaban de gran paz–, intentó regresar a Valledupar donde lo esperaba una avioneta.
Había llovido durante la noche, y el Maracas, salido de su insignificante madre de verano que se podía cruzar a mula –o a pie, bien arremangado–, arrastraba en una extensión de kilómetros, con un ancho de más de sesenta metros, una sólida masa de agua negra y pesada. El candidato y su comitiva se detuvieron: catorce horas.
Aquella demora, la más larga de su vida y tal vez la única involuntaria, acompañada de todas las inclemencias e incomodidades posibles, lo movieron a jurar que haría un puente sobre el Maracas cuando fuera presidente: y cuando fue presidente, lo hizo. Al llegar la Compañía Petrolera Industrial, seguía siendo el único puente en toda la región, sobre una vía que cubría más de doscientos kilómetros.
La Petrolera Industrial desde sus laboratorios de ultramar había olfateado petróleo al norte de Musinga. Se presentó después de los papeleos diplomáticos, con máquinas y técnicos, empezó a contratar trabajadores y a abrirse paso. Al sentir la trepidación de las máquinas gringas, algunos hombres de Medellín –ganaderos, industriales, banqueros– husmearon un cambio para aquella zona desconocida y entraron en sociedad con los extranjeros. Unos creían en el petróleo, otros no. Pero fundamentalmente tenían una misma idea: si los gringos encuentran petróleo, nosotros encontramos petróleo; si no lo encuentran, abren la zona y valorizan las tierras. Se equivocaron en todo. Diez años más tarde, después de una formidable inversión en pesos y en dólares, no se había sacado ni una gota de petróleo y la tierra, lejos de valorizarse, parecía más inútil que antes: no tenía riqueza ni en el subsuelo. Y las trochas que abrieron los gringos, se cerraron como en los cuentos de hadas, por encanto, de golpe; al finalizar el primer invierno no quedaba ni huella.
Hubo un antioqueño más curioso que los demás socios: don Juan de Dios Restrepo. Porque se aburría en su casa urbana, por intrépido, por aventurero, por visionario, don Juande quiso ver con sus propios ojos las instalaciones de la Petrolera Industrial. Cuando en mayo de 1929 la compañía nombró una comisión que estudiara los títulos de propiedad de los terrenos (en conjunto más de 51 caballerías) don Juande se ofreció para hablar con los colonos, los propietarios, los vecinos. ¿El pago?; no, nada; solamente los viáticos para el viaje. Don Juan de Dios quería ver...
Salió por cualquier parte, primero en avión, luego por señas, al tanteo, sin itinerario definido, y se fue adentrando por el norte de Musinga... Se perdió en mula, en canoa, a pie; se bañó en sudor, comió mal, bebió poco. La fiebre de la tierra se fue apoderando de él a medida que recorría, y cuando llegó a orillas del río Cesar se sintió poseído en cuerpo y alma por esa tierra calenturienta y fiera que vista desde el alto de Tres Palmas, a lomo de mula, le parecía un desafío.
—Aquí hay un continente... un continente sin dueño...
Y empezó a comprar cuanto terreno le vendieran en el norte de Musinga, cerca de las instalaciones petroleras gringas: tierras secas y planas, monte cerrado, pantano, pasto natural; tierra pequeña de propietario lánguido que sólo espera vender para emigrar un poco más al sur; baldíos, extensiones con títulos borrosos de la época colonial. Estudiaba títulos para la petrolera y para sí mismo.
Su opinión sobre la zona se fue haciendo cada vez más nítida e irreversible: algún día, forzosamente, un trazo del ferrocarril nacional tendría que unir todo el norte de Musinga con la costa Atlántica y ese día, el día que pase el primer tren, la gente se tirará por las ventanillas a comprar tierra... ¿Que no da? Y, ¿qué han sembrado?; ¿quién dice que no da?; ¡la tierra siempre da algo!, mas está emanando podredumbres de ciénaga, con sus sabanas que nunca parecían saturadas de sol.
Cuando años más tarde la Petrolera Industrial quebró, don Juan de Dios Restrepo poseía más de veintitrés mil hectáreas de tierra en la zona. Ello no fue obstáculo para que, cuando la compañía entró en liquidación, propusiera que le reembolsaran sus aportes con más tierra. A partir de entonces, prácticamente abandonó a Medellín y se fue a vivir en una choza que había en la parte más alta de un potrero llamado Paloquemao. No tardó en descubrir que era capaz de pasar allí meses enteros sin sentir necesidad de la ciudad, que las penurias y la austeridad redoblaban su capacidad de trabajo y lo rejuvenecían; que su única necesidad vital era la tierra: comía lo que produjera, dormía a ras del suelo. Sobre la tierra, directamente, sudaba, escupía y defecaba.
Para los accionistas el fracaso de los gringos fue un revés de consideración. Los que no tenían ilusiones en el futuro de esa tierra, ni creían en sus posibilidades ganaderas –menos aún agrícolas– decidieron vender poco a poco y recuperar así parte de sus inversiones: adecuándolas de alguna manera, se podrían ofrecer. Para adecuarlas era preciso encontrar una persona que se fuera a vivir un tiempo allá, a “montar” lo que fuera.
Fue así como un día don Tomás González recibió una invitación formal para visitar las tierras de la Petrolera Industrial. Concretamente le ofrecían un bloque grande de hectáreas para que sus hijos y sobrinos se iniciaran en el manejo y administración de haciendas, sin demasiados riesgos. Don Tomás comentó el ofrecimiento con su hermano:
—En realidad lo que quieren es vender –dijo don Ignacio.
—Lo propio creo yo. Nos están antojando con el cebo de establecer a los muchachos.
—Están demasiado jóvenes...
—Pero son tres.
—¿Carlos? Es un nene; de Luis, ¡ni hablar!
—Yo estaba pensando en Justo. Al fin y al cabo es veterinario.
—¿Y qué va a hacer un veterinario donde no hay ganado? Además, Camila me dijo que le iba muy bien.
—Sí, pero le podría ir mejor.
—La tierra es mala... dicen...
—Dicen los que no la conocen. Don Juande la recorrió y según parece compra lo que le vendan; ya ni sale de allá.
—¿A cómo vale?
—Ahí está la cosa: no vale nada, no ha resultado un solo postor; dan la hectárea de montaña virgen –¡pura selva!– a cincuenta pesos, para empezar a abrir. No hay nada... Ahí se amansan los jovencitos...
—¿Por dónde se va?
—No sé, no he ido –don Tomás sonrió como si fuera una gran cualidad de la tierra–; por cualquier parte, no hay vía fija.
—¿Cuánto venden?
—Lo que uno quiera. Es lo que me gusta a mí: una cantidad de tierra que justifique la brega. Y no está lejos del mar...
—¡Si no hay salida al mar!
—No, no hay; pero este país se desarrolla de sur a norte y tiene que salir al mar algún día.
—Habría que ver...
—¡Hay que ver! Que vayan a ver los muchachos...
—Teresa y Julia van a decir que están muy jóvenes...
—Con ver nada se pierde...
—Están muy jóvenes...
—Pues sí...
—Hay que pensarlo...
—Vamos a ver...
Mientras más vaga era la conversación de los dos hermanos, con mayor claridad se iba delineando en sus mentes el deseo de que los muchachos fueran a ver la tierra grande, inmensa, virgen que nadie quería y, si les gustaba, hacer con los liquidadores de la petrolera un contrato de administración. Y mientras más intrincadas eran las cláusulas de los contratos de administración, con más firmeza se iba arraigando en ellos la resolución de comprar.
Al terminar esa conversación en la cual no quedaba en pie sino el proyecto de preguntarles a los muchachos si querían ver las tierras del norte de Musinga, estaba tácitamente acordado –y así lo entendieron los hermanos González– que más tarde, más temprano, comprarían todo lo que les vendieran.
El 9 de abril a las cinco de la mañana, salieron para el norte de Musinga, Juan Esteban –el hijo mayor de don Ignacio González–, Nacho –el hijo mayor de don Tomás González– y Justo –el marido de Ana María, hija mayor de Camila González, viuda de Torres.
Juan Esteban –con la mirada grisosa de suave burla, la risa escasa, tenue, como a escondidas, la voz seria, de brusquedad buscada– era agrónomo de la Universidad de Buenos Aires. Amaba el espacio ilímite, el movimiento desordenado, trémulo, caliente, de las recuas de ganado y a María Clara su novia desde hacía cinco años, a la cual no veía casi nunca, ocupado como estaba trabajando en la lechería de Agualinda a tres horas de Medellín en tren; podía pasar días enteros solo, en silencio, pescando; no tenía opinión clara sobre su pasado, ni ideas fijas sobre el presente, ni plan definido para el futuro.
Nacho –la cadera enorme, los brazos poderosos, la cabeza triangular, pesada– heredó de su padre la corpulencia, los ojos fieros, chiquitos, hundidos, la voz inmensa, el pelo negro. De su madre –doña Teresa– agilidad, destreza manual, refinamientos en la mesa, el gusto por lo bello, el amor a la naturaleza y las maneras suaves. No se sabe de dónde sacó la color morena, retostada, ni por qué a los diecisiete años le dio acné juvenil y quedó marcado de por vida con rudeza. Agrónomo de la Universidad de California, le gustaban las armas, lo apasionaba cazar desde perdices hasta tigres (¡sobre todo tigres!); cuidaba con esmero sus equipos de fotografía, caza, pesca; simpatizaba con los niños y sentía una vaga ternura por todas las mujeres sin querer a ninguna en particular. Su pasado le satisfacía y entretenía el presente sin temor al futuro.
Justo –pálido más que blanco, delgado, flexible, de estatura media y pelo abundante, muy negro, muy vistoso: mucho pelo– era veterinario de la Universidad de Antioquia. Al sonreír levantaba la ceja derecha, que tiraba y torcía el lado hacia arriba mientras la otra mitad del rostro permanecía seria, casi fiera. Sonreía constantemente; hablaba sin parar. Con un hablar ligero, inofensivo, alegre, casual: nada es grave, todo pasará. La más auténtica bonhomie emanaba de su figura; para algo practicó durante varios años la veterinaria de animales caseros... Casado con Ana María desde los veinte años, quiere a su joven esposa, adora los hijos que ella le da cada año, trabaja todo el día, todos los días para atender a su familia. No se arrepiente de nada de cuanto ha hecho, quiere triunfar como veterinario. No piensa por motivo ninguno, jamás, ser hacendado...
Ninguno conocía la región, no habían pisado el norte de Musinga y si no llevaron escopeta para convertir aquello en una agradable cacería fue porque las advertencias de los señores González les hicieron sentir que se trataba de algo serio y que iban a jugarse una ca...