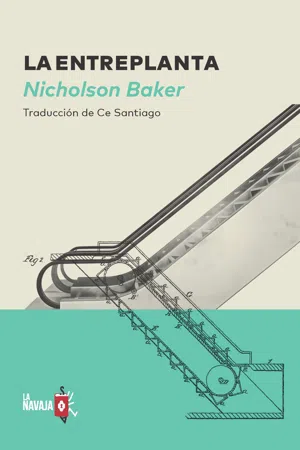![]()
Capítulo Catorce
En el camino de vuelta, mi oficina parecía estar más lejos de CVS de lo que me había parecido en el camino de ida. Me comí de una máquina expendedora un perrito caliente con chucrut (una combinación cuyo regusto aún me da escalofríos), a paso ligero con el fin de aprovechar al máximo los veinte minutos de mi hora del almuerzo que había reservado para leer. Pasé por una tienda de galletas en la que no había ningún cliente; en menos de treinta segundos, me había comprado una enorme galleta revenida con trazas de chocolate por ochenta centavos. A cinco manzanas de mi edificio, esperando a que un semáforo cambiara, le di un bocadito a la galleta; de inmediato sentí la fuerte necesidad de acompañarla con un poco de leche, y entré un momento a Papa Gino’s a comprarme un cartón pequeño en una bolsa. Abastecido pues, lleno de pensamientos en torno a los aspectos rituales del embolsado, regresé a la plaza de adoquines y me senté en un banco al sol cerca de la puerta giratoria. Era un banco neovictoriano, hecho de finos listones de madera fijados con pernos a curvas de hierro ornamental y pintados de verde –un tipo de banco que hoy día podría considerarse en exceso coqueto, pero que en aquella época parecía raro y maravilloso, pues solo recientemente habían empezado los arquitectos a abandonar los bajos y maléficos bloques de cemento armado o de granito pulido que habían hecho las veces de lugares en los que sentarse (o en los que arrellanarse, ya que no ofrecían ningún respaldo) en los espacios públicos de este tipo durante veinte retrógrados años.
Puse la bolsa de CVS a mi lado y abrí el cartón de leche, metiéndome uno de los extremos de la bolsa que me había dado Donna por debajo del muslo para que no se la llevara el viento. El banco me proporcionaba tres cuartos de vista de mi edificio: la entreplanta, una cuadrícula de cristal gris oscuro con realces verticales en mármol, era el último piso con amplitud antes de que la fachada trazara un ángulo hacia dentro y despegara, desafiando a los cuellos, hacia un hagioscopio de bruma azul. La sombra del edificio había alcanzado uno de los extremos de mi banco. Hacía un día perfecto para leer durante quince minutos. Abrí mi clásico de Penguin por donde tenía el marcapáginas (un ticket de compra, el cual deslicé momentáneamente varias páginas más adelante) y luego le di un bocadito a la galleta y un trago a la leche fría. Hasta que mis ojos se habituaron, las páginas me resultaron cegadoras, oteros ilegibles, teñidas de fosfenos violetas y verdes. Pestañeé y mastiqué. La independencia del bocadito de galleta y la del trago de leche comenzaron a fundirse y a calentarse de manera placentera en mi boca; con la ayuda de otra pura y fresca perfusión de leche me tragué la dulce mixtura1. Hallé por dónde iba en la brillante página y leí:
Observa, en síntesis, cuán transitoria y trivial es toda vida mortal; ayer una gota de semen, mañana un puñado de cenizas.
¡Mal, mal, mal!, pensé. ¡Destructivo, inane, desencaminado y enteramente falso! –pero inofensivo, e incluso placenteramente aleccionador, para un hombre sentado en un banco de una plaza de adoquines en espinapez cercano a quince árboles sanos y espaciados de forma regular, con el gomoso gruñido y el siseo de una puerta giratoria al alcance del oído–. ¡Era capaz de absorber cualquier estoicismo brutal que me plantaran delante! Aun así, en vez de continuar, di otro bocadito a la galleta y un trago de leche. Eso era lo malo de leer: siempre tenías que volver a retomarlo en el mismo asunto que el día anterior hizo que dejaras de leer. Una flamante mención en la Historia de las morales europeas, de William Edward Hartpole Lecky (la cual me había llamado la atención, mientras echaba un vistazo por la biblioteca cierto sábado, por un título tan ambicioso y la exuberante accesoriedad de las notas al pie2) fue lo que provocó que en la librería me detuviera delante de la estantería de los Clásicos Penguin que iba del suelo hasta el techo durante una de mis horas del almuerzo dos semanas atrás y que echara mano de este volumen de las Meditaciones de Marco Aurelio, en la balda más alta, desdeñando el taburete disponible, que enganchara con el dedo la parte superior del libro y que tirara de él de tal modo que cayera sobre la palma de mi mano: un Penguin más fino que la mayoría, lustroso, rígido, en perfecto estado. En previos y efímeros arrebatos de clásicos me había comprado, y leído unas veinte páginas apenas, de Clásicos de Penguin de Arriano, Tácito, Cicerón y Procopio –me gustaba verlos alineados en mi alféizar, justo por encima de la estantería en la que tenía los discos; me gustaban en parte porque, como mi primer acercamiento a la historia fue gracias a las contras de los discos, asociaba esa negrura y ese lustre de los Clásicos con los discos de vinilo3–. Lecky había alabado a Marco Aurelio de un modo que lograba que leerle pareciera algo irresistible:
Puesto a prueba por los accidentados eventos de un mandato de noventa años, presidiendo una sociedad que estaba profundamente corrompida, y una ciudad notoria por su libertinaje, la perfección de su carácter asombró hasta silenciar incluso al difamador, y el sentir espontáneo de su pueblo lo erigió antes en un dios que en un hombre. Han vivido muy pocos hombres a propósito de cuya vida podamos hablar con tan plena confianza. Sus Meditaciones, las cuales conforman no solo una de las más impresionantes, sino también una de las más auténticas obras del entero ámbito de la literatura religiosa.
Y efectivamente, lo primero que leí cuando en la librería abrí al azar las Meditaciones me pasmó por su finura. «Manifiestamente», leí (el sonido dislocado de una cacerola al golpear bajo el grifo contra el lateral del fregadero me tañía en la cabeza):
Manifiestamente, ¡no hay circunstancias de vida que tan bien pudieran adaptarse a la práctica de la filosofía como estas en las cuales te halla hoy la suerte!
¡Olé! Me encantaba la leve aparatosidad y el arcaísmo del enunciado, lleno de frases que hoy día nunca acuden a los labios de nadie de manera natural pero que en su día sí que lo hicieron: «circunstancias de vida», «tan bien pudieran adaptarse», «en las cuales te halla hoy la suerte», aparte de la súbita aunque acertada irrupción de los signos de exclamación. Pero pensaba sobre todo que la afirmación era extraordinariamente cierta y que si me compraba ese libro y aprendía a cómo obrar de acuerdo con ese único enunciado sería conducido al interior de los complejos reinos de la comprensión, aunque en apariencia continuase, tal como había hecho, yendo a trabajar, yendo a almorzar, yendo a casa, hablando con L. por teléfono o invitándola a casa a pasar la noche. Como a menudo sucede, aquel primer enunciado decisivo me gustaba más que cualquier otro con que me topé en posteriores lecturas consecutivas. Estuve dos semanas cargando con el libro durante la hora del almuerzo; tenía el lomo desgastado más de llevarlo en la mano que de leerlo, aunque recorría el lomo una única línea blanca que hacía que el libro se abriera automáticamente por la página 168, en la que figuraba el enunciado de las «circunstancias de vida»; y a estas alturas, desencantado, pasando páginas adelante y atrás, estaba casi listo para abandonarlo por completo, cansado de la implacable y mórbida abnegación de Aurelio. Aquello último sobre que la vida mortal se reducía a esperma y ceniza, que leí dos días seguidos, era demasiado para mí. Devolví a la página el ticket de compra, donde se quedó hasta hace bien poco, y cerré el libro.
Me quedaba por beber la mitad de la leche. Sintiéndome reconquistado por su sabor, la apuré de un trago; y entonces, acordándome de un hábito de mi niñez, hice una bolita con la bolsa de la galleta, fabricada con un tipo de papel fino y crespo, y la embutí por el caño del cartón de leche. Me quedaban diez minutos de hora del almuerzo. Si no iba a leer, sentí que debía emplear el tiempo en cambiar los cordones raídos por los nuevos que me acababa de comprar. Pero el sol pegaba demasiado: incliné la cara hacia él, sentado con los ojos cerrados, los brazos estirados sobre el banco y las piernas cruzadas a la altura de los tobillos por delante de mí, y recogía los pies cada vez que oía que una persona se acercaba caminando, no fuese que le estuviera bloqueando el paso. Mi mano derecha, a la sombra, tocaba la fría cúpula de un perno neovictoriano; mi mano izquierda, al sol, tocaba la pintura verde, caliente y lisa; una corriente de total y apaciguada alegría empezó a fluirme de la mano a la sombra a la mano al sol, pasándome por los brazos y los hombros y subiendo en espiral hasta mi cerebro conforme avanzaba. «Manifiestamente», repetí, como si estuviese regañándome a mí mismo, «¡no hay circunstancias de vida que tan bien pudieran adaptarse a la práctica de la filosofía como estas en las cuales te halla hoy la suerte!». La suerte me halló aquel día después de una mañana entera de trabajo para ganarme la vida, después de habérseme roto un cordón, de haber charlado con Tina, de haber orinado con éxito en un entorno empresarial, de haberme lavado la cara, de haberme comido media bolsa de palomitas, de haberme comido un perrito caliente y una galleta con un poco de leche; y la suerte me hallaba ahora sentado al sol en un banco verde, con un libro de bolsillo en el regazo. ¿Qué se suponía, filosóficamente, que tenía que hacer con aquello? Bajé la vista hacia el libro. En la cubierta salía un busto dorado del emperador. ¿Quién compra este tipo de libros?, me pregunté. ¿Personas como yo, buscadores ocasionales de la autosuperación, durante la hora del almuerzo? ¿O solo estudiantes? ¿O los taxistas con la necesidad de algo con lo que sorprender a sus pasajeros, un libro que blandir delante del plexiglás? Con frecuencia me había planteado si en Penguin ganaban dinero vendiendo libros de bolsillo como aquel.
Y entonces sopesé la frase «con frecuencia me había planteado». Notando cómo Marco Aurelio me apremiaba a practicar la filosofía con las escasas materias primas de mi vida, me pregunté exactamente con qué frecuencia me había planteado la rentabilidad de los Clásicos de Penguin. Con solo decir que a menudo te planteabas algo no se daba indicación alguna sobre cuán prominente era en realidad dicho estado mental en tanto parte de la vida. ¿Surgía cada tres horas? ¿Una vez al mes? ¿Cada vez que cierto conjunto especial de circunstancias volvía a recordármelo? Desde luego no pensaba en las circunstancias financieras de Penguin cada vez que ponía los ojos en uno de sus libros. A veces solo pensaba en cuál sería la temática de dicho libro en particular, sin interés por el momento en quién lo publicaba; a veces pensaba en el hecho de que las contras naranja de las novelas de Penguin se...