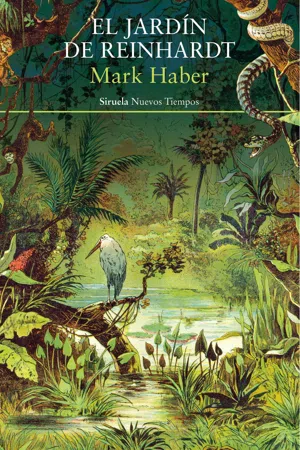![]()
1907
El Río de la Plata es una gruesa sierpe, dijo Ulrich pensando en alto; ovillada al cuello, te estrangula para robarte la cartera o el anillo de boda, lo que tengas de valor, dijo; ¿quién sale vivo de ahí? No se lo decía a nadie en particular, ni esperaba respuesta, y menos de mí, que a duras penas lo escuchaba y tenía el cerebro embotado por los efluvios de la fiebre o la enfermedad o lo que fuera que me estaba asolando, convencido de que me moría, de que tenía que estar muriéndome, de que ni los temblores, ni los dolores, ese sentirme en carne viva, nada de ello presagiaba una pronta recuperación. En su fuero interno, Ulrich lo sabía, y yo sospechaba que me hablaba por pura camaradería, porque sentía que me encaminaba al reino de los muertos y, siendo un alma sensible en lo más hondo, quería darle a la mía el consuelo de una voz amiga.
Ya habíamos enterrado a diez hombres, tanto guías indígenas como blancos, pero no era el mío un mal corriente; sentía el universo entero dentro del cráneo, las latitudes cambiantes del mundo cuando atraviesa con un temblor el espacio sideral. Y tenía a Jacov a apenas metro y medio, un Jacov ajeno a todo que lamía la punta de un cabo de lápiz y garabateaba en el cuaderno, no paraba de trabajar en su tratado sobre la melancolía, obra de toda una vida, y ayer mismo dijo que estaba más cerca que nunca, más cerca de la esencia de la melancolía, los fundamentos de la melancolía, la semilla de la melancolía, y aseguraba, delante de quien quisiera oírlo, que el suyo sería el primer apellido ilustre que diera al mundo Knin, aquel pueblo agazapado en los confines de Dalmacia como un niño asustado. Jacov, que no hacía ni tres días había dicho una y otra vez que la había visto con sus propios ojos. ¿La melancolía?, pregunté. No, imbécil, la fuente. Y, después de hartarse a fumar cigarrillos, procedió a medir la base del gomero contra el que cinco indios encogían la apática figura a la espera de instrucciones.
Empezaron a sospechar que Jacov se había vuelto loco hacía semanas, cuando mandó a tres indios guaraníes dar vueltas alrededor del campamento mientras dormíamos; uno en sentido de las agujas del reloj; dos, en sentido contrario. Los guaraníes eran los que más lo odiaban y ya no se molestaban en disimularlo, sino que daban muestras de su malestar mediante sutiles actos intencionados: cambiar la pólvora de sitio, o el charqui, o los calcetines secos; mojar las puntas de las lanzas en agua, para diluir el veneno y hacerlas menos efectivas, incluso detener las mulas en cuanto avanzábamos un trecho. Jacov veía traidores por todas partes, y esto no hacía más que confirmar sus sospechas. En un estado parecido al delirio, me paraba a contemplar a Jacov y la labor de su vida, que me había llevado a seguir sus pasos los mejores años de mi juventud, once en total si hacía bien la cuenta; once años en los que él dictaba y yo copiaba y acataba ideas que excedían el ámbito de mis entendederas, desde Croacia hasta Hungría, de Alemania a Rusia, y ahora en las Américas, perdidos en el culo del mundo en aquella jungla odiosa. Maldita fuera su salud de hierro y los alardes que hacía cada vez que uno de nosotros, incluidos los indígenas, mostraba el más mínimo achaque: una tos amortiguada con la mano, un ojo crispado, un estómago quejumbroso. Jacov se aprovechaba de ello, puede que hasta lo buscase, hacía gala de su complexión perfecta (dando muestras de falta de decoro y despiadada soberbia) y, de paso, sacaba a relucir la condición extraordinaria de su propio cuerpo, haciendo mofa, a costa de sus debilidades, de la pesada carga que llevaban otros a todas horas.
La gente es débil y traicionera, lamentó, un hato vomitivo, abominable; luego, ebrio de su propio vituperio, pasó revista a los semblantes de aquella tropa: mestizos, guaraníes y más de uno y más de dos de origen indeterminado. Y yo debo contarme también entre ellos, concluyó, y se señaló con un deje de tristeza. Abominaba tanto de la sociedad como del individuo y se esforzaba por dejar clara su postura; aun así, Jacov había dedicado su vida entera a la melancolía, con denodado empeño por ayudar a una especie que detestaba. Y lo hacía, en gran medida, a cuenta de las recónditas profundidades de su alma, insistía en que su afán de mejorar al prójimo no era más que un reflejo de su propio carácter, parecido, según él, a una «fuente de benevolencia».
En Stuttgart, donde empecé a servirlo de manera oficial como su hombre de confianza, solía despotricar contra el progreso humano, esa higa perversa. La humanidad y sus engaños, maldecía, la gente y su idea del conocimiento. ¡Qué bien que Yásnaia Poliana me haya curado a mí de todo eso! En verdad que lo hizo. Después del gatuperio y la vergüenza que hubo de pasar en Rusia con Tolstói y sus seguidores, estaba claro que Jacov tendría que emprender camino en solitario. ¿Qué otra cosa podía hacer más que cambiar de continente, decidió, cambiar Europa por las Américas? Vámonos a ver la jungla, anunció a los cuatro vientos, mientras esnifaba una raya de cocaína de una bandeja en precario equilibrio sobre el brazo del sofá. Europa es un cementerio, dijo, un pedazo de tierra negra, minado de callejones sin salida y pésimos finales, sin vuelta de hoja, salmodió. Además, hay que encontrar a Emiliano Gómez Carrasquilla, el filósofo malogrado de la melancolía, que vive, según he tenido noticia, en las selvas de Colombia, o quizá de Brasil, en las Américas, vale decir; todo esto pronunciado con el desparpajo de un loco, como si las Américas estuvieran a las afueras de una ciudad cualquiera.
Sí, apremió, mirándome a los ya temblorosos ojos, la melancolía hay que buscarla en las sagaces palabras de Emiliano Gómez Carrasquilla, en sus divinas obras y textos sagrados, sus ensayos filosóficos, y, por supuesto, hablando con él en persona, teniéndolo delante en carne y hueso, valorando la certidumbre de sus creencias cara a cara, y jamás en la mediocridad de este continente. Vámonos a ver la jungla, donde, sospecho, la melancolía, como la propia yedra, recorre, verde y despreocupada, el paisaje.
Me reí para mis adentros, pues sentía que Europa era la cuna de la melancolía; o, si no la cuna, por lo menos que allí la melancolía alcanzó perfección, allí floreció la melancolía, la melancolía se extendió por doquier y, de suyo, alcanzó más vigor y enjundia. ¿Quién sino Europa podía jactarse de tener los inviernos más tristes e interminables? ¿Dónde surgían los vastos paisajes salpicados de tumbas sino en Europa, paisajes caracterizados por una desolación solo a la altura de los cielos más desolados del mundo? Y ¿por qué me angustiaba tanto cuando Jacov esnifaba su amada cocaína? ¿Por qué me afectaba a mí la droga como por ósmosis? Me echaba a temblar al ver los enormes bodegones que cubrían las paredes, el Goya descollante en la sala contigua, el único cuadro, según sus propias palabras, que acaso estaba a la altura de los trastornos de su alma. Paré la vista entonces en cuatro cuadros que me habían cautivado desde que Jacov los adquirió en un viaje a Holanda, cuadros que me tentaban el subconsciente con sus tupidas vetas de azul lustroso y vivo rojo: una serie titulada El temblor del alma que representaba un grupo de soldados en un campo yermo, con nieve hasta las rodillas, hombres que eran símbolos y heraldos de la muerte, o puede que de la brevedad de la vida, o quizá del abismo que se le abre a una existencia vacía de significado, Jacov no estaba seguro, pero los cuatro cuadros conversaban entre sí y, de hecho, solo tenían cabal sentido si se los exhibía juntos, pues separados valían menos, según insistía, que el tronco de un hombre separado de sus piernas.
Fue tal el embeleso de Jacov que compró toda la serie, así como un tríptico de gitanas romanís desnudas. Mandó empaquetar todos los cuadros y enviarlos a su castillo de Stuttgart, ocupado en su ausencia por Sonja, una prostituta retirada que solo tenía una pierna, examante de Jacov e inestimable ama de llaves. Era, de hecho, la única persona a la que confiaba el cuidado de sus propiedades, dado que Jacov exigía todo tipo de rutinas de limpieza, a cada cual más excéntrica, basadas sobre todo en su afán de aislamiento, el pavor que les tenía a los gérmenes y su obsesión con el polvo, no con la eliminación del mismo, sino con su conservación, siendo el polvo emblema de la melancolía y puede que presagio de una melancolía más honda y divinal que se acercase a la estela prístina de la melancolía libérrima, algo parecido al hallazgo de un planeta nuevo.
Jacov adoraba el polvo, confesó una vez; yo oficio en el altar del polvo, dijo; el polvo no solo es divino, afirmó, es más importante que la propia tierra. Jacov se podía pasar horas exponiendo su visión del polvo: que el polvo era el elemento más importante del universo; que la mayor parte de la gente creía que se trataba de millones de partículas aisladas, pero era un todo en sí mismo, algo que es uno y múltiple, como la niebla. Un hogar cargado de polvo, explicaba, invita a que la melancolía campe a sus anchas; el polvo no insiste ni exige, solo hace señas, decía, y anima al alma a la ponderación de ideas más oscuras y sustanciales, ya que el polvo, en una ventana, por ejemplo, crea una capa que distorsiona el mundo natural. Igual que la melancolía le oscurece a uno la visión del mundo, seguía diciendo, no para alterar la realidad, sino para trasponer la realidad, para elevar la realidad, ¡para mejorar la realidad!, eso mismo hace el polvo. Todos esos impostores filosóficos, como los llamaba Jacov, esos donnadies vulgares e insignificantes, hervía de ira, que consideran la melancolía una aflicción del alma, esos mismos cretinos de tres al cuarto ven también el polvo como una aflicción; exigen que sea barrido, erradicado, olvidado.
Jacov iba por el estudio esquivando desplantes imaginarios, tironeándose de la bata; y me preguntaba que por qué no me paraba yo a pensar en algo tan milagroso como el polvo, reflexionaba, algo que vuelve en cuanto te has deshecho de ello, aunque no haya habido tal deshacerse de ello, claro está, pues nada hay más perverso, nada más tonto, nada más repugnante que creer que has erradicado el polvo. No hay nada más terco, de hecho, más irrecusable, en verdad, más ubicuo y más caído a conciencia que el polvo. El polvo y la melancolía. Y, así, Jacov pasó mucho tiempo estudiando la relación entre el polvo y la melancolía, y luego, entre la melancolía y el polvo, más de dos años, a decir verdad, en los que estudiaba el polvo varias semanas seguidas y después la melancolía. El tercer capítulo de su tratado estaba dedicado al polvo, examinaba el espíritu melancólico, el cual, aunque fuera frágil en apariencia, era tan fuerte como las partículas que respiramos y a las que invitamos a formar parte de nuestra vida. Yo, desde luego, no había llegado a ese capítulo, porque no había leído ni una sola página impresa de la obra maestra que transcribía para él, en su mayor parte, porque no había pasado a máquina su monumento a la melancolía, pues estaba, como a él le gustaba decir, en la fase de instigación, o en la fase de promoción, o, si se sentía especialmente frívolo, decía ¡en la fase de seducción!, aunque yo estaba convencido de que, cuando la acabara, su obra cambiaría el mundo, pues llevaba años viendo a Jacov garabateando en aquellos cuadernos, con una expresión de fervor religioso dibujada en el cráneo pálido de pelo ralo, exultante en demasía, en exceso radiante, demasiado eufórico como para no tomarlo por un hombre erudito en grado sumo, parecido a la famosa escultura de Séneca que me mostró una vez, de cuya existencia no habría yo tenido el más mínimo conocimiento si no le fuera grato a Jacov compararse con aquel profeta de la Antigüedad.
Por espacio de más de una década transcribí las palabras de un intelectual de primer orden, un hombre que, llamado a una misión casi santa, denostaba, proclamaba y explicaba las ideas más sutiles y originales sobre la más esquiva de las emociones: la melancolía, que no es un sentimiento, sino un estado de ánimo; no es un color, sino un matiz; no es la depresión, pero la felicidad tampoco, un ámbito enigmático sin filiación porque, según dijo Jacov, su esplendor iba más allá de todo nombre. Cuando quedaba demediada como sentimiento, relegada a ser un sentimiento espurio, un sentimiento desleído, a Jacov lo llevaban los demonios. La melancolía, me dijo una vez, afectando la más absoluta seriedad en la voz, es lo más importante que hay en el mundo; nadie se da cuenta de ello, pero la melancolía es el motor del progreso humano. Aumentó el número de sus cuadernos, como es lógico: pasó de ocupar una sola balda a no caber en una estantería, y de ahí, a ser una venerable biblioteca que ya requería almacenamiento fuera del castillo, para lo cual, Jacov contó con la ayuda de Ulrich, conocedor de toda clase de gente en los bajos fondos alemanes, dentro y fuera de la ley, y, dado que a Ulrich le era grata la posesión de fincas y veneraba el hecho de ser propietario, el único activo de fiar, como afirmaba a menudo, fue cosa de niños, al menos para Ulrich, procurar varios inmuebles para el buen recaudo de la obra maestra de Jacov.
Antes de partir para Hispanoamérica, Jacov estuvo semanas separando sus diarios para guardarlos en un sinfín de apartamentos y almacenes vacíos desperdigados por Berlín, Salzburgo y hasta en la finca de Stuttgart, donde los protegería Sonja, mientras renqueaba y recogía el polvo por los rincones. Este sistema alejaría su obra de las manos de los eruditos envidiosos, creía él, y, además, en caso de que dieran con ella, sería más difícil unir las distintas piezas. Los libros más importantes, el núcleo de sus estudios, los Libros del origen, según los llamaba, los llevaba siempre encima, y eran los dictados que yo había ido tomando desde que entré a trabajar como secretario suyo, abreviados, como es lógico, pero la esencia de su obra maestra, aun así. Fue después, dos semanas más tarde, con su obra ya separada y guardada bajo llave en varias ciudades, Varsovia, Odesa y Berlín, entre otras, cuando confirmamos los preparativos para viajar a Montevideo a bordo del vapor Unerschrocken, un viaje que me lanzó de lleno a un mundo de tormento y desdicha como no ha conocido jamás ser humano, presiento.
Está el que se marea en el mar y está el que bordea la muerte, la línea imperceptible a la que se aferra el optimista y que el suicida ansía cruzar. Hastiado de la vida, el anciano ve esa linde y la celebra; a mí se me apareció en el horizonte convulso del Atlántico, subía y bajaba como las evoluciones de un lunático, un océano sin trabas, desquiciado, que me obligó a echar los bofes por un tercio del planeta, una sensación de la que creía que me había librado hasta que apareció esa fiebre del demonio; primero vinieron los escalofríos, luego, el pánico, y, finalmente, la dificultad para respirar. Ahora, tumbado en el suelo de la jungla, oigo que Jacov suelta improperios contra los guías para que me suban a la parihuela, ya que volvemos a Montevideo, no en retirada, hay que decir, ni en abandono, insistía él, sino solo para aprovechar y conseguir medicinas, que a mí los indígenas no me dan miedo ni me lo han dado nunca. Volvemos, exigió, no para escapar a un ataque inminente, eso que, como algunos habéis dado a entender, es seguro que va a pasar, sino para aliviarle los síntomas a mi ayudante. Escaso consuelo para mí, pues la llegada a Montevideo fue como mirarse en el espejo después de sobrevivir a un violento accidente. La ciudad, si se puede llamar así, tenía todas las señas de identidad de un sitio que la gente, presa de la exasperación o la renuncia, toma como parada y fonda y poco más; pero que, con los bohíos del puerto, el español vulgar y caótico que más parecía bramado que hablado, el montón de cerros en la neblinosa distancia, y hasta los barcos, a flote en el agua parda y sucia, era, según exclamó Jacov, más bien provinciana pocilga, culo sudado de caballo. Pero no el culo de un caballo de primera clase, ni el de un caballo pasable, ni siquiera el culo de un caballo capaz todavía de arar los campos. No, era el culo de un decrépito caballo de tres al cuarto, el culo de un caballo segundos antes de ser sacrificado.
El capitán del barco, que era uruguayo, oyó esos comentarios y se ofendió. Perdóneme, dijo Jacov, pero ¿va usted a comparar la ciudad de la que partimos, Bremen, una ciudad romántica, histórica, una ciudad de amplitudes, con esto? Usted estaba a bordo cuando partimos, ¿no es cierto? Vio lo que yo vi, y esto, Jacov pasaba ahora la mano por el horizonte, ¿cómo explica esto? Contemplé los chamizos, las paupérrimas plazas, apiñadas como niños el primer día de escuela, llenos de nervios y escasos de preparación.
La cosa no mejoró en tierra. Álvaro Diego Astillero, el oficial que nos asignaron para ayudar en la contratación de guías indígenas, intérpretes y mulas para el viaje, empapaba de sudor el uniforme, aunque hay que reconocer que su dominio del alemán era admirable. Nos dio la bienvenida al patio de un armazón de palos cubierto con mosquiteras, precaución necesaria, explicó, debido a un brote reciente de dengue, aunque, aseguró enseguida, no era nada que debiera preocuparnos. Después de ofrecernos unos mates, se interesó por nuestro objeto de estudio. ¿Las plantas?, preguntó. ¿La geografía?, quiso saber. ¿Los indios? Negamos con la cabeza en respuesta a las tres preguntas. La melancolía, dijo Jacov, y escupió en el suelo.
Álvaro, un treintañero de pelo azabache aplastado con brillantina o por el sudor, quedó preocupado al oír esa respuesta. Es una palabra, como ha demostrado constantemente Jacov, que da miedo, una palabra disuasoria, una palabra de mal encaje con el resto de la frase. La melancolía, que nada dice y todo lo sugiere, con un poder de penetración que puede hacer que los más grandes de entre los hombres, Jacov, por ejemplo, abandonen todo tipo de variopintas dedicaciones para poner el alma en su estudio y discernimiento y, quizá, cuando todo haya sido dicho y hecho, en la cabal comprensión de tan singular angustia. Una persona bajo el azote de la melancolía no es azotada por la pena o la depresión, solía reflexionar Jacov, sentimientos que emergen de lances concretos y tangibles como la pérdida de un miembro o de un ser querido, o a causa de una larga enfermedad contra la que se ha luchado largo tiempo. No, insistía, la melancolía es un estado de ánimo ligado de forma inexorable a la naturaleza antojadiza de una persona. Como tal, todos los grandes artistas, filósofos y músicos, de hecho, todos los grandes modelos históricos, como su amado Wagner, han padecido melancolía, contra la cual resistieron, ganando en fuerza y singularidad. Un melancólico, al menos por dentro, no ama la naturaleza lánguida que le es propia, insistía Jacov, pero tiene que aceptarla igual que uno acepta ser pelirrojo o tener hendidura del paladar.
Álvaro empapaba de sudor el uniforme caqui y alcanzaba de algún modo a comprender, porque caló la mosquitera con la mirada y soltó un suspiro. ¿Era él mismo acaso, inquirió Jacov, quizá un melancólico? Álvaro no entendió la pregunta, o quiso cambiar de tema, y pasó a vendernos el Montevideo más deleitoso, el encanto de sus tabernas y las peleas de gallos vespertinas. Jacov mostró su escepticismo, y yo no era persona, ladeado aún después de noventa días de navegación, noventa días que me habían zarandeado el alma en lo más hondo; nunca antes había perdido de tal forma el equilibrio; era como estar subido encima de un globo que no dejaba de dar vueltas y no poder pararlo. Lanzado a la travesía del Atlántico, sentía que arrastraba el cuerpo en pos de mi aniquilación. Jacov venía a verme a menudo al camarote, mientras yo imploraba a Dios que acabara su obra y me llevara, me librara de las cuitas de este mundo, con lo que solo lograba arrancarle una risa a Jacov, volcado sobre mí como si me estuviera exorcizando, con su insistencia en que ahondara más, en que nunca me había acercado tanto a la melancolía en estado puro, en que estaba a mi alcance la cúspide, la cumbre, el manto de la melancolía. El barco hendía las olas, y el mundo se escoraba, y Jacov no hacía más que decir que yo era preso de mi propia alma, que mi miedo a sufrir era irracional; que debía, dijo, penar por los años mozos que habían quedado atrás y aceptar mi desdichada existencia. Lo que hice fue vomitar.
Afortunadamente, desde que puse pie en tierra, sentí que el globo terráqueo había reducido a la mitad su velocidad de crucero, y ahora nos tocó a todos calar la mosquitera por turnos y en silencio. Poco prometían las calles polvorientas, y Jacov, que parecía impaciente con los Libros del origen abultados debajo del chaleco, preguntó por el paradero de Ulrich. En el muelle, a cargo de los baúles, dije. Jacov chasqueó la lengua, y Álvaro, presa de un sudor más copioso, incomodado por el porte sereno y encorvado de Jacov, dijo que sería recomendable llevar un cura tierra adentro, a lo que Jacov respondió con un cacareo. ¿Para qué?, preguntó Jacov. No nos hace falta ni cura ni Dios mientras tenga estos, dijo, rascándose el chaleco en el punto en el que guardaba los Libros del origen como antiguos manuscritos, y, parando más sus mientes en Álvaro, lo apuró a que revelara su origen y nacionalidad. ¿Uruguayo?, preguntó. ¿Argentino? Veo que tiene los ojos verdes, ¿antepasados europeos, quizá? ¿Su poco de holandés o inglés que lleva dentro?
De nuevo, Álvaro se mostró confundido, ofendido quizá, pues puede que fuera raro, o hasta de mala educación, preguntarle por la parentela a alguien que acabas de conocer, pero a Jacov era lo único que le importaba, y lo que cimentaba algunas de sus decisiones más import...