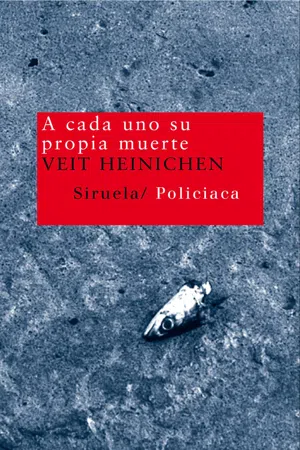![]()
Trieste, 18 de julio de 1999, 1.10 h barrio de San Giacomo
La Via Ponzanino no es una de las calles más bonitas de la ciudad, como tampoco el barrio de San Giacomo en el que se encuentra. Fue y sigue siendo un barrio obrero, con casas sencillas, pero altas, de finales del siglo XIX. Italo Svevo las llama en La conciencia de Zeno, «casas de la especulación». «Tenía aspecto modesto, pero, aún así, mejor que el de las casas que se hacen hoy con las mismas intenciones. La escalera ocupaba poco espacio, por lo que era muy alta.»
En el barrio apenas se veía gente por la noche. La mayoría de los bares cerraba mucho antes de medianoche. Los autobuses, que llevaban a la periferia o venían de allí, enlazaban con Campo San Giacomo pasando por la Via dell’Istria. A estas horas su frecuencia era mínima. El último autobús paraba a la una de la madrugada frente a la iglesia de San Giacomo.
La joven que se bajó del autobús junto con otros siete viajeros era guapa, aunque iba vestida y maquillada de forma tan llamativa que se antojaba vulgar. Los largos cabellos rubios, que le caían mucho más allá de los hombros, los llevaba sin recoger. La falda, muy corta y de destellos plateados, hacía que sus piernas parecieran mucho más largas de lo que en realidad eran. El profundo escote de su camiseta atraía seguramente la mirada de cualquier hombre. Sus pechos se movían a cada paso que daba y los muros de las casas devolvían el retumbar de sus tacones.
Cruzó la Via dell’Istria, cogió la Via del Pozzo y giró cuando ésta desembocaba en la desierta y oscura Via Ponzanino. Frente al número 46 buscó la llave en su pequeño bolso de mano de color negro brillante. Iba a abrir cuando alguien puso por detrás la mano sobre su hombro. La joven quedó paralizada del susto.
–Buenas noches, Olga –la mano le apretaba tanto el hombro que no se atrevía a darse la vuelta. Notó algo especial. Entonces sintió el frío del metal en el escote. Miró hacia abajo y vio que la mano que sujetaba la pistola estaba enfundada en un guante de goma. La pistola llevaba silenciador. No reconoció la voz, aunque le era conocida. Intentó recordarla, pero el pánico se lo impidió, como si interpusiera una niebla en su memoria.
–¡Pon las manos en la espalda y permanece en absoluto silencio! –el hombre hablaba en voz muy baja y decidida. Ni se le ocurrió pedir auxilio.
Olga colocó primero la mano derecha, la que sujetaba la llave, a su espalda y después la izquierda, que aún sostenía el bolso de mano. Notó como le ataba las manos por las muñecas con un tubo de goma, tan fuerte que le dolió intensamente. Resopló claramente de dolor, pero justo en el momento en el que quiso decir algo, el desconocido le tapó la boca con cinta adhesiva. El hombre la empujó violentamente fuera de la acera, abrió la puerta trasera de un Mercedes negro y la metió en el coche. Le ordenó que se estirara en el suelo y la obligó de malos modos. Ella aterrizó sin aire sobre el vientre y notó el polvo y la suciedad de la calle de la alfombrilla del coche en su rostro. El desconocido cerró la puerta, se subió al coche después de dar la vuelta y lo puso en marcha. Olga no podía enderezarse, pues a causa de la velocidad en las curvas iba de un lado para otro. Aún llevaba cogidos tanto las llaves como el bolso. Intentó imaginarse qué trayecto seguía el coche, cuántas veces giraba y en qué dirección iba. El Mercedes había descendido veloz la Via dell’Istria, justo después del Hospital Infantil había girado a la derecha hacia la estrecha Via Giangiorgio Trissino, después bajó por la pequeña y empinada calle en segunda a gran velocidad y dio la vuelta a la rotonda del Piazzale dell’Autostrada. Olga fue volqueada violentamente cuando el coche cogió la Via Carnaro. Hacía tiempo que había perdido la orientación, aunque por el tráfico supo que atravesaban uno de los túneles. Esperaba que fuera la Galleria di Montebello, que llevaba a la ciudad. Pero en lugar de ir reduciendo la marcha, el coche siguió a toda velocidad hacia las afueras de la ciudad hasta Cattinara, donde se encontraba la salida hacia la autopista, y cogió una carretera empinada que llevaba al este de la ciudad, desde el nivel del mar hasta los cuatrocientos metros de altitud del Carso y desde allí hacia Eslovenia o Venecia. Las curvas que el coche tomaba a toda velocidad confirmaron sus sospechas. Conocía esta carretera; antes la llevaban a menudo por este camino a Fernetti para dejarla junto a los camioneros en el área de servicio antes de la frontera. Ahora sí que estaba realmente intranquila. Ahora que el viaje era más sosegado, el miedo había encontrado el hueco necesario y le había entrado pánico. Hacía dos años que no hacía la calle, aunque seguía en los mismos ambientes. Se ocupaba de las chicas recién llegadas y las introducía en su oficio. No tenía mucha compasión de ellas. En ocasiones consolaba a la más joven, porque no podía asumir su destino y no soportaba la violencia a la que se le sometía; aún no. Le iba mucho mejor que antes y eso no quería jugárselo. Vivía con su hermano, que había llegado el año pasado. Ahora que le necesitaba no estaba. En realidad ya era demasiado vieja para ser «raptada» por una banda de la competencia. Tenía veintiocho años y casi había alcanzado su «fecha de caducidad», tal como decían los proxenetas. Por ella no arriesgarían nada. Por las chicas jóvenes, de las que podían esperar aún muchos más ingresos que con ella, sí que lo harían. Era parte del negocio. Olga pensó si había sido secuestrada para ser violada. Ello le daría fuerzas, mientras no se tratara de un sádico. ¿O es que la había raptado un pervertido, un Jack el Destripador de Trieste? Aunque, de no ser ella su primera víctima, ya habría oído de él, habría estado enseguida en boca de todo el mundo. ¿De quién era la voz? Olga le dio vueltas en la cabeza hasta que consiguió descubrir a quién pertenecía. Aumentó su miedo, el pulso se le aceleró y empezó a sudar por todos los poros de la piel. Después le invadió de nuevo una ola de tranquilidad, ya que se sentía segura. ¿Qué le podían hacer? El diario y las fotos estaban en su posesión, eran su seguro de vida y el de su familia. No podían arriesgarse a que hiciera público su contenido. Lo había guardado todo en una caja de cartón que, previamente bien sellada, había dejado a su vecina, una vieja e inofensiva signora de la que nadie sospecharía. Si a su hermano y a ella les pasaba algo, ella tenía órdenes de entregar la caja a la policía. Se lo había rogado encarecidamente a la vieja señora. ¡A nadie más, fuera quien fuese! La vieja signora Bianchi, que tenía en mucha estima a Olga, se lo prometió. A veces Olga le contaba a la signora en su cocina y frente a un plato de spaghetti la historia de su familia, de la vida en la pequeña ciudad ucraniana ubicada en el rincón que conforman Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. Le hablaba de la pequeña ciudad en la que había casas no muy diferentes a las de Trieste, sólo que más pequeñas. Desde esa ciudad había viajado en tren a Hungría, a Budapest, desde donde pasó a Occidente. Quería haber ido a Alemania, pero desde Hungría fue llevada a Croacia y desde allí a Italia. La violaron, la pegaron y la volvieron a violar. Tenía dieciocho años. Fueron muchos hombres los que la violaron hasta que llegó un momento en que cedió en su resistencia. La amenazaron con hacerles lo mismo a su madre y a sus hermanas, con matar a su hermano y a su padre si no hacía lo que le decían y si se le cruzaba el pensamiento de huir. Olga decía que ella, a pesar de todo, había tenido suerte, que después de una odisea por Europa que duró dos años aterrizó en Trieste, donde pudo conservar su «puesto», en lugar de ser llevada cada dos o tres meses a una ciudad diferente. En todo caso, ya no iría a Alemania.
La suerte de Olga llegaba a su fin. El Mercedes se había desviado de la autovía y ahora circulaba por pequeños y oscuros caminos vecinales. Seguramente ya no se encontraban muy lejos de la frontera eslovena. Olga se dio cuenta de que el coche iba por una carretera sin asfaltar, ya que daba unos violentos bandazos. Tras recorrer cincuenta metros, el coche se paró, se apagaron las luces y el motor. El conductor descendió y abrió la puerta trasera.
–¡Baja! –le ordenó con voz baja pero clara.
Olga intentó enderezarse, pero con las manos atadas a la espalda no tenía dónde apoyarse. Oyó como quitaba el seguro de la pistola.
–He dicho que bajes.
Olga reunió todas las fuerzas posibles y se deslizó con las rodillas por encima de la caja de cambios, dándose un golpe en la cabeza con el marco de la puerta al salir. Miró directamente el cañón de la pistola. Siguió deslizándose y cayó sobre las piedras del camino sin asfaltar. Aún mantenía agarradas las llaves y el bolso. No quería soltarlos, era lo único que le quedaba.
–¡Más rápido! ¡Levántate! –el hombre estaba detrás de ella, veía sus zapatos y la pernera de su pantalón. Apenas pudo ponerse en pie.
–¡Andando! –le dijo empujándola de malos modos. Ella tropezó y perdió el zapato derecho. Las piedras afiladas se le clavaban en las plantas de los pies. La empujó de nuevo. Unos metros más adelante, el hombre le ordenó ir hacia la derecha. Vio un hueco entre los arbustos y se metió allí. Las zarzas le arañaron la piel de las pantorrillas. Las lágrimas que le corrían por las mejillas se mezclaron con el maquillaje. Olga no se dio cuenta de que estaba llorando.
–¡Párate!
Le quitó el bolso de un tirón y le torció la otra mano para cogerle las llaves. Notó como le cogía por el tubo que le ataba las manos y después sintió el filo de un cuchillo. De pronto las manos quedaron libres. Apenas pudo llevarlas hacia delante. La sangre corrió de nuevo por sus venas y se le calentaron las manos.
Oyó como algo caía junto a ella al suelo. Era una bolsa de plástico.
–¡Desnúdate! ¡Y pon la ropa en la bolsa!
Aún se encontraba de espaldas al hombre. No se movió. Estaba paralizada.
–¿No me has oído? ¡Desnúdate! –no debían identificarla por su ropa. La tierra estaba tan seca, que ni él ni su coche dejaron huellas. Si eliminaba la ropa, tampoco podrían encontrar huellas en el coche. Cuantas menos cosas se encontraran de Olga, ya lo sabía él por experiencia, más tardarían las autoridades en identificarla y más tiempo pasaría hasta que llegaran a él los fisgones. En todo caso, no podrían probar nada si actuaba con precaución.
Notó el cañón de la pistola en la nuca. Dejó resbalar la falda desde las caderas hasta el suelo. La recogió y la puso en la bolsa, tal como le había ordenado el hombre. Después volvió a enderezarse lentamente. Quería darse la vuelta, pero sintió la pistola en los hombros.
–¡Vamos! ¡Date prisa!
Olga se quitó el zapato izquierdo y se agachó lentamente para cogerlo y ponerlo en la bolsa. Cuando se enderezó, notó de repente el filo del cuchillo en su espalda. Permaneció medio agachada. El filo atravesó el tejido y lo cortó a su espalda. La parte superior cayó desde los hombros hasta los codos. Después sintió cómo el cuchillo cortaba su braguita a la izquierda de la cadera. Disfrutaba de forma sádica viendo cómo ella sufría. Se sentía con derecho a ello, pues Olga se había convertido en un peligro.
–¡Te he dicho que te desnudes!
Olga se quitó los jirones y los dejó en el suelo. Ahora estaba completamente desnuda. Hacía tiempo que había perdido toda vergüenza ante las miradas de los hombres sobre su cuerpo desnudo. La había reprimido. Tenía que reprimirla, de otro modo no se hubiera podido vender. Pero ahora, en la oscuridad, frente al hombre con el que se había acostado a menudo gratis, porque era una de sus obligaciones, sintió de repente vergüenza y se tapó con ambas manos y brazos. Ahora no había nada que ocultar, estaba completamente desnuda, hasta el fondo de su alma.
–¡Arrodíllate! –dijo la voz fría a su espalda. Olga percibió de pronto su vejiga. Ya no podía aguantar la orina. Le corrió por el muslo. Aún estaba de pie. Le pareció una eternidad, como la secuencia ralentizada de una película. Fue como uno de esos inútiles intentos de huida en las pesadillas que la atormentaban cuando no había bebido lo suficiente para caer en un sueño profundo.
De nuevo notó el cañón de la pistola en la espalda. Se arrodilló lentamente. Sabía que éste sería su último movimiento. No podía gritar. Tampoco hubiera podido si la cinta adhesiva no cubriera su boca. Ya no lloraba.
–¡Pon las cosas en la bolsa y dámela!
Olga obedeció. Ya no ofrecía resistencia alguna. Contra nada. Con el brazo izquierdo alargó la bolsa hacia atrás y notó cómo se la cogía de la mano. Miró hacia la profundidad negra azulada de la noche.
–¡Es tu última oportunidad! –dijo el hombre, y sabía que mentía–. ¿Dónde está el material? –el hombre le despegó violentamente la cinta de la boca.
Olga calló. Empezaba a tener frío. Tenía toda la piel del cuerpo erizada. Sabía que la mataría en cualquier caso, aunque le dijera dónde estaban. Los dientes le castañateaban. Se dejó caer simplemente hacia delante y se quedó quieta sobre las duras piedras y entre los arbustos. Oyó cómo el hombre se alejaba. Fueron quizá cinco pasos. Después volvió a escuchar su voz.
–¡Qué lástima! ¡Un cuerpo como el tuyo no se encuentra tan fácilmente!
Después ya no oyó nada más. Ni siquiera el primero de los tres disparos que acabaron con su vida.
![]()
Trieste, 18 de julio de 1999
Proteo Laurenti había dormido bien y estaba de muy buen humor cuando entró en su despacho a las ocho y media y rogó a Marietta que convocara al responsable de las patrullas. Mientras representara al questore en funciones, aquél estaba bajo sus órdenes. Además le pidió que hiciera fotocopias de las directrices que el questore había repartido el día anterior.
Claudio Fossa era un hombre paciente y tranquilo. Hacía tiempo que había alcanzado el cenit de su carrera y ya veía cómo en un año y medio le iba a llegar el momento de su jubilación. Como responsable de las patrullas, dirigía a su equipo con la habitual firmeza que esperaban de él sus superiores y con la benevolencia necesaria para contar siempre con sus hombres. Jamás perdía los estribos, ni siquiera en las situaciones más comprometidas, aunque no abundaran mucho en Trieste. Lo había demostrado ya la semana anterior, coincidiendo con la visita a la ciudad del primer ministro para inaugurar la exposición «Cristiani d’Oriente», cuando en una d...