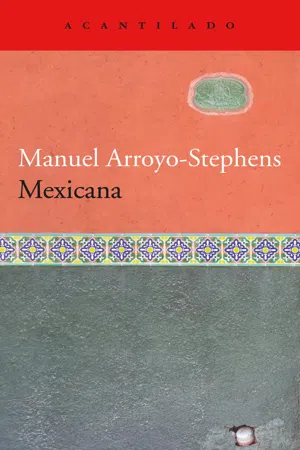![]()
DELANTE DE MI CASA
Delante de mi casa se ahogó un poeta. Laura se había metido con él a nadar en la playa de un mar que apenas conocían, en apariencia tranquilo. Estaba lleno de corrientes ocultas que tiraban hacia lo hondo, de olas que si pierdes pie, aunque sepas nadar con destreza, te arrastran lejos, a una distancia no tan grande, pero de donde no regresas. En México el peligro no suele estar en la superficie, donde todo es amable. Las olas en la playa de Bellavista estallan lejos, fuertes y altas, monótonas e iguales. Hacen un ruido inmenso y pesado, como lo que cae a plomo. Se persiguen rebotando espuma cristalina y blanca, en la cresta una neblina que se alza salpicada antes de deshacerse, como humo que se seca al contacto con el aire. No dan miedo esas olas, seguramente porque están todavía lejos y uno las contempla desde la orilla, desde lo seco y seguro. Pero delante de la casa apenas había unos metros de playa con la marea alta. Laura se salió enseguida porque notó que el mar tiraba fuerte hacia adentro. Se habían metido en un sitio profundo, donde cubre al dar tres pasos. Su amigo permaneció flotando entre las olas, aparentemente feliz y tranquilo. Nadaba bien y, aunque no conocía esa playa, se había bañado en otras del mismo mar desde niño. Laura se secó con una toalla en el porche de la casa, a la que se subía desde la playa por una escalera de piedra labrada en la roca. No dejó de mirar al amigo y al mar, luminoso y revuelto. Al rato hizo un gesto con la mano, pidiéndole que saliera del agua. Él contestó levantando un brazo, como diciendo «salgo enseguida, estoy bien». Antes de entrar en la casa para servirse un refresco, lo vio por última vez flotando entre dos olas. Cuando regresó al porche ya no estaba. Durante un rato lo buscó con la mirada. Luego pidió a Eu que fuese corriendo a buscar a Manuelito. Quería que la ayudase a encontrar a su amigo. Alarmada, Laura empezó a correr de un lado a otro por el borde del jardín, tratando de encontrar un ángulo desde el que pudiera ver mejor el mar. Pero ya no estaba.
El pueblo queda lejos. Laura bajó a la playa y recorrió los veinte o treinta metros que deja la marea alta delante de la casa. Empezó a sentirse angustiada. El primero en llegar para auxiliarla fue Manuelito. Ya había llamado a los buzos, dijo, pero tardarían en llegar. Eran jóvenes del pueblo de Bellavista, nadadores que pescaban entre las olas con gafas de buceo y un pequeño tubo para respirar por la boca. Pasaron veinte minutos. El temor era que el mar hubiese arrastrado el cuerpo hacia adentro, que no apareciera. Eso es peor que la muerte, si hubiese algo peor que la muerte. Transcurridos otros veinte minutos, alguien fue a decir que había aparecido un ahogado delante de mi casa, doscientos metros más allá de donde Laura lo había visto por última vez. Corrieron hacia allí y las olas todavía lo estaban empujando en la orilla, mansamente, porque el borde es poco inclinado y por ese lado de la playa las olas rompen cuatro veces antes de llegar a lo seco. Laura y Manuelito lo arrastraron unos metros por los brazos y él le hizo el boca a boca. No tenía agua en los pulmones. Estaba lívido, todavía caliente, con esa quietud bella y distante que tienen los ahogados. Más aún en el mar, que todo lo magnifica. El sol estaba bajo y su luz naranja se reflejaba en el cercano monte, cuatrocientos metros hacia poniente. Cubierto de troncos y tierra quemada, con restos de vegetación entre las piedras filosas y negras, oculta la playa a la carretera y al pueblo. Laura permaneció un rato arrodillada junto al cadáver, llorando. Había empezado a llegar gente del pueblo y un grupo de mujeres pidió permiso para encender velas y rezar alrededor del cuerpo desnudo. Era largo y muy blanco. Laura se apartó unos pasos y dejó que se formase un corro de mujeres. Iban con vestidos largos, blancos o de colores pálidos. Las mujeres decían sus oraciones con un murmullo monótono, acompasado y triste. Al rato el sol declinante empezó a dar un color rosado al cadáver. Rodeado de mujeres con velas en la mano, bajo el cielo ensangrentado, parecía el poeta muerto un ser sagrado, como devuelto por el mar para ser velado en la arena. Manuelito cubrió el cuerpo con una sábana, le daba pena verlo desnudo. Lo hizo con la delicadeza que tiene en todas sus cosas la gente de la costa.
El forense de Zihuatanejo llegó a la playa cuando era noche cerrada. En México un cadáver vale dinero si aparece en circunstancias sospechosas, y lo pueden ser todas. Lo natural es morirse en circunstancias normales, en el hospital o en la casa. ¿Quién se había metido con el ahogado en el mar? ¿Cómo es que nadie pudo auxiliarle? ¿Por qué no tenía agua en los pulmones? Por lo demás, ¿quién había movido el cadáver, si todos saben que es un delito federal? Manuelito solucionó el problema en que Laura se había metido sin sospecharlo. Pagó al forense lo que se acostumbra en esos casos y trasladaron el cadáver al tanatorio de Zihuatanejo. Queda en un polígono industrial de las afueras de la ciudad, un edificio desvencijado y sucio. Metieron el cuerpo en una bañera. No cabía. Las piernas le colgaban por fuera. Al cabo de un rato Laura suplicó a un funcionario que lo acomodasen dentro de la tina como pudieran, no soportaba ver los pies asomados, como señalando algo o queriendo salirse. Nadie le hizo caso. Fue Manuelito el que de nuevo lo cubrió, esta vez con una cobija que fue a buscar a la cajuela de su camioneta, que tenía aparcada cerca. Acompañó toda la noche a Laura y Andrés, les compró refrescos y bocadillos que no pudieron probar.
A las nueve de la mañana comenzó la cremación, que resultó interminable. El horno funcionaba mal y despedía un olor muy fuerte. Se usaba poco, explicaron los operarios que lo atendían. Luego de mucho papeleo, a la una de la tarde entregaron la caja con las cenizas. Como sonámbulos, en un mundo dolorido y extraño, Laura y Andrés esperaron cuatro horas en el aeropuerto a que llegase y saliera su vuelo, con la caja de las cenizas en una bolsa de viaje. Era de noche cuando llegaron al DF y llevaron a la madre del poeta la caja con los restos de su único hijo. Se llamaba Manuel Ulacia y rondaba los cincuenta años. Lo acababan de hacer presidente del PEN Club de México y estaba lleno de proyectos, nos los había contado en la feliz semana que pasamos juntos. Esa misma mañana de su muerte, era un domingo de agosto, yo había regresado al DF. Ellos iban a regresar el lunes y nos habíamos citado para cenar el martes en casa de Ulacia. Pretendíamos celebrar nuestro encuentro en la playa, charlar sobre lo que habíamos hablado, hacer planes para volver a vernos, tal vez en España, adonde él tenía pensado viajar aquel próximo invierno. En el duelo que se celebró al día siguiente en el jardín de la casa de su madre, algunos amigos sostenían, con rostros apesadumbrados y a media voz, que se había dejado morir. Quizá fuera cierto. Puestos a elegir un final, morir ahogado en el mar es una muerte hermosa y significativa, al menos para un poeta. En cualquier caso, no había dicho nada a nadie sobre esas supuestas intenciones de dejarse morir. Yo lo vi feliz la semana que estuvo con nosotros. Pero nunca se sabe lo que esconde un alma, a la propia madre y a los amigos.
Daba gloria ver aparecer el mar a lo lejos, cuando bajabas en coche por el camino de terracería que, desde Bellavista, entre los ranchitos diseminados por la barranca, conduce a la playa. Luego de cruzar un vado, que con las tormentas se vuelve torrente peligroso, se llega a un terreno llano sembrado de mangos. Son árboles grandes, frondosos, que dan una sombra espesa y el fruto más dulce del trópico. Es entonces cuando distingues las olas entre palmeras, arbustos y mangos que crecen al borde y en la misma arena de la playa. Sobre el azul intenso del agua brillan tres filas de espuma blanquísima, las crestas de olas que rompen sucesivamente. Atropellándose, se arrastran por la arena, con un sonido cada vez más suave, de cascabeles casi, y van a morir en la playa. En línea recta se llega a la China sin tropezar con nada, con nadie. De unos doscientos metros de ancho, la playa se extiende hacia el sur a lo largo de siete kilómetros, hasta el estero de Pantla y aún más allá, donde topa con dos pequeñas islas que de lejos se confunden con los montes que descienden de la Sierra Madre. En México todas las sierras son madre. Los islotes están cubiertos de vegetación densa y oscura, excepto uno que está enteramente cubierto de guano. En la distancia podría creerse nevado, quizá una cantera caliza o de mármol. Es donde anidan los pelícanos que vuelan en fila india, mañana y tarde, al borde de la playa. Frente a esos islotes, flanqueada por una hilera de hoteles gigantescos, queda la bahía de Ixtapa. No se ve desde la playa de Bellavista. Es lo que le da esa sensación paradisiaca, de estar lejos de todo, sola frente al océano.
Las tierras del municipio de Pantla quedan al borde de la carretera que viene de Ixtapa. Es el municipio más grande de la zona y linda por el otro costado, el de poniente, con la playa. Entregaron estas tierras a campesinos del interior de la república en tiempos de la Revolución, para constituir un ejido. Plantaron al borde de la playa un interminable cocotero, árboles rectos y de tronco desnudo, más altos que los postes de la luz, coronados por un penacho de cortas ramas alicaídas que esconden sus frutos del tamaño de pelotas de béisbol. Pobre de aquel a quien se le cae uno encima. Esos cocoteros dieron de comer en su día a los colonos, pero ahora son miles los ejidatarios, y viven de otras cosas. Las calles de Pantla están asfaltadas, hay agua corriente y alcantarillas, escuelas y un instituto, muchos colmados y comercios. Las casas están levantadas con hormigón y algunas tienen jardín. Hace años que no se recogen los cocos, nadie paga por ellos. Los domingos, docenas de familias pasan el día en la playa haciendo barbacoas y bañándose en el estero. Los niños lo hacen en camiseta y pantalones cortos. Las mujeres se meten en el agua sin quitarse el vestido.
Bellavista se formó ranchito a ranchito a lo largo de años, cinco kilómetros al norte de Pantla, en los bordes de la carretera que conduce a Lázaro Cárdenas. Sus vecinos, cuya vista en el mejor de los casos es una carretera mal asfaltada y llena de baches por la que transitan grandes camiones que cargan en el puerto de Lázaro Cárdenas, no son ejidatarios ni dueños de nada. Construyeron sus ranchos sobre terrenos baldíos en las faldas del monte, en las barrancas o al borde de los caminos. Son paracaidistas, gente que construye su vivienda en tierras que no son suyas. Se enganchan con diablitos a los postes de electricidad y nunca obtienen escrituras. Los de Bellavista son peones de albañil en el desarrollo de Ixtapa, camareros o servicio doméstico en los hoteles y las villas usadas los fines de semana por familias del DF. Unos pocos afortunados poseen una docena de cebús, que comen el escaso pasto que crece entre piedras filosas y negras y beben de pozos que contienen la poca agua no salobre. Los hay que se sostienen, un poco milagrosamente, de alguna chamba temporal o de trabajar en la carretera cuando se acerca tiempo de elecciones y llegan al pueblo los funcionarios del PRI de Zihuatanejo, a comprar sus votos con promesas.
Una pequeña formación rocosa de piedra negra, porque allí toda la piedra es negra, divide la playa en dos cuando sube la marea. En la parte norte, que linda con unos montes bajos de senderos borrados por la maleza, se construyeron seis o siete casas que apenas se ven desde la playa. La mía era la última de la fila, la más alejada del camino que baja del pueblo. Escogí el terreno en la orilla de un estero que en temporada de lluvias se llena de lagartos. Un par de ellos medían más de tres metros y algunas mañanas salían del agua y se tumbaban en la orilla a tomar el sol. Siempre sospeché que estaban menos dormidos de lo que aparentaban. Para otra cosa no salían del agua hasta que, pasada la temporada de lluvias, se encaminaban en fila india, los grandes con una docena de crías detrás, para ir por la orilla del mar hasta el estero de Pantla, formado por el único río de la zona con corriente, aunque escasa, todo el año. En esa zona no tienen por peligrosos a los lagartos ni se oyen historias de ataques a personas. El manglar cubre con un manto denso de ramas el agua quieta, creando un espacio donde no entran los rayos del sol, lleno de pájaros y de insectos. Con una linterna, por las noches enfocaba las aguas negras y en ellas buscaba los puntos, dos luces naranjas, que flotaban inertes o se desplazaban despacio en el silencio ominoso del estero. Don Nati, cuidador nocturno, siempre callado, se quedaba dos metros detrás de mí.
Llegué a Bellavista por azar. Antes había conocido un hotel en la playa de Zihuatanejo, donde acudía a curar los catarros. Un amigo arquitecto que conocía la costa insistió en que tenía que conocer a un tipo que decía haber descubierto una playa virgen más allá del desarrollo de Ixtapa, en la carretera de Lázaro Cárdenas. Decidí ir a verlo y, cuando esperaba en la cola de Hertz, alguien que se me había adelantado al bajar del avión contrataba su coche. Me volteé para entretener la espera y me vi frente a una muchacha con falda corta, calzada con guaraches, que me sonrió. Tenía una cara muy bonita. Hice un gesto de resignación por la espera, dirigiéndome hacia ella, y seguí esperando. Al rato me volteé de nuevo y allí seguía la muchacha, sonriendo y mirándome. Cuando por fin me dieron mis papeles se acercó a decirme que había venido para acompañarme hasta el bar del aeropuerto, donde me esperaba su jefe. Caminé a su lado unos metros en silencio. Su jefe me dio la bienvenida, muy efusivo. Era un gordinflón simpático, de aspecto un poco patán. Tenía una gran barriga y llevaba bermudas estampadas con palmeras y olas, la camisa desabrochada hasta el ombligo. Desde ese instante en que nos saludamos me trató con la mayor familiaridad. Se llamaba Felipe Callares y sufría incontinencia verbal. Sin pasar por el hotel, me llevó a Bellavista.
Debajo de una palapa construida en la arena con cuatro estacas de dos metros y unas ramas de coco por techo, me presentó a Manuelito. Era un hombre guapo, de unos cincuenta años y piel morena. Tenía un acento que no sonaba como el de la costa, era más, me pareció, del interior de la república. Le pregunté y me dijo que venía de Guanajuato. Tenía timbre de bajo, algo aterciopelado y suave. Pronunciaba lento y con precisión, con cierto aire resignado, suave y un poco triste. La vulgaridad de Callares, las carcajadas que le producía lo que él mismo atropelladamente contaba mientras buscaba complicidad en quien lo escuchase, resultaba chocante al lado del hablar pausado y preciso de Manuelito. Sin duda estaba acostumbrado a ser interrumpido constantemente. Estábamos tomando unas cervezas cuando Callares pidió a uno de los ayudantes que nos atendían que se subiese a un cocotero. Le pidió con una sonrisa que nos hiciese ese favorcito. El joven trepó descalzo por el tronco ayudándose de una cinta del tamaño de un cinturón. Cortó un coco con el machete, descendió tan raudo como había subido y con un tajo preciso dejó al descubierto un agujero por el que bebimos. Aparté la vista para no ver la sonrisa empalagosa de Callares. Esperaba un comentario, supongo. Al rato apareció la muchacha del aeropuerto, caminando erguida, con un compás delicioso. Una princesa totonaca, pensé. Callares me la presentó como su asistente personal, se llamaba Rosario. Me estaba ofreciendo comprar un lote de la playa para construir un bungalow, aunque por sus confusas explicaciones sospeché que los terrenos no eran tan suyos como quería hacer creer. Sencillamente se quería apropiar de la playa y necesitaba tesorería. Mientras miraba de reojo a la princesa totonaca comprendí que estaba llamado a ser el primer cliente de Callares, a pesar de la desconfianza y la antipatía que me provocaba el personaje. Era un transa. Pero a fin de cuentas sólo me pedía un adelanto por un terreno de dos mil metros, y no era mucho dinero lo que iba a perder si todo resultaba un fiasco. Por pura intuición me fiaba más de Manuelito y de Rosario, que durante todas las explicaciones de Callares callaban y asentían. Era tentador mezclar amor e inversión inmobiliaria. Callares había llevado cervezas y una botella de tequila. Servía las copas el mismo muchacho que había ofrecido el coco. El sol se estaba poniendo y una casa en la playa se me hizo un plan irresistible.
Aquella noche Callares me invitó a cenar en la trattoria de un amigo suyo, en un centro comercial de Ixtapa que presumía haber construido. El dueño del restaurante en cuanto nos vio empezó a soltar expresiones italianas sin ton ni son. No tardó en confesarnos que era de Zaragoza. Me senté al lado de Rosario y no me importó que la pasta estuviera pasada y el postre empalagoso. Pedimos varias botellas de Barolo. La princesa totonaca se había limitado a sonreír, sin pronunciar una palabra en toda la noche. Callares hablaba y hablaba, no necesitaba contrapunto. Sólo que le sonrieses cuando te miraba para continuar su perorata. Cuando terminamos de cenar, efecto de la brisa del mar y del Barolo, estaba yo dispuesto a comprar media playa. Esa noche soñé que fundaba una familia tropical.
Al día siguiente volví con Manuelito a la playa. En uno de los ranchos junto al camino una viejita estaba levantando dos paredes de barro. Entre medias metía cortezas secas de coco. A su lado tenía varios cubos de agua y unos montoncitos de tierra. Algunos troncos de madera negra hacían de soporte de las paredes de manera irregular, cada metro y medio o dos metros. Nos dijo que luego le iban a traer unos morillos para sostener el tejado a dos aguas. Iba a cubrirlo con chapa y hoja de palma. Así quiero yo hacer mi casa, le dije a Manuelito. Bajareque, lo llaman, y es como construyen sus casas las gentes del trópico. Yo la iba a levantar junto al estero,...