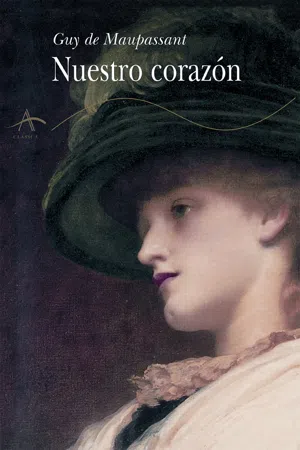![]() SEGUNDA PARTE
SEGUNDA PARTE![]()
CAPÍTULO I
Acababa de llegar Mariolle a casa de la señora de Burne. La estaba esperando, pues aún no había regresado, aunque le había mandado esa misma mañana un telegrama para citarlo a las cinco.
En aquel salón en el que tan a gusto se encontraba, en donde todo le resultaba grato, notaba, empero, cada vez que se hallaba solo en él, el corazón un tanto oprimido, cierta dificultad al respirar, cierto nerviosismo, y todo ello le impedía sentarse a aguardar a que entrase ella. Paseaba arriba y abajo, en dichosa espera, con el temor de que un obstáculo imprevisto impidiese a la señora de Burne volver a casa y quedase pospuesta la entrevista hasta el día siguiente.
Cuando oyó que un coche se detenía ante la puerta de la calle, tuvo un sobresalto esperanzado; y, cuando sonó el timbre del piso, ya no le quedó duda alguna.
Entró sin quitarse el sombrero, cosa que nunca hacía, con aspecto presuroso y contento.
–Tengo una noticia que darle.
–¿Y cuál es esa noticia?
Ella se echó a reír mientras lo miraba.
–Pues que me voy a pasar unos días al campo.
Se adueñó de Mariolle una pena repentina y violenta que se le reflejó en el rostro.
–¡Ah! ¡Y lo anuncia con esa cara de satisfacción!
–¡Sí! Siéntese, que se lo voy a contar todo. Sabe usted, o quizá no lo sabe, que el señor Valsaci, el hermano de mi pobre madre, que es ingeniero jefe de Caminos y Puentes, tiene una quinta en Avranches, en donde vive largas temporadas con su mujer y con sus hijos, porque ejerce allí. Y nosotros vamos a visitarlos todos los veranos. Este año, yo no quería ir: pero se ha molestado y le ha organizado a papá una escena desagradable. Le diré confidencialmente, de paso, que papá está celoso de usted y también me organiza, al respecto, más de una escena, so pretexto de que me estoy comprometiendo. Va a tener que venir usted menos a menudo. Pero no se altere, ya arreglaré yo las cosas. Así que papá me ha reñido y me ha hecho prometer que pasaré diez días, e incluso quince, en Avranches. Nos vamos el martes por la mañana. ¿Qué me dice?
–Que me consterna usted.
–¿Y nada más?
–Pues… pues no… ¿qué le iba a decir? ¿Usted qué me dice?
–Yo tengo una idea. Ésta: Avranches está muy cerca del monte Saint-Michel. ¿Ha estado usted en el monte Saint-Michel?
–No.
–Bueno, pues el viernes que viene se le va a ocurrir ir a ver esa maravilla. Parará en Avranches; se dará un paseo, el sábado a última hora de la tarde, por ejemplo, a la puesta del sol, por el parque desde el que se domina la bahía. Nos encontraremos allí por pura casualidad. Papá se pondrá negro, pero me importa un comino. Organizaré una excursión para que, al día siguiente, vayamos todos juntos, con la familia, a la Abadía. Demuestre entusiasmo y sea tan adorable como sabe serlo cuando quiere. Métase a mi tía en el bolsillo e invítenos a cenar a todos en la posada en la que nos alojemos. Dormiremos allí, así que no nos separaremos hasta la mañana siguiente. Usted se vuelve pasando por Saint-Malo y, ocho días después, ya estaré en París. ¿Está bien enjaretado el plan? ¿No soy un encanto?
Él susurró, en un agradecido arrebato:
–Es usted lo que más quiero en el mundo.
–¡Chitón! –dijo ella.
Y se quedaron unos instantes mirándose. Ella sonreía, y le enviaba en esa sonrisa toda su gratitud, el agradecimiento de su corazón, y también su muy sincera y muy vehemente simpatía, que se había vuelto tierna. Y él la contemplaba comiéndosela con los ojos. Sentía deseos de caer a sus pies, de revolcarse ante ella, de morderle el vestido, de gritar lo que fuera y, sobre todo, de hacerle ver lo que no sabía decir, lo que llevaba por dentro desde los talones hasta la cabeza, en todo el cuerpo y también en el alma, inexpresablemente doloroso porque no podía mostrarlo: su amor, su terrible y delicioso amor.
Pero ella lo comprendía sin que él tuviera que expresarlo, de la misma forma que un tirador intuye que ha acertado en el mismísimo círculo negro de la diana. Nada había ya en aquel hombre a no ser Ella. Lo poseía más de lo que se poseía a sí misma. Y estaba contenta, y lo hallaba encantador.
Le dijo, de buen humor:
–¿Así que le parece bien? ¿Nos vamos de excursión?
Él balbució, con la voz entrecortada por la emoción:
–Por supuesto. Me parece de perlas.
Vino, luego, otro silencio. Y ella añadió, sin más disculpas:
–Hoy no puedo pedirle que se quede más tiempo. Sólo he vuelto para decirle lo que le he dicho, porque me voy pasado mañana. Tengo todo el día de mañana ocupado y aún me quedan cuatro o cinco recados que hacer antes de la hora de cenar.
Él se levantó en el acto, acongojado, pues no tenía más deseo que el de no volverse ya a separar de ella; y, tras besarle ambas manos, se fue con el corazón algo dolorido, pero rebosante de esperanza.
Muy largos fueron aquellos cuatro días. Los sobrellevó en París, sin ver a nadie, prefiriendo el silencio a las voces y la soledad a los amigos.
Tomó, pues, el viernes por la mañana el expreso de las ocho. Apenas si había dormido, febril con la espera de aquel viaje. Su cuarto, oscuro, silencioso, por el que sólo cruzaba el ruido de ruedas de los coches de punto trasnochadores, que le despertaban deseos de marcha, le resultó durante toda la noche tan opresivo como una cárcel.
No bien asomó una luz entre las cortinas corridas, la luz gris y triste de todas las madrugadas, saltó de la cama, abrió la ventana y miró el cielo. Lo obsesionaba el temor de que fuese a hacer malo. Hacía bueno. Flotaba una liviana neblina, anuncio de calor. Se vistió más pronto de lo que era menester, estuvo listo con dos horas de adelanto; le roía el corazón la impaciencia de irse de su casa, de estar por fin en marcha; y su criado tuvo que ir a buscar un coche de punto no bien hubo acabado de vestirse, por si acaso no podía dar con ninguno.
Los primeros traqueteos del vehículo fueron para él sacudidas dichosas; pero, al entrar en la estación de Montparnasse, lo embargó el nerviosismo al darse cuenta de que cincuenta minutos lo apartaban aún de la hora de salida del tren.
Había un compartimiento libre; lo tomó entero para estar solo y poder soñar a gusto. Cuando notó que ya estaba en camino, que lo trasladaban hacia ella, como deslizándose, las suaves y raudas ruedas del expreso, su ardor creció, en vez de calmarse, y sentía el deseo, un necio deseo infantil, de empujar con ambas manos, con todas sus fuerzas, la acolchada pared del vagón para acelerar la marcha.
Durante largo rato, hasta mediado el día, estuvo encerrado en su espera y entumecido de esperanza; luego, poco a poco, ya pasado Argentan, la verde vegetación normanda le fue desviando los ojos hacia las ventanillas.
Cruzaba el tren por una prolongada comarca de crestas, que interrumpían algunos valles, en donde prados, pomaradas y altos árboles, cuyas frondosas copas parecían relucir bajo los rayos del sol, rodeaban las haciendas de los campesinos. Estaba concluyendo el mes de julio; era la robusta estación en que florece la savia y la vida en esta tierra, vigorosa nodriza. En los sucesivos cercados, que separaban y unían aquellas elevadas murallas de hojas, había grandes bueyes rubios, vacas de flancos moteados con imprecisos y singulares dibujos, toros rojizos de ancho testuz y colgante pescuezo de carne peluda, de expresión provocativa y altanera, en pie junto a las cercas o tendidos en los pastos que les henchían los vientres; y así hasta el infinito por aquel rozagante paraje de cuyo suelo parecía rezumar sidra y carne.
Por todas partes corrían estrechos ríos al pie de los chopos, bajo livianos velos de sauces; relucían riachuelos en la yerba por espacio de un segundo; desaparecían para volver a aparecer algo más allá; bañaban toda la campiña en un fecundo frescor.
Y Mariolle, embelesado, paseaba y distraía su amor en el veloz y continuo desfile de aquel hermoso jardín de manzanos que era morada de rebaños.
Pero, tras cambiar de tren en la estación de Folligny, volvió a ponerlo nervioso la impaciencia de llegar; y, durante los cuarenta minutos finales, sacó veinte veces el reloj del bolsillo. Se asomaba continuamente por la ventanilla y al fin vislumbró, sobre una colina bastante alta, la ciudad en la que Ella lo estaba esperando. El tren llevaba retraso y sólo lo separaba ya una hora del instante en que tenía que coincidir con la señora de Burne, por casualidad, en el paseo.
Era el único viajero, y lo recogió un ómnibus del hotel que fue subiendo, al paso lento de los caballos, el escarpado camino de Avranches, cuyas casas, que coronaban la cima, le prestaban desde lejos una apariencia de villa fortificada. Vista de cerca, era una bonita y antigua ciudad normanda, con viviendas pequeñas, uniformes y casi iguales, apiñadas unas contra otras, con una apariencia de añeja altivez y modesta holgura, unas trazas medievales y campesinas.
Mariolle, no bien hubo soltado la maleta en una habitación, pidió que le indicasen la calle por donde se iba al Jardín Botánico, y allá se dirigió con largas zancadas, aunque aún no era la hora, pero con la esperanza de que también ella acudiese antes.
Al llegar a la verja, se percató con una ojeada de que el parque estaba casi vacío. Sólo paseaban por allí tres ancianos, burgueses de la localidad que, probablemente, solazaban en él a diario sus postreros ocios; y una familia de chiquillos ingleses, niñas y niños de magras piernas que jugaban en torno a una institutriz rubia cuya abstraída mirada parecía soñar.
Mariolle, con el corazón palpitante, caminaba sin desviarse, escudriñando los senderos. Llegó a una ancha avenida de olmos de hondo verdor que dividía en dos el jardín a lo ancho y lo cruzaba con el prolongado trazo de una bóveda de densas frondas; la dejó atrás y, de pronto, al aproximarse a una terraza que dominaba el horizonte, algo lo distrajo de pronto del pensamiento de aquella que lo había hecho acudir a aquel lugar.
Al pie de la elevación sobre la que se hallaba nacía una increíble llanura de arena que se confundía, a lo lejos, con el mar y el firmamento. Paseaba por ella su cauce un río y, bajo el cielo azul en el que el sol resplandecía, unas charcas la moteaban de láminas luminosas que parecían huecos que diesen a otro cielo interior.
En el centro de aquel desierto amarillo, aún empapado de la marea en retirada, se erguía, a doce o quince kilómetros de la orilla, el monumental contorno de una roca puntiaguda, una fantástica pirámide que remataba una catedral.
No tenía más vecindario, en aquellas dunas gigantescas, sino un escollo en seco, de arqueado lomo, acurrucado en las arenas movedizas: Tombelaine.
Más allá, en la línea azulada de las aguas columbradas, otras rocas sumergidas mostraban sus crestas pardas; y la mirada, siguiendo la línea del horizonte hacia la derecha, descubría, junto a aquella soledad arenosa, la vasta extensión verde de la región normanda, tan poblada de árboles que parecía un ilimitado bosque. La naturaleza toda se brindaba en un único lugar, con su grandeza, con su fuerza, con su frescor y su encanto; y la vista vagaba de aquella visión de bosques a aquella otra aparición del monte de granito, morador solitario de la arena, que erguía sobre la desmedida playa su extraña apariencia gótica.
El peculiar placer que había estremecido antaño a Mariolle con tanta frecuencia ante las sorpresas que las comarcas desconocidas deparan a los ojos de los viajeros, se adueñó de él tan repentinamente que se quedó quieto, con el pensamiento conmovido y enternecido, olvidadizo de su agarrotado corazón. Pero, al oír la vibración de una campana, se dio la vuelta, pues se apoderó otra vez de él la ardiente esperanza del encuentro. El jardín seguía casi vacío. Los niños ingleses ya no estaban. Sólo los tres ancianos proseguían su monótono paseo. Empezó a caminar, lo mismo que ellos.
Ell...