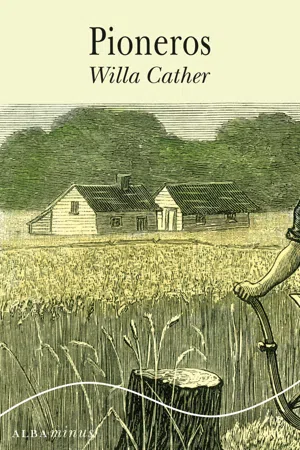![]()
SEGUNDA PARTE
Campos colindantes
![]()
I
Han pasado dieciséis años desde la muerte de John Bergson. Su mujer yace ahora junto a él y la pequeña asta blanca que señala sus tumbas resplandece sobre los campos de trigo. De haber podido salir de su tumba, John no habría reconocido la tierra bajo la que dormía. El enmarañado manto de la pradera que habían levantado para hacer su lecho de muerte ha desaparecido para siempre. Desde el cementerio noruego se contempla un vasto tablero dividido en parcelas de trigo y maíz; claro y oscuro, claro y oscuro. Los hilos telefónicos zumban a lo largo de las blancas carreteras, que discurren siempre en ángulos rectos. Desde la verja del cementerio pueden contarse una docena de granjas pintadas de alegres colores; las veletas doradas se saludan unas a otras desde los grandes graneros rojos a través de los campos verdes y marrones y amarillos. Las ligeras estructuras de acero de los molinos de viento tiemblan y tiran de sus anclajes, vibrando al viento que sopla a menudo días enteros sobre aquella franja alta de tierra, activa y resuelta.
La zona está ahora densamente poblada. El fértil suelo da cosechas abundantes; el clima seco, tonificante y el suave terreno facilitan las tareas agrícolas para hombres y bestias. Pocas escenas hay más gratificantes que las de aquella tierra cuando se ara en primavera, en la que los surcos de un solo campo se extienden a menudo hasta un kilómetro y medio, y la tierra marrón, con un olor intenso, limpio, y con un enorme poder de crecimiento y fertilidad, se rinde ávidamente al arado; se separa al paso de la cuchilla, sin empañar siquiera el brillo del metal, con un suave y hondo suspiro de contento. La siega se prolonga a veces noche y día, y en las temporadas buenas apenas hay caballos y hombres suficientes. El grano es tan pesado que se inclina hacia la hoja y se corta como el terciopelo.
Hay algo franco y jubiloso y joven en la faz abierta de la tierra. Se rinde sin remilgos a los diferentes estados de ánimo de la estación, sin reservarse nada. Como las llanuras de Lombardía, parece elevarse un poco para recibir el sol. El aire y la tierra se emparejan y entremezclan de una manera curiosa, como si uno fuera el hálito del otro. Se nota en la atmósfera la misma cualidad tonificante, poderosa, que hay en la tierra cultivable, la misma fuerza y determinación.
Una mañana de junio había un hombre joven junto a la verja del cementerio noruego, afilando una guadaña con golpes que, inconscientemente, seguían la melodía que silbaba. Llevaba un gorro de franela y pantalones de dril, y se había arremangado hasta el codo la camisa de franela. Cuando le satisfizo el filo de la hoja, se metió la piedra de amolar en el bolsillo del pantalón y empezó a mover la guadaña, sin dejar de silbar, pero en voz baja, por respeto a las calladas gentes que lo rodeaban. Un respeto inconsciente, era lo más seguro, pues parecía ensimismado en sus pensamientos, que, al igual que los del gladiador, lo llevaban muy lejos de allí. Era un chico de espléndida figura, alto y erguido como un pino joven, con una hermosa cabeza y turbulentos ojos grises hundidos bajo una frente seria. El espacio que había entre sus dos dientes delanteros, más separados de lo normal, le daba la destreza para silbar por la que destacaba en la universidad. (También tocaba la corneta en la banda.)
Cuando la hierba requería su atención, o cuando tenía que agacharse para segar la hierba alrededor de una lápida, interrumpía su animada melodía –the Jewel song–, y la reanudaba donde la había dejado cuando su guadaña volvía a oscilar libremente. No pensaba en los extenuados pioneros sobre los que relucía su hoja. Apenas recordaba la antigua tierra salvaje, la lucha en la que su hermana estaba destinada a triunfar mientras tantos otros hombres se deslomaban hasta morir. Todo ello se cuenta entre las cosas borrosas de la infancia y ha quedado olvidado bajo el entramado más brillante que hoy teje la vida para él, bajo las brillantes hazañas de ser el capitán del equipo de atletismo y de poseer el recórd interestatal de salto de altura; bajo el resplandor, que todo lo demás difumina, de tener veintiún años. Sin embargo, a veces, en las pausas que hacía durante la tarea, el joven fruncía el entrecejo y miraba la tierra con una fijación que sugería que incluso los veintiún años podían tener sus dificultades.
Cuando llevaba cerca de una hora segando la hierba, oyó el traqueteo de un carro ligero en la carretera, a su espalda. Supuso que era su hermana, que volvía de una de sus granjas, y siguió trabajando. El carro se detuvo ante la verja y una alegre voz de contralto gritó:
–¿Has acabado ya, Emil? –Él dejó caer la guadaña y se aproximó a la cerca, secándose la cara y el cuello con un pañuelo. En el carro iba una mujer joven con guantes de conductor y un sombrero de ala ancha adornado con amapolas rojas. Su rostro también se parecía a una amapola, redondo y moreno, con un intenso color en los labios y las mejillas; y sus ojos vivaces, entre amarillos y marrones, rebosaban animación. El viento hacía ondear el ala de su gran sombrero y jugueteaba con un rizo de sus cabellos castaños. Meneó la cabeza al ver al joven alto.
–¿A qué hora has venido? Esto no es nada para un atleta. Yo he ido al pueblo y he vuelto. Alexandra deja que te levantes tarde. ¡Ah, lo sé!; la mujer de Lou me ha hablado de lo mucho que te mima. Pensaba llevarte, si has terminado. –Cogió de nuevo las riendas.
–Acabaré en un minuto. Espérame, Marie, por favor –pidió Emil persuasivamente–. Alexandra me ha enviado a segar nuestra parcela, pero he hecho media docena de las demás. Espera a que acabe con la de los Kourdna. Por cierto, eran bohemios. ¿Por qué no están en el cementerio católico?
–Librepensadores –contestó la joven, lacónicamente.
–Muchos de los chicos bohemios de la universidad lo son –dijo Emil, volviendo a empuñar la guadaña–. ¿Y para qué quemasteis a John Huss, de todas maneras? Ha provocado un jaleo tremendo. Aún se habla de ello en las clases de historia.
–Volveríamos a hacerlo, la mayoría de nosotros –dijo la joven con apasionamiento–. ¿No te enseñaron nunca en las clases de historia que seríais todos unos turcos paganos de no ser por los bohemios?
Emil se había puesto a segar.
–Oh, desde luego los checos tenéis muchas agallas –dijo por encima del hombro.
Marie Shabata se acomodó en su asiento y contempló el movimiento rítmico de los largos brazos del hombre, balanceando el pie como si siguiera una melodía que tararease mentalmente. Pasaron los minutos. Emil segaba con brío y Marie tomaba el sol mientras contemplaba cómo caía la larga hierba. Marie estaba sentada con la soltura de las personas de carácter esencialmente feliz, capaces de hallar un lugar cómodo en casi cualquier parte, ágiles y veloces en adaptarse a las circunstancias. Tras una última pasada, Emil abrió la verja y se subió al carro, sujetando la guadaña de modo que quedase fuera.
–Bien –suspiró–, también he dado una pasada al viejo Lee. No sé de qué se queja la mujer de Lou. A él no lo he visto nunca segando por ahí.
Marie rió entre dientes sin apartar la vista del caballo.
–¡Oh, ya conoces a Annie! –Miró los brazos desnudos del hombre–. Qué moreno te has puesto desde tu vuelta. Ojalá yo tuviera un atleta que me segara la hierba del huerto. Me mojo hasta las rodillas cuando voy a recoger frutos.
–Puedes tenerlo siempre que quieras. Mejor que esperes hasta después de que llueva. –Emil miró hacia el horizonte con los ojos entornados como si buscara nubes.
–¿En serio? ¡Oh, qué buen chico! –Se volvió hacia él con una sonrisa radiante. Él la notó más que verla. En realidad había vuelto la cara con el propósito de no verla–. He estado viendo el traje de boda de Angélique –prosiguió Marie–, y estoy impaciente por que llegue el domingo. Amédée será un novio muy guapo. ¿Le acompañará alguien más aparte de ti? Bueno, entonces estaréis todos muy guapos. –Hizo una mueca graciosa a Emil, que se ruborizó–. Frank –continuó Marie, fustigando al caballo– está enfadado conmigo porque presté su silla a Jan Smirka, y mucho me temo que no me llevará al baile por la noche. Quizá la cena del convite le tiente. Toda la familia de Angélique lo está preparando y también los veinte primos de Amédée. Habrá barriles de cerveza. Si consigo llevar a Frank a la cena, me las arreglaré para quedarme al baile. Y, por cierto, Emil, conmigo no tienes que bailar más que una o dos veces. Has de bailar con todas las chicas francesas. Se ofenderán si no lo haces. Creen que eres muy orgulloso porque has estado fuera estudiando, o algo parecido.
–¿Cómo sabes que piensan eso? –preguntó Emil con desdén.
–Bueno, no bailaste mucho con ellas en la fiesta de Raoul Marcel, y vi cómo se lo tomaban por el modo en que te miraron a ti… y a mí.
–De acuerdo –dijo Emil con tono cortante, mirando detenidamente la brillante hoja de su guadaña.
Siguieron en dirección oeste, hacia Norway Creek y hacia una gran casa blanca asentada sobre una colina, a varios kilómetros atravesando los campos. Había tantos cobertizos y anexos agrupados en torno a la casa que el lugar parecía una diminuta aldea. Un forastero, al acercarse a ella, no podía evitar fijarse en la belleza y abundancia de los campos que la rodeaban. Aquella enorme granja tenía algo particular, una pulcritud y un cuidado por los detalles poco habituales. Antes de llegar al pie de la colina, a lo largo de kilómetro y medio, la carretera estaba bordeada por altos setos de naranjos de Luisiana cuyo lustroso verdor delimitaba los campos amarillos. Al sur de la colina, en una depresión del terreno rodeada por un seto de moreras, estaba el huerto, con sus árboles frutales sumergidos en fleo de los prados. Cualquier persona de los alrededores le habría informado de que aquélla era una de las granjas más ricas del Divide y que la dueña era una mujer, Alexandra Bergson.
Si se sube la colina y se entra en la gran casa de Alexandra, se descubre que está curiosamente inacabada y que su comodidad es desigual. Una habitación está empapelada, tiene alfombra y un exceso de muebles; la siguiente está prácticamente desnuda. Las habitaciones más agradables de la casa son la cocina –donde las tres muchachas suecas charlan, cocinan y hacen encurtidos y conservas a lo largo del verano– y la sala de estar, en la que Alexandra ha reunido los viejos y acogedores muebles que utilizaban los Bergson en su primera casa de troncos, los retratos familiares y las escasas pertenencias que su madre había traído desde Suecia.
Cuando se sale de la casa al jardín, el orden y la pulcritud se hacen de nuevo manifiestos en la enorme granja; en los cercados y setos, en las hileras de árboles y los cobertizos, en los estanques simétricos de los pastos, bordeados de sauces enanos plantados para dar sombra al ganado en la estación de las moscas. Hay incluso una hilera blanca de colmenas en el huerto, bajo los nogales. Se siente que, en realidad, la casa de Alexandra es el aire libre, y que es con la tierra como mejor se expresa a sí misma.
![]()
II
Emil llegó a casa poco después del mediodía, y cuando entró en la cocina Alexandra estaba ya sentada a la cabecera de la larga mesa, comiendo con sus peones, como hacía siempre a menos que hubiera visitas. Emil se sentó en la silla vacía, a la derecha de su hermana. Las tres bonitas muchachas suecas que hacían las labores de la casa cortaban porciones de pastel, volvían a llenar las tazas de café, depositaban bandejas de pan y carne y patatas sobre el rojo mantel, y se estorbaban continuamente las unas a...