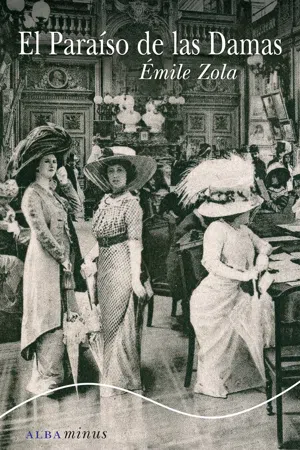![]()
XIV
Bajo un limpio sol de febrero, bordeaban la calle de Le-Dix-Décembre, recién acabada, una hilera de casas, blancas como la tiza, y la fila de los últimos andamios que aún quedaban en algunos edificios algo atrasados. Por aquella brecha de luz, que dividía en dos la húmeda oscuridad del barrio de Saint-Roch, transitaban, con desahogado paso de conquista, oleadas de carruajes. Y, entre la calle de la Michodière y la calle de Choiseul, se atropellaba, como en un motín, un gentío soliviantado por la propaganda de un mes entero, que alzaba la vista para contemplar, con la boca abierta, la monumental fachada de El Paraíso de las Damas, que se inauguraba aquel lunes, coincidiendo con la gran venta blanca.
Era una ingente y polícroma secuencia arquitectónica, jubilosa y flamante, que realzaban múltiples dorados, digna anticipación de la algarabía y la brillantez de las transacciones comerciales del interior; la vista quedaba prendida en ella como en una gigantesca presentación de artículos que refulgiera con los colores más vivos. La planta baja, para no matar el efecto de las telas de los escaparates, lucía el decorado adecuadamente sobrio de un zócalo de mármol verde mar; las columnas maestras y los pilares de esquina iban forrados de un mármol negro, cuya severidad aliviaban unas tarjetas doradas; y el resto eran lunas en marcos de acero, sólo lunas, que parecían abrir paso a la claridad de la calle hasta lo más recóndito de galerías y patios. Pero, a medida que se alzaban los pisos, iba encendiéndose la llama de los tonos deslumbrantes. En el friso de la entreplanta, se desplegaba hasta el infinito, ciñendo al coloso, una faja de mosaicos, una guirnalda de flores rojas y azules, que alternaba con placas de mármol en las que estaban grabados los nombres de mercancías diversas. Más arriba, el zócalo del primer piso, de ladrillo vidriado, servía de soporte a nuevas lunas, amplias cristaleras que subían hasta el friso, compuesto de escudos dorados con las armas de las ciudades de Francia, y de motivos de terracota, en cuyo vidriado se repetían los tonos claros del zócalo. Por fin, de la parte más alta brotaba la cornisa, como si fuera la ardiente floración de toda la fachada: los mosaicos y los azulejos volvían a aparecer en ella, con tonos más cálidos; el dorado cinc de los canalones se adornaba con calados; y, en el frontón, se alineaba una pléyade de estatuas que representaban las ciudades con industrias y manufacturas destacadas, cuyas esbeltas siluetas se recortaban bajo el claro sol. Lo que más maravillados tenía a los curiosos era la puerta central, tan alta como un arco de triunfo y decorada también con profusión de mosaicos, azulejos y terracotas. La remataba un grupo alegórico que relumbraba, recién dorado: una bandada de risueños Amorcillos engalanaba y cubría de besos a la Mujer.
A eso de las dos, un piquete de orden tuvo que despejar la aglomeración y organizar el estacionamiento de los carruajes. Al fin estaba concluido el palacio, el templo dedicado al culto de los locos despilfarros de la moda. Dominaba el barrio, extendía sobre él su sombra. Tan bien había cicatrizado la llaga que dejó en su costado el derribo de la casucha de Bourras que habría sido inútil buscar el emplazamiento de aquella antigua verruga. Las cuatro fachadas enfilaban las cuatro calles, soberbiamente aisladas, sin que se viera en ellas un solo fallo. En la acera de enfrente, El Viejo Elbeuf ya no abría desde que Baudu había ingresado en una casa de retiro; la tienda parecía apresada dentro de una tumba, tras los postigos que ya nunca quitaba nadie; poco a poco, los iban ensuciando las salpicaduras de los coches; y los carteles, la marea creciente de la publicidad, los asfixiaba, adhiriéndolos entre sí, como una última paletada de tierra arrojada sobre el desaparecido establecimiento. En el centro de aquella fachada muerta, que habían manchado los escupitajos de la calle y cubierto la abigarrada capa de harapos del barullo parisino, destacaba, como una bandera enhiesta en lo más alto de un imperio conquistado, un gigantesco cartel amarillo, recién impreso, que anunciaba con letras de dos pies de alto la gran venta de El Paraíso de las Damas. Era como si, tras las sucesivas ampliaciones, el coloso, avergonzándose del renegrido barrio en el que había visto humildemente la luz, para degollarlo más tarde, sintiese repugnancia por él y hubiera decidido, al fin, darle la espalda, relegando a la parte trasera el barro de las estrechas calles y brindando el rostro de nuevo rico a la arteria bullanguera y soleada del París moderno. Ahora era más fornido, como podía apreciarse en el grabado que ilustraba los carteles, a semejanza de un ogro de cuento cuyos hombros amenazasen con horadar las nubes del cielo. Veíase, en el primer plano de dicho grabado, la calle de Le-Dix-Décembre y las de la Michodière y de Monsigny, abarrotadas de negras figurillas y estirándose de forma desmesurada como para dar cabida a la clientela del mundo entero. Venían luego los edificios propiamente dichos, exageradísimos, vistos a vuelo de pájaro; los cuerpos de techumbres que remataban las galerías cubiertas; las cristaleras bajo las que se intuían los patios; todo un lago infinito de vidrio y cinc resplandeciendo al sol. Más allá, se extendía París, pero un París empequeñecido, que el monstruo engullía: las casas, modestas como chozas en sus proximidades, se dispersaban luego formando un confuso polvillo de chimeneas. Los monumentos parecían desvanecerse: dos trazos, a la izquierda, para Notre-Dame; un acento circunflejo a la derecha para los Inválidos; al fondo, el Panteón, perdido y vergonzante, más diminuto que una lenteja. El horizonte era una nube polvorienta, nada más que un marco insignificante que abarcaba hasta las alturas de Châtillon, hasta el campo abierto cuya postergación dejaban intuir aquellas difuminadas lejanías.
Desde por la mañana, no había dejado de crecer el barullo. Ningún comercio había conmocionado nunca a la ciudad con tan estruendosa propaganda. El Paraíso gastaba ya casi seiscientos mil francos anuales en carteles, en anuncios, en publicidad de todo tipo; enviaba ya cerca de cuatrocientos mil catálogos; despedazaba más de cien mil francos de tejidos para confeccionar los muestrarios. Había invadido de forma definitiva los periódicos, las paredes, los oídos del público, como una monstruosa trompeta de bronce que sonase sin tregua, enviando a los cuatro puntos cardinales el estruendo de las grandes ventas. Y, a partir de ahora, aquella fachada ante la que se atropellaba el gentío se iba a convertir en un reclamo vivo, con su lujo pinturero y dorado de bazar; sus amplios escaparates, donde cabía entero el poema del atuendo femenino; su prodigalidad de rótulos pintados, grabados y tallados, desde las placas de mármol de la planta baja hasta los redondeadas hojas de chapa, cuyos arcos coronaban los tejados y desplegaban el oro de unos banderines en los que podía leerse el nombre del establecimiento en letras del color del tiempo recortadas sobre la bóveda azul. Para festejar la inauguración, había, además, trofeos y banderas; de cada piso colgaban pendones y estandartes con las armas de las principales ciudades de Francia; y, en lo más alto, los pabellones de las naciones extranjeras palpitaban al viento en la cima de sus mástiles. En la planta baja, por fin, la venta blanca relumbraba, en lo hondo de los escaparates, con cegadora intensidad. Todo blanco, sólo blanco; la cegadora blancura de una canastilla completa y una pila de sábanas a la izquierda, la de una capilla de visillos y pirámides de pañuelos a la derecha. Y, entre las colgaduras de la puerta, las piezas de hilo, de calicó, de muselina, que caían en capas, como aludes de nieve, se erguían unos figurines vestidos, unas hojas de cartulina azulada que representaban a una novia joven y a una señora con traje de baile, ambas de tamaño natural, ataviadas con encajes y sedas auténticos y luciendo una sonrisa en los rostros pintados. Se formaban, uno tras otro, corros de mirones; el pasmo de la muchedumbre rezumaba deseo.
Y esta curiosidad que rodeaba El Paraíso de las Damas era aún más acuciante por causa de un siniestro que todo París comentaba:, el incendio de Las Cuatro Estaciones, los grandes almacenes que Bouthemont había abierto cerca de la Ópera hacía apenas tres semanas. Los periódicos rebosaban de detalles: el fuego, debido a una explosión nocturna de gas; la aterrada huida de las dependientes en camisón; el heroico comportamiento de Bouthemont, que había salvado a cinco de ellas echándoselas a la espalda. Por lo demás, las enormes pérdidas estaban cubiertas y el público empezaba ya a encogerse de hombros, diciendo que el suceso se estaba convirtiendo en una estupenda propaganda. Pero, por el momento, la atención se centraba una vez más en El Paraíso; todo el mundo acogía con febril interés las anécdotas que iban de boca en boca y se interesaba hasta la obsesión por aquellos bazares que tan importante papel desempeñaban en la vida pública. ¡Menuda suerte tenía el hombre aquel! París aclamaba su buena estrella, acudía para ver su firme asentamiento, pues hasta el fuego estaba de su parte y se encargaba de librarlo de la competencia; y ya había quien calculaba las ganancias de la temporada; y quien evaluaba el crecido oleaje de clientes que el obligado cierre de la casa rival haría pasar bajo el dintel de su puerta. Mouret había sentido, por breve tiempo, cierta inquietud, inmutándose al sentir que una mujer se alzaba en contra de él, esa misma señora Desforges a la que debía hasta cierto punto su suerte. Y también lo irritaba el diletantismo financiero del barón Hartmann, que invertía dinero en ambos negocios. Y, más que nada, lo exasperaba que no se le hubiera ocurrido a él la idea genial que había tenido Bouthemont: el párroco de La Madeleine, con todos sus curas a la zaga, acababa de bendecir los almacenes de aquel hombre tan apegado a los placeres terrenales. Una ceremonia pasmosa, toda la pompa de la religión paseándose de la seda a los guantes; Dios bajando entre los pantalones de mujer y los corsés. Bendiciones tales no habían impedido que todo ardiera; pero, no obstante, habían sido más provechosas que un millón de anuncios, pues la clientela de la buena sociedad había quedado muy impresionada. Desde ese momento, había empezado a soñar Mouret con traer a sus almacenes al arzobispo.
Daban ya las tres en el reloj que coronaba la puerta. Era la hora de los agobiantes empujones vespertinos: cerca de cien mil clientes se arremolinaban hasta la asfixia en las galerías y los patios. Fuera, toda la calle de Le-Dix-Décembre estaba llena, de punta a punta, de coches estacionados. Y, yendo hacia la Ópera, otra aglomeración llegaba hasta el fondo del callejón sin salida del que iba arrancar la futura avenida. Los simples coches de punto se mezclaban con los cupés de casas ricas; los cocheros esperaban entre las ruedas; las hileras de caballos relinchaban y sacudían las chispas que el sol prendía en las cadenillas de las barbadas. Se sucedían continuamente las filas de espera, entre las voces de los mozos y los avances de las bestias, que se arrimaban espontáneamente, aproximando los vehículos, en tanto que otros venían a sumarse sin tregua a los anteriores. Los peatones, en medrosas bandadas, se apresuraban a subirse a las aceras, abarrotadas de gente en la huidiza perspectiva de la arteria ancha y recta. Subía un clamor entre los blancos edificios y el caudal de aquel río humano fluía bajo la desfogada alma de París con un hálito gigantesco y manso cuya desmesurada caricia notaban todos.
Parada delante de uno de los escaparates, la señora De Boves, a la que acompañaba su hija Blanche, contemplaba, junto con la señora Guibal, una presentación de vestidos a medio confeccionar.
–¡Ay, fíjese! –dijo–. ¡Mire qué vestidos de hilo a diecinueve francos con setenta y cinco!
Dichos vestidos, presentados en unas cajas de cartón cuadradas que cerraba un lazo, estaban doblados de forma tal que sólo se veían los bordados rojos y azules de la guarnición; cada una de las cajas tenía un grabado en la esquina, en el que una joven con aires de princesa lucía la prenda ya acabada.
–No vaya a creer que valen mucho más –dijo a media voz la señora Guibal–. En cuanto los toque se dará cuenta de que tienen poquísimo cuerpo.
Desde que el señor De Boves no se podía mover del sillón donde lo tenían clavado sus ataques de gota, ambas señoras eran íntimas. La mujer toleraba a la amante, pues prefería, pese a todo, que los asuntos de esa índole transcurriesen dentro de casa, ya que de esta forma conseguía, para sus gastos, algún dinero, que el marido consentía en dejarse sustraer, ya que también necesitaba que hicieran con él la vista gorda.
–¡Entremos, pues! –añadió la señora Guibal–. Vamos a ver qué tienen. ¿No están citadas dentro con su yerno de usted?
La señora De Boves no respondió; tenía la mirada perdida y parecía absorta en la contemplación de la hilera de coches, cuyas portezuelas iban abriéndose, una tras otra, para dar paso sin cesar a nuevas clientes.
–Sí –dijo Blanche, con su voz cansina–. Paul ha quedado en recogernos en la sala de lectura a eso de las cuatro, cuando salga del ministerio.
Llevaban casados un mes y Vallagnosc, tras un permiso de tres semanas, que había pasado con su mujer en el sur de Francia, acababa de reincorporarse al trabajo. La joven tenía ya la complexión de su madre; era como si el matrimonio la hubiera inflado, tornándola más corpulenta.
–¡Pero si allí está la señora Desforges! –exclamó la condesa, clavando la vista en un cupé que se detenía en aquel momento.
–¿Qué le parece? –susurró la señora Guibal–. ¡Después de todo lo que ha pasado! Todavía debe de estar lamentándose del incendio de Las Cuatro Estaciones.
Era, efectivamente y pese a todo, Henriette. Divisó a ambas señoras y se dirigió hacia ellas con expresión risueña, ocultando la derrota bajo la soltura mundana de sus modales.
–Pues sí, he querido ver lo que había por aquí. Siempre vale más enterarse personalmente, ¿verdad? El señor Mouret y yo no hemos perdido las amistades; aunque dicen que está furioso desde que tengo participación en la casa rival… Lo único que no puedo perdonarle es que haya visto con buenos ojos la boda… ya saben… la de ese muchacho, Joseph, con mi protegida, la señorita De Fontenailles.
–¿Cómo? ¿Ya es cosa hecha? –la interrumpió la señora De Boves–. ¡Qué espanto!
–Pues sí, querida, y sólo para ponernos el pie en la nuca. Lo conozco bien; ha querido dejar patente que las jóvenes de nuestro mundo sólo valen para casarse con mozos de almacén.
Se iba mostrando cada vez más locuaz. Las cuatro seguían en la acera, en medio de los empujones de la entrada. Poco a poco, no obstante, se fue apoderando de ellas la corriente y, sólo con dejarse llevar, cruzaron la puerta como en volandas, sin darse cuenta, levantando el tono de voz para poder seguir con la charla. Ahora, se preguntaban unas a otras qué sabían de la señora Marty. Corría el rumor de que el pobre señor Marty, tras una serie de violentas broncas familiares, acababa de enfermar de un delirio de grandeza: hundía los brazos hasta el codo en las riquezas de la tierra, agotaba minas de oro, llenaba a rebosar volquetes con brillantes y piedras preciosas.
–¡Pobre infeliz! –dijo la señora Guibal–. Él siempre tan raído, con su modestia de profesor particular… ¿Y la mujer?
–Ahora anda ordeñando a uno de sus tíos –repuso Henriette–. Un buenazo que se fue a vivir con ella cuando se quedó viudo… Por cierto, que por aquí debe de andar; ya nos la encontraremos.
Pero la sorpresa clavó en el sitio a las señoras. Ante ellas se extendían los almacenes más grandes del mundo, como decía la propaganda. Ahora, la gran galería central, que daba, por un lado, a la calle de Le-Dix-Décembre y, por el otro, a la calle Neuve-Saint-Augustin, los cruzaba de punta a punta. Y, al tiempo, a derecha e izquierda, semejantes a las naves laterales de una iglesia, la galería Monsigny y la galería Michodière bordeaban también, sin interrupciones, estas ...