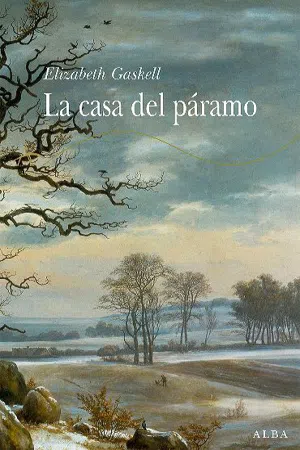![]()
Índice
Cubierta
Nota al texto
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Notas
Créditos
Alba Editorial
![]()
![]()
NOTA AL TEXTO
La casa del páramo fue publicada por primera vez en Londres en 1850, por Chapman & Hall, como libro de Navidad. Sobre el texto de esa edición se basa la presente traducción.
![]()
CAPÍTULO I
Si uno tuerce a la izquierda después de pasar junto a la entrada techada del cementerio de la iglesia de Combehurst, llegará al puente de madera que cruza el arroyo; al seguir el sendero cuesta arriba, y aproximadamente a un kilómetro, encontrará una pradera en la que sopla el viento, casi tan extensa como una cadena de colinas, donde las ovejas pacen una hierba baja, tierna y fina. Desde allí se divisa Combehurst y la hermosa aguja de su iglesia. Tras cruzar esos pastos hay un terreno comunal, teñido de tojos dorados y de brezales color púrpura, que en verano impregnan el aire apacible con sus cálidas fragancias. Las suaves ondulaciones de las tierras altas forman un horizonte cercano sobre el cielo; la línea sólo queda interrumpida por un bosquecillo de abetos escoceses, siempre negros y sombríos, incluso a mediodía, cuando el resto del paisaje parece bañado por la luz del sol. La alondra aletea y canta en lo alto del cielo; a demasiada altura... en un lugar demasiado resplandeciente para que podamos verla. ¡Miradla! Aparece de pronto... pero, como si le costara abandonar aquel fulgor celestial, se detiene y flota en medio del éter. Luego desciende bruscamente hasta su nido, oculto entre los brezales, visible únicamente para los ojos del Cielo y de los diminutos insectos brillantes que recorren los flexibles tallos de las flores. De un modo que recuerda al repentino descenso de la alondra, el sendero baja abruptamente entre el verdor; y en una hondonada entre las colinas cubiertas de hierba, hay una vivienda que no es grande ni pequeña, a caballo entre una cabaña y una casa. Tampoco es una granja, aunque esté rodeada de animales. Es, o más bien era, en la época de la que hablo, la morada de la señora Browne, la viuda del antiguo coadjutor de Combehurst. Residía allí con su vieja y leal criada y sus dos hijos, un niño y una niña. Y llevaban una vida tan solitaria en aquella verde oquedad como esas familias que habitan en los bosques de los cuentos alemanes. Un día a la semana cruzaban el terreno comunal y, al llegar a la cima, empezaban a oír los primeros tañidos de las campanas que llamaban dulcemente a misa. La señora Browne encabezaba la comitiva, y llevaba a Edward de la mano; la vieja Nancy le seguía con la pequeña Maggie. Pero caminaban juntos y hablaban sin alzar la voz, como corresponde al día del Señor. No tenían mucho que contarse: sus vidas eran demasiado monótonas; pues, salvo el domingo, la viuda y sus hijos jamás pisaban Combehurst. Casi todo el mundo habría considerado aquella pequeña localidad un lugar apacible y de ensueño, pero a los dos niños les parecía el mundo entero; y, después de cruzar el puente, se agarraban con más fuerza a las manos que les asían, y alzaban tímidamente la mirada con los ojos medio cerrados cuando se dirigía a ellos algún conocido de su madre. A la salida de la iglesia, la señora Browne recibía con frecuencia alguna invitación para almorzar, pero nunca la aceptaba, para alivio de sus vergonzosos niños; aunque entre semana éstos comentaran en voz baja cuánto les gustaría comer con mamá en casa del señor Buxton, donde vivían la niña del vestido blanco y el muchacho alto. Los domingos, en lugar de quedarse en el pueblo o en otro sitio, la señora Browne consideraba una obligación llorar sobre la tumba de su marido. Aunque el dolor por su muerte estuviera en el origen de esa costumbre, pues era el mejor de los maridos y el más respetable de los hombres, el hecho de que los demás observaran esa efusión había destruido la pureza de su sufrimiento. Los vecinos le abrían paso para que avanzara por el césped hasta llegar a la lápida; y la señora Browne, convencida de que era lo que se esperaba de ella, cumplía al pie de la letra con ese rito. Los dos niños, cogidos de su mano, se mostraban inquietos y asustados, y eran dolorosamente conscientes de ser con demasiada frecuencia el centro de todas las miradas.
–Ojalá lloviera todos los domingos –dijo Edward un día en el jardín a su hermana Maggie.
–¿Por qué? –preguntó ella.
–Porque saldríamos deprisa y corriendo de la iglesia y volveríamos rápidamente a casa para que no se estropease el crespón de mamá. Y no tendríamos que ir a llorar sobre la tumba de papá.
–Yo nunca lloro –dijo Maggie–. Y ¿tú?
Edward miró a uno y otro lado antes de contestar, para asegurarse de que estaban solos.
–No; estuve mucho tiempo triste por papá, pero no se puede estar triste toda la vida. Tal vez los adultos puedan...
–Mamá puede –exclamó la pequeña Maggie–. Algunas veces yo también me pongo muy triste; cuando estoy sola, o juego contigo, o me despierta la luz de la luna en nuestro dormitorio. ¿No tienes a veces la sensación de que papá te llama? Yo sí... ¡Y me da tanta pena pensar que jamás volverá a hacerlo!
–Bueno, ya sabes que para mí es distinto. Me llamaba para darme clase...
–¡Y a mí me regañaba algunas veces! Pero ahora me parece oír su voz más cariñosa, la que ponía para decirnos que paseáramos con él o cuando quería enseñarnos algo bonito.
Edward se quedó en silencio, jugando con algo que había en el suelo. Luego miró a su alrededor y, convencido de que nadie podía oírle, dijo en voz baja:
–Maggie, ¿sabes que no siempre me da pena que papá haya muerto? Cuando me porto mal. Si estuviera aquí, ¡se enfadaría tanto! Creo que me alegro... Bueno, sólo algunas veces... de que no esté con nosotros.
–Oh, Edward, sé que no quieres decir eso. Será mejor que no hablemos de papá. Somos demasiado pequeños para entender algunas cosas. Venga, Edward, por favor...
Los ojos de la pequeña Maggie se llenaron de lágrimas, y no volvió a hablar con Edward, ni con nadie, de su difunto padre. A medida que fue creciendo su vida se hizo cada vez más activa. La casa, los establos y cobertizos, el jardín y el terreno eran de la familia, y dependían en gran parte de lo que producían. Maggie pasaba mucho tiempo con la vaca, el cerdo y las aves de corral. Ella y la señora Browne tenían que ocuparse de muchas tareas domésticas; y sólo cuando las camas estaban hechas, las habitaciones barridas y la comida lista, Maggie podía sentarse a estudiar si le sobraba un poco de tiempo. Ned, que se preciaba mucho de ser varón, se pasaba la mañana sentado en el sillón de su padre, en el pequeño gabinete de lectura, «estudiando», como le gustaba decir. Maggie a veces entraba unos instantes y le pedía ayuda para subir el jarro de agua por la escalera, o algo parecido; y él normalmente accedía, pero se quejaba tanto de las interrupciones que ella acabó diciendo que no volvería a molestarlo. A pesar de la dulzura con que pronunció estas palabras, a él le pareció un reproche e intentó disculparse.
–Verás, Maggie: para ser un caballero, un hombre ha de tener cierta cultura. A una mujer sólo se le pide que sepa llevar la casa. De modo que mi tiempo es más valioso que el tuyo. Dice mamá que debo ir a la universidad para convertirme en clérigo, así que tengo que estudiar mucho latín.
Maggie asintió en silencio; y casi le pareció una delicada muestra de deferencia que, una mañana o dos después, Edward se acercara a ella para ayudarla a llevar el pesado cántaro de barro que traía de la fuente con agua fresca para la comida.
–Vamos a dejarlo a la sombra, detrás del montadero –dijo él–. ¡Oh, Maggie! ¡Mira lo que has hecho! Lo has tirado todo por no hacerme caso. Ahora tendrás que ir a por agua tú sola, yo no tengo la culpa.
–No te había entendido, Edward –respondió la niña con dulzura.
Pero él ya se había marchado, y estaba entrando en la casa con aire ofendido. Maggie no tuvo otro remedio que volver a la fuente para llenar el cántaro de nuevo. El manantial estaba bastante lejos, en una pequeña hondonada rocosa. Era un rincón tan fresco después de la calurosa caminata que la niña se sentó a la sombra de una roca gris y miró los helechos empapados por el goteo del agua. Se sentía triste, y no sabía por qué.
«Cuánto se enfada Ned algunas veces –pensó–. No le he entendido dónde quería llevar el agua. Quizá sea una patosa. Mamá dice que lo soy, y Ned también. Ojalá pudiera evitar ser tan torpe y tan estúpida. Según Ned, todas las mujeres lo son. Ojalá no fuera una mujer. Debe de ser maravilloso ser un hombre. ¡Dios mío! Tengo que volver a subir la ladera con este pesado cántaro, ¡y me duelen tanto las manos!»
Se puso en pie y subió la empinada cuesta. Al acercarse a casa, oyó la voz de su madre:
–¡Maggie! ¡Maggie! No podemos comer sin agua, y las patatas están casi cocidas. ¿Dónde estará esa niña?
Empezaron a comer antes de que ella bajara de lavarse las manos y cepillarse el pelo. Había corrido mucho y estaba agotada.
–Madre –dijo Ned–, como hay fiambre, ¿puedo tomar mantequilla con estas patatas? Están tan secas...
–Por supuesto, querido. Maggie, ve a buscar una porción de mantequilla a la fresquera.
Sin haber probado la comida, Maggie se alejó en silencio.
–¡Alto ahí, pequeña! –exclamó Nancy, obligándola a dar media vuelta en el pasillo–. Tú ve a comer, yo llevaré la mantequilla. Por hoy ya has trabajado bastante.
Maggie no se atrevió a volver con las manos vacías, y se quedó en el pasillo hasta que volvió Nancy; y entonces levantó el rostro para que la vieja, curtida y cariñosa criada le diera un beso.
«¡Es tan adorable!», pensó Nancy al entrar en la cocina.
Y Maggie volvió al comedor mucho más alegre y tranquila.
Después de almorzar, ayudó a su madre a lavar los anticuados vasos y cucharas, que se cuidaban y limpiaban con el mayor mimo en aquel hogar de frugalidad decorosa; y luego, después de cambiarse el delantal por otro de seda negra, se sentó como de costumbre a hacer alguna labor de aguja que fuera de utilidad, esmerándose al máximo en cada puntada para complacer a su exigente madre. Así pues, a todas horas tenía algún deber que atender; pero los deberes atendidos son un placer para la memoria, y la pequeña Maggie consideró siempre muy felices los primeros años de su infancia, que recordaba despreocupados y dichosos.
Pero lo cierto es que no fueron tan idílicos.
Los días de verano, cuando hacía buen tiempo, Maggie se sentaba a trabajar al aire libre. Al otro lado del patio se extendían los páramos rocosos, casi tan alegres como él con su profusión de flores. Si en el patio había rosas, fresnillos, eglantinas y azucenas de gran altura, en los páramos se veían pequeñas y perfumadas rosas rastreras, caóticas madreselvas y abundantes heliantemos amarillos; y aquí y allá surgía una roca gris del suelo, donde crecían exuberantes las siemprevivas amarillas y los geranios salvajes de color escarlata. En una de esas rocas se sentaba Maggie. Creo que la consideraba de su propiedad, y la amaba como si lo fuera; aunque su verdadero dueño fuera un ilustre lord que vivía muy lejos y que jamás había visto los páramos... y mucho menos aquella roca.
La tarde del día que describo, Maggie, sentada allí, cantaba en voz baja mientras trabajaba: estaba a dos pasos de casa, y todos los sonidos del hogar le llegaban mitigados. Edward jugaba a medio camino, y a menudo reclamaba una atención que ella siempre estaba dispuesta a prestarle.
–Me gustaría saber qué hacen los hombres para que un barco se mantenga estable; he llevado el mío al estanque, pero vuelca cada vez que lo meto en el agua.
–¿De veras? ¡Qué fastidio! ¿Por qué no le pones un pequeño peso dentro para que no se ladee?
–¿Cuántas veces he de decirte que un barco es «femenino»? ¡Y tú empeñada en que es neutro!*
Después de corregir a su hermana, el «capitán» Edward no se dignó admitir que la sugerencia de Maggie era buena, y se marchó en silencio a casa en busca del lastre necesario. Pero no encontró nada que le valiera, y regresó a su loma cubierta de césped, la sembró de astillas e intentó meter algunos guijarros en el barco; pero éstos se quedaron atascados y tuvo que volver a preguntarle a su hermana.
–En caso de que lo que dices funcione, ¿qué peso podría poner?
Maggie se quedó unos instantes pensativa.
–¿Servirían unas balas? –dijo.
–Sí, sería perfecto; pero ¿de dónde las saco?
–Hay algunas de papá. Están en el segundo cajón del escritorio, en el rincón de la derecha, envueltas en papel de periódico.
–¡Maldita sea! Soy incapaz de recordar tus «segundo...» y tus «a la derecha...» y todas esas tonterías. –Edward siguió metiendo guijarros. No servirían de nada–. Si fueras un poco amable, Maggie, irías a buscarlas.
–¡Oh, Ned! Tengo que coser todo esto. Mamá dice que debo acabar antes del té, y me dejará jugar un poco si termino antes –respondió Maggie, en tono bastante quejumbroso, pues sufría de veras al negarle un favor a su hermano.
–Tardarías menos de cinco minutos.
Maggie recapacitó. Quitaría ese tiempo a sus juegos, que, después de todo, carecían de importancia; Edward, por el contrario, estaba realmente ocupado con su barco. Se levantó y subió la empinada cuesta, cubierta de hierba y resbaladiza por el calor.
Antes de encontrar el envoltorio de las balas, oyó cómo su madre llamaba a su hermano en voz baja y apresurada, como si no quisiera que se enterara nadie más:
–Edward, Edward, corre, ven a casa. Se acerca el señor Buxton por el camino del páramo; estoy segura de que viene aquí. ¡Ven, corre, Edward!
Maggie vio cómo Edward dejaba su barco y volvía a casa. Obedecía a su madre, como es natural, pero trataba de disimular este hecho subiendo lentamente por la ...