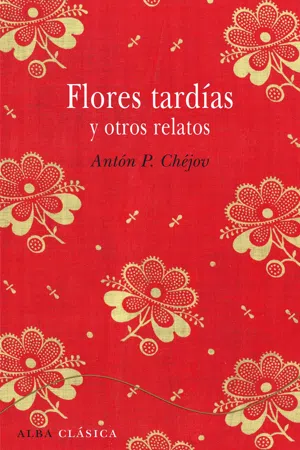![]()
FLORES TARDÍAS
(1882)
Dedicado a N. I. Korobov
I
La escena tuvo lugar una oscura tarde otoñal, justo después de la comida, en casa de los príncipes Priklonski.
La anciana princesa y su hija Marusia estaban en la habitación del joven príncipe, retorciéndose los dedos e implorando. Imploraban como solo saben hacerlo las mujeres infelices y compungidas: invocando a Dios nuestro Señor, invocando el honor, las cenizas del padre.
La princesa estaba enfrente del joven, llorando. Dando rienda suelta a las lágrimas y a las peroratas, interrumpiendo a cada paso a Marusia, no se cansaba de abrumar al príncipe con sus reproches, sus palabras ásperas y hasta injuriosas, con sus caricias, con sus ruegos… Mencionó mil veces al comerciante Fúrov, que les había protestado una letra de cambio, al difunto padre, cuyos huesos tenían que estar removiéndose en la tumba, y todas esas cosas. Mencionó incluso al doctor Toporkov.
El doctor Toporkov siempre había traído por la calle de la amargura a los príncipes Priklonski. Su padre había sido siervo, ayuda de cámara del difunto príncipe Senka. Nikifor, su tío materno, seguía siendo ayuda de cámara personal del príncipe Yegórushka. Y el propio doctor Toporkov, siendo apenas un chiquillo, se había llevado sus buenos pescozones por no dejar bien limpios los cuchillos, tenedores, botas y samovares de los príncipes. Y ahí estaba ahora –había que ver, ¡qué situación más ridícula!–, hecho todo un doctor, joven y brillante, viviendo como un señor en una casa descomunal, disponiendo de un coche de dos caballos, como si quisiese restregárselo por la cara a los Priklonski, que tenían que ir a pie y se veían obligados a regatear interminablemente cada vez que alquilaban un carruaje.
–Todo el mundo le respeta –dijo la princesa llorando, sin enjugarse las lágrimas–, todo el mundo le aprecia: es rico, apuesto, todos le abren sus puertas… ¡Tu antiguo sirviente, el sobrino de Nikifor! ¡Vergüenza da decirlo! Y ¿por qué? Pues porque se porta como es debido, no está siempre de juerga, no anda en malas compañías… Trabaja de sol a sol… ¿Y tú? ¡Ay, Señor, Señor!
La princesa Marusia, una joven de unos veinte años, de una belleza que recordaba a las protagonistas de las novelas inglesas, con sus preciosos rizos claros como el lino, con sus grandes ojos inteligentes del color del cielo meridional, exhortaba a su hermano Yegórushka con la misma energía.
Hablaba a la vez que su madre y le besaba a su hermano los erizados bigotes, que olían a vino agrio, le acariciaba los hombros y las mejillas y se apretaba contra él como un perrillo asustado. Lo único que salía de su boca eran palabras tiernas. Era incapaz de decirle a su hermano nada mínimamente hiriente. ¡Le quería tanto! En su opinión, su depravado hermano, el príncipe Yegórushka, húsar retirado, era el depositario de la verdad más elevada y un ejemplo extraordinario de bondad. Estaba convencida, fanáticamente convencida, de que aquel alocado bebedor tenía un corazón que podría ser la envidia de todas las hadas de los cuentos. Veía en él a un fracasado, a un hombre incomprendido cuyas virtudes no eran debidamente reconocidas. Disculpaba, casi con arrebato, su desordenada inclinación a la bebida. ¡No faltaba más! Yegórushka la había convencido hacía tiempo de que, si bebía, era por culpa de su tristeza: ahogaba en vino y en vodka su pesar por un amor sin esperanza que le quemaba el alma, y hundiéndose en los brazos de mujeres licenciosas intentaba borrar de su cabeza de húsar la prodigiosa imagen de aquélla. Y ¿qué mujer, en la situación de Marusia, podía dejar de ver en el amor una causa válida, capaz de disculpar cualquier cosa? ¿Qué mujer?
–¡George! –decía Marusia, pegándose a él y besando su rostro demacrado, con la nariz colorada–. Ya sé que bebes para ahogar tus penas… Pero ¡olvídate ya de todo eso! ¿Es que todos los desdichados tienen que beber? ¡Tienes que aguantar, ser más fuerte, luchar! ¡Como los héroes! ¡Con la inteligencia que tú tienes, con esa alma noble, llena de afecto, puedes soportar los embates del destino! ¡Ay, todos los fracasados sois unos pusilánimes!
Y Marusia –¡discúlpala, lector!– se acordó del Rudin de Turguénev y se puso a hablarle de él a Yegórushka.
El príncipe estaba tumbado en la cama, mirando al techo con sus ojillos rojos de conejo. Un ligero ruido resonaba en su cabeza, y en la zona del estómago tenía una agradable sensación de saciedad. Acababa de comer, se había bebido una botella de vino tinto y en esos momentos, fumándose un cigarro de tres kópeks, se sentía en la gloria. Sentimientos e ideas de muy diverso calibre pululaban por su mente nublada y su alma doliente. Sentía lástima de su llorosa madre y de su hermana, pero al mismo tiempo tenía unas ganas locas de echarlas de su cuarto: no le dejaban dormir tranquilo, descabezar un sueño… Le daba rabia que se atrevieran a leerle la cartilla, aunque también es cierto que unos ligeros remordimientos de conciencia (sin duda, aún más ligera) le hacían sufrir. Era un estúpido, pero no tanto como para no reconocer que la casa de los Priklonski, efectivamente, se estaba hundiendo y que, en buena medida, era por culpa suya…
La princesa y su hija Marusia estuvieron un buen rato suplicándole. Ya habían encendido las luces en el salón, y llegó una visita, pero ellas seguían suplicándole. Por fin, Yegórushka se cansó de estar allí tumbado, sin poder dormir. Se desperezó con estrépito y dijo:
–¡Muy bien, me corregiré!
–¿Palabra de honor? ¿De caballero?
–¡Que Dios me castigue!
Su madre y su hermana le agarraron con fuerza y le obligaron una vez más a dar su palabra y prometer por su honor. Yegórushka repitió su promesa, comprometió su palabra y pidió que un rayo acabara con su vida en aquel mismo lugar si no renunciaba a su vida desordenada. La princesa le hizo besar un icono. Él besó la imagen y, además, se persignó tres veces. En una palabra, había hecho un verdadero juramento.
–¡Confiamos en ti! –dijeron la princesa y Marusia, y se arrojaron en brazos de Yegórushka.
Creían en él. ¿Cómo no iban a creer en aquella palabra tan sincera, en aquel juramento desesperado, en aquel beso estampado sobre la imagen, y todo eso a la vez? Además, allí donde hay amor hay también una fe ciega. De ese modo, las dos mujeres revivieron y, al igual que los judíos celebran la restauración de Jerusalén, se dirigieron a celebrar la restauración de Yegórushka. Tras despedir a la visita, se sentaron en un rincón y se pusieron a hablar en voz baja de cómo se iba a corregir su Yegórushka, de su nueva vida… Llegaron a la conclusión de que llegaría lejos: no tardaría en arreglar la situación y ellas no se verían obligadas a soportar la pobreza extrema, ese abominable Rubicón que deben cruzar todas las familias que se arruinan. Decidieron incluso que Yegórushka, inevitablemente, se casaría con una mujer rica y bella. Él era tan apuesto, tan listo, tan eminente, que difícilmente se encontraría a una mujer que tuviera la osadía de no quererlo. Para concluir, la princesa relató la biografía de sus antepasados, a quienes pronto empezaría a imitar Yegórushka. El abuelo Priklonski había sido embajador y hablaba todas las lenguas europeas, el padre había sido comandante de uno de los regimientos más importantes, y el hijo sería… sería… ¿qué podía ser?
–¡Ya lo veréis, ya! –decidió la princesa–. ¡Ya lo veréis!
Después de acostarse, todavía estuvieron comentando un buen rato el brillante futuro. Y, cuando al fin cerraron los ojos, tuvieron unos sueños maravillosos. Dormidas, sonreían felices: ¡así de dichosos eran sus sueños! Muy probablemente, con esos sueños el destino las compensaba por todos los horrores que iban a sufrir al día siguiente. El destino no siempre es tacaño: en ocasiones paga por adelantado.
A eso de las tres de la madrugada, justo en el momento en que la princesa soñaba con su bébé, enfundado en un brillante uniforme de general, y Marusia aplaudía en sueños a su hermano, que estaba pronunciando un brillante discurso, una modesta calesa de punto llegaba a casa de los príncipes Priklonski. Venía en la calesa un camarero del Château de Fleurs que sostenía el noble cuerpo del príncipe Yegórushka, borracho como una cuba. Yegórushka se encontraba en un estado de total inconsciencia y colgaba de los brazos del «mozo» como un ganso recién degollado camino de la cocina. El cochero saltó del pescante y llamó a la puerta. Salieron Nikifor y el cocinero, pagaron al cochero y llevaron el cuerpo ebrio escaleras arriba. El viejo Nikifor, que ya estaba curado de espantos, con mano experta desvistió el cuerpo inmóvil, lo acostó en las profundidades del colchón de plumas y lo cubrió con la colcha. A la sirvienta no se le dijo ni palabra. Estaba acostumbrada desde hacía tiempo a ver a su señor como algo que había que trasladar, desvestir y tapar, de modo que ella tampoco se iba a asombrar ni asustar. Lo normal para ella era ver a Yegórushka borracho.
A la mañana siguiente se llevaron un buen susto.
Alrededor de las once, mientras la princesa y Marusia estaban tomando café, entró Nikifor en el comedor y comunicó a sus excelencias que algo malo le pasaba al príncipe Yegórushka.
–¡Cualquiera diría que se está muriendo! –dijo Nikifor–. ¡Tengan la bondad de venir a ver!
Las caras de la princesa y de Marusia se pusieron blancas como una pared. A la princesa se le cayó un trocito de bizcocho de la boca. Marusia volcó la taza y se llevó ambas manos al pecho, donde el corazón, sorprendido y alarmado, se le había desbocado de súbito.
–Llegó a las tres de la madrugada, bebido, naturalmente –informó Nikifor con voz temblorosa–. Como de costumbre… El caso es que ahora, Dios sabrá por qué, no hace más que revolverse y gemir…
La princesa y Marusia se cogieron la una a la otra y corrieron al dormitorio de Yegórushka.
Éste, de un color verde pálido, desgreñado y demacrado, yacía bajo una pesada colcha de franela; respiraba con dificultad, tiritaba y se revolvía sin parar. Los lamentos le escapaban del pecho. De los bigotes le colgaba un pedacito de una cosa roja, aparentemente sangre. Si Marusia se hubiera inclinado hasta su rostro, habría podido ver una pequeña herida en el labio de arriba y habría notado que le faltaban dos piezas de la dentadura superior. Todo el cuerpo desprendía calor y olor a alcohol.
La princesa y Marusia cayeron de hinojos y empezaron a sollozar.
–¡Nosotras somos las culpables de su muerte! –dijo Marusia, llevándose las manos a la cabeza–. Ayer lo abrumamos con nuestros reproches y… ¡no lo ha podido resistir! ¡Es un alma tan tierna! ¡Nosotras tenemos la culpa, maman!
Y, en la conciencia de su culpabilidad, las dos abrieron los ojos de par en par y, temblando de pies a cabeza, se abrazaron con fuerza. Igual que tiemblan y se abrazan aquellas personas que están viendo cómo en cualquier momento les va a caer encima el techo con estrépito, aplastándolas con su peso.
El cocinero había tenido la idea de ir corriendo a buscar a un médico. Llegó el doctor, Iván Adólfovich, un hombre menudo que se reducía a una enorme calva, unos estúpidos ojillos porcinos y una panza redonda. Se alegraron de verle, tanto como si hubiera sido su propio padre. Olfateó el aire en la habitación de Yegórushka, le tomó el pulso, suspiró profundamente y frunció el ceño.
–¡No se preocup...