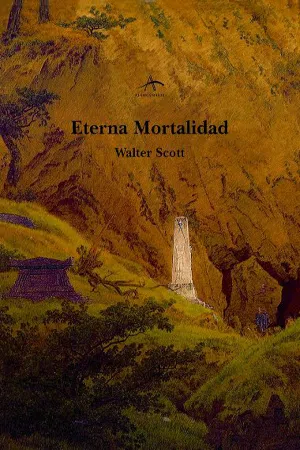![]()
Libro segundo
![]()
Capítulo I
My hounds may a’ rin masterless,
My hawks may fly frae tree to tree,
My lord may grip my vassal lands,
For there again maun I never be!
Antigua balada1
Dejamos a Morton con sus tres compañeros de cautiverio, viajando bajo la custodia del pequeño grupo de soldados que, encabezados por el sargento Bothwell, formaban la retaguardia de la columna dirigida por Claverhouse. Seguían el camino de las colinas, donde aseguraban que los presbiterianos rebeldes se habían levantado en armas. No habían avanzado ni un cuarto de milla, cuando Claverhouse y Evandale, seguidos de sus hombres, cabalgando a galope tendido con el fin de alcanzar sus posiciones en la columna que les precedía, les adelantaron. En cuanto se alejaron lo suficiente de ellos, Bothwell les ordenó detenerse y le quitó las esposas al joven Milnewood.
–La sangre real debe cumplir su palabra –exclamó el dragón–. Os prometí que seríais tratado con amabilidad mientras estuvierais conmigo. ¡Eh, cabo Inglis! Dejad que cabalgue junto al otro joven prisionero; permitidles hablar cuanto deseen, en tono muy bajo, pero cuidaos de que estén siempre vigilados por dos filas de soldados con las carabinas cargadas. Si tratan de escapar, voladles la tapa de los sesos. No sería una falta de cortesía –continuó dirigiéndose a Morton–, ya sabéis que son las normas de la guerra. ¡Inglis! Podéis juntar al predicador con la anciana, harán una pareja inmejorable; una fila de hombres bastará para mantenerlos a raya. Si empiezan a repetir sus necias y fanáticas plegarias, tapadles la boca con una correa. Siempre queda la esperanza de que, si le obligamos a guardar silencio, el clérigo se asfixie; si no puede seguir hablando, su propia traición le hará reventar.
Después de dar esas órdenes, Bothwell se situó al frente del grupo, e Inglis, acompañado de seis dragones más, cerró la marcha. Todos iniciaron el trote para alcanzar al grueso del regimiento.
Morton, abrumado por los sentimientos más contradictorios, se mostró indiferente a las medidas tomadas para asegurar su vigilancia, y apenas experimentó el menor alivio cuando le quitaron las esposas; como suele ocurrir tras el huracán de la pasión, sentía su corazón seco y vacío. El orgullo y la rectitud que habían dictado sus respuestas a Claverhouse parecían haberle abandonado, y contemplaba con profundo abatimiento los claros del bosque por los que pasaba, cada uno de los cuales despertaba en él recuerdos felices o esperanzas frustradas de su pasado. La pendiente por la que ascendían en aquellos momentos era la misma desde donde solía divisar por primera o última vez la vieja torre, cuando se acercaba o alejaba de ella; y, aunque esté de más decirlo, acostumbraba a detenerse allí y mirar con el deleite de un enamorado las almenas que se elevaban a lo lejos, por encima del frondoso bosque, indicando el lugar donde vivía la joven que esperaba encontrar pronto o de quien acababa de separarse. Instintivamente, volvió la cabeza para despedirse del lugar que tanto había amado, y, sin poder hacer nada para evitarlo, exhaló un profundo suspiro. El eco le respondió con un gruñido de su compañero de infortunio, el cual, empujado tal vez por similares reflexiones, había dirigido su mirada en la misma dirección que él. Y, a pesar de su aparente rudeza, expresaba un dolor tan sincero como el del propio Morton. Cuando los dos volvieron la cabeza, sus ojos se encontraron, y el joven Milnewood reconoció el rostro impasible de Cuddie Headrigg con expresión apenada; y parecían mezclarse en ella el dolor por su destino y la solidaridad con su compañero de cautiverio.
–¡Santo Cielo! –exclamó el anterior labriego de las tierras de Tillietudlem–. Es terrible que los hombres honrados sean llevados a rastras por el país, como si fueran conocidos maleantes.
–Lamento veros aquí, Cuddie –añadió Morton, quien, a pesar de su desconsuelo, seguía compadeciéndose de los demás.
–Lo mismo digo, Milnewood –repuso Cuddie–; lo siento tanto por vos como por mí. Pero lo cierto es que sentirlo no nos servirá de gran consuelo. En cuanto a mí –continuó el agricultor cautivo, desahogando su pena mientras hablaba, aunque sabía lo inútil que era–, estoy seguro de que no he hecho nada para estar aquí, pues jamás he pronunciado una sola palabra en contra del rey o de los curas; pero mi madre, pobre mujer, fue incapaz de morderse la lengua, y mucho me temo que tendremos que pagar los dos por ello.
–¿También han detenido a vuestra madre? –preguntó Morton, sin saber apenas lo que decía.
–Ahí la tenéis, cabalgando detrás de nosotros como una novia, con ese viejo predicador al que todos llaman Gabriel Kettledrummle. Por lo que a mí respecta, ojalá no lo hubiera conocido. Veréis, nada más expulsarnos de Milnewood, mientras vuestro tío y el ama de llaves cerraban y atrancaban las puertas como si fuéramos dos apestados, le dije a mi madre que ignoraba dónde podríamos dirigirnos, pues nadie iba a querer contratarnos después de haber ofendido a lady Margaret y de ser los culpables de que los dragones se llevaran al joven Morton. Ella me pidió que no desfalleciese y que me preparara para una gran misión, ofreciendo mi testimonio como un hombre sobre el monte del Covenant2.
–Y supongo que fuisteis a un conventículo, ¿no es cierto? –interrumpió Henry.
–Ya veréis... –continuó Cuddie–. La verdad es que no se me ocurría nada mejor que hacer, así que la acompañé a casa de otra estúpida vieja, que nos dio gachas de avena y tortas; y no pararon de soltar aburridas bendiciones y de cantar salmos antes de permitirme comer, y os aseguro que me moría de impaciencia. Me despertaron antes de que saliera el sol, y me obligaron a ir con ellas a una importante reunión de whigs en los Mirysikes, donde ese hombre, Gabriel Kettledrummle, decía a cuantos llegaban que debían prestar testimonio e ir a la guerra en Ramot de Galaad3 o un lugar parecido, pues sus palabras eran incomprensibles, señor Henry. Os aseguro que podía oírse su voz a una milla de distancia, pues mugía como una vaca extraviada. Bueno, pensé, no existe ningún paraje en esta región que se llame Roman Gilead, habrá que tomar el camino de los páramos del oeste; será mejor que me escabulla con mi madre antes de llegar, porque no me gustaría que me colgaran por culpa de ningún Kettledrummle. Y mientras esperaba que terminase aquel larguísimo sermón –continuó diciendo Cuddie, mientras se desahogaba detallando todas sus desgracias, sin preocuparse demasiado por la atención que le prestaba su compañero–, nos avisaron de que los dragones se acercaban. Unos echaron a correr, otros se mantuvieron firmes, otros gritaron contra los filisteos... Iba a llevarme a mi madre por la fuerza cuando los casacas rojas se lanzaron sobre nosotros. Y lo cierto es que no habría conseguido hacerle dar un solo paso, aunque hubiera intentado arrastrarla con nuestro viejo buey. Bueno, al fin y al cabo, estábamos en un desfiladero muy estrecho, y la niebla era cada vez más densa... Había muchas posibilidades de que los dragones no nos encontraran, si manteníamos la boca cerrada; pero, como si Kettledrummle no hubiera hecho ya ruido suficiente para levantar a los mismísimos muertos, ¡entonaron a gritos un salmo que pudo escucharse hasta en Lanrick4! Y para no alargarme demasiado, os diré que apareció el joven lord Evandale, galopando a toda velocidad, seguido de veinte casacas rojas. Dos o tres jóvenes les atacaron, con pistolas y puñales en una mano y la Biblia en la otra, así que fueron brutalmente golpeados; mas los soldados no actuaron con demasiada violencia, pues Evandale les dio la orden de dispersarnos y respetar nuestras vidas.
–¿Acaso no ofrecisteis resistencia? –preguntó Morton, sintiendo que mejoraba su opinión sobre lord Evandale.
–Pues no –respondió Cuddie–. Sin perder de vista a mi vieja madre, grité que se apiadaran de nosotros; pero dos de los casacas rojas se acercaron, y uno de ellos se dispuso a golpearla con su sable, así que les amenacé con mi estaca y dije que me vengaría de ellos. Volvieron sus armas contra mí, y os aseguro que hice cuanto pude para protegerme la cabeza con las manos, hasta que llegó lord Evandale y me puse a gritar que era un criado de Tillietudlem, ya sabéis que todos dicen que estima mucho a la señorita Bellenden; entonces me pidió que tirara el garrote al suelo, y mi madre y yo nos convertimos en sus prisioneros. Creo que habríamos podido escapar de no haber sido por Kettledrummle, quien se acercó a nosotros montando el caballo de Andrew Wilson, que había pertenecido anteriormente a un dragón; y cuantos más esfuerzos hacía para alejarse de la contienda, más empeño ponía la testaruda bestia en aproximarse a los casacas rojas. Cuando mi madre y el predicador se vieron juntos, no dudaron en reprender a los soldados con gran severidad. ¡Bastardos de la prostituta de Babilonia5! fueron las palabras más suaves que pronunciaron. Por ese motivo, los ánimos volvieron a caldearse, y nos capturaron a los tres para que sirviéramos de ejemplo.
–¡Qué monstruosa e intolerable represión! –exclamó Morton, como si estuviera hablando consigo mismo–. He aquí a un pobre y pacífico muchacho, cuya única razón para asistir al conventículo ha sido su sentido del deber filial; y está encadenado al igual que un ladrón o un asesino, e incluso es probable que muera como uno de ellos, aunque sin el privilegio de un juicio justo, algo que nuestra ley garantiza al peor de los malhechores. Ser testigo de semejante tiranía y, sobre todo, sufrirla en la propia piel es suficiente para remover la sangre del esclavo más dócil.
–Estoy convencido –contestó Cuddie, sin acabar de entender las palabras que el sentimiento de humillación le había arrancado a Morton– de que no se puede injuriar a los dignatarios6. Eso decía mi antigua señora, lady Margaret Bellenden, y no hay duda de que estaba en su derecho, ya que ocupa un lugar entre ellos; y yo la escuchaba pacientemente, pues, después de sermonearnos sobre nuestros deberes, ordenaba que nos sirvieran una copita de licor, un plato de sopa o alguna otra cosa. Pero los señores de Edimburgo7 no nos dan ni un vaso de agua fresca8; y decapitan y ahorcan a los nuestros, y hacen que los infames soldados de caballería nos persigan, y nos despojan de nuestras pertenencias como si fuéramos proscritos. No puedo decir que me hayan tratado bien...
–Sería extraño que lo hicierais –añadió Morton, disimulando su emoción.
–Y lo que más me molesta de todo –continuó el pobre Cuddie– es ver a esos casacas rojas fanfarroneando ante nuestras muchachas y robándonos a nuestras novias. No sabéis cuánto me apenó atravesar las tierras de Tillietudlem esta mañana a la hora de las gachas, y ver el humo saliendo por nuestra chimenea, sabiendo que ya no era mi anciana madre quien se sentaba junto al fuego. Sin embargo, todavía me afligió más ver al inútil de Tam Halliday, uno de esos dragones, besando a Jenny Dennison ante mis propias narices. No entiendo cómo las mujeres pueden tener tanto descaro; pero siempre prefieren a los casacas rojas. A veces he pensado en unirme a los dragones, con el fin de conquistar a Jenny... Pero no creo que pueda culparla de nada, quizá dejó que Tam arrugara su gorro almidonado para ayudarme.
–¿Para ayudaros? –inquirió Morton, incapaz de no interesarse por una historia que guardaba tantas similitudes con la suya.
–Así es, Milnewood –contestó Cuddie–. La pobre muchacha se acercó a hablar amablemente conmigo; me deseó mucha suerte y quiso deslizar unas monedas en mi mano. Apostaría a que era la mitad de su salario, pues se gastó el resto en encajes y lazos para ir a vernos el día del tiro al papagayo.
–¿Y cogisteis su dinero, Cuddie? –preguntó Morton.
–Por supuesto que no, señor Henry; fui tan necio que se lo devolví... Mi orgullo no me permitía deberle nada, después de haber visto cómo la perseguía y besaba ese bribón. Pero sin duda cometí una estupidez; habría sido de gran ayuda para mi madre y para mí, y seguro que se lo gasta todo en prendas de vestir y tonterías.
Hubo entonces una pausa larga y profunda. Los dos jóvenes parecieron quedar ensimismados; probablemente, Cuddie lamentaba haber rechazado la generosidad de su amada, y Henry Morton se preguntaba por qué motivo o con qué condiciones habría logrado Edith Bellenden que lord Evandale intercediera en su favor.
«Tal vez haya interpretado de un modo injusto y precipitado su influencia sobre Evandale –pensó esperanzado–. ¿Debería censurarla severamente si, con el fin de ayudarme, ha consentido que el joven lord abrigara unas esperanzas que no tiene intención de cumplir? ¿Y si ha apelado a esa generosidad que parece poseer lord Evandale, y éste se ha comprometido a proteger a un rival más afortunado que él?»
Y, sin embargo, las palabras que había oído acudían una y otra vez a su pensamiento, causándole unas punzadas de do...