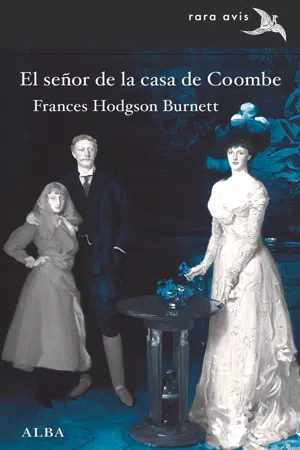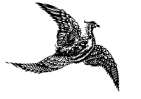Nota al texto
El señor de la casa de Coombe se publicó por primera vez en 1922 (Frederic A. Stokes Co., Nueva York).
I
La historia de las circunstancias que se van a relatar a continuación empezó hace muchos años, o eso parece ahora. Empezó al menos muchos años antes de que este mundo de vaivenes revelara, en cada una de las pausas entre convulsión y convulsión, un indicio asombroso de orden nuevo entre sus caleidoscópicas partículas, y enseguida otro orden distinto, y otro y otro más, hasta que la fe en un designio permanente desapareció por completo y los habitantes de la tierra se quedaron a la espera, en un estado de caos mental, mirando en balde las estrellas y los colores cambiantes.
Podemos situar los primeros incidentes en una época en la que la gente todavía tenía motivos para creer en lo permanente, y muchas personas, dicho sea de paso –unas veces por ingenuidad, otras por cierta estupidez característica–, llegaron a confiar singularmente en la importancia de la estabilidad de sus posesiones, deseos, ambiciones y convicciones particulares.
En esa época la ciudad de Londres, igual que otras grandes capitales, se tenía por bastante definitiva, orgullosa como estaba de ser mucho más ágil y adaptable que hacía cincuenta años. Al menos, cuando hablaba de sí misma se refería a costumbres asentadas y a las condiciones y hechos establecidos relacionados con ellas: lo que daba pie a ocurrencias brillantes… o penosas.
Por ejemplo, según una de estas ocurrencias, bastante manida, en Londres se podía vivir bajo un paraguas siempre y cuando fuera en determinadas calles y en determinado lado de la calle; por este axiomático motivo, hubo una niña que, en los seis primeros años de su vida, se asomaba algunos días a la ventana de una habitación pequeña y lóbrega del piso más alto de una casa muy estrecha de una calle londinense, estrecha también pero muy de moda, a ver pasar los coches, los carruajes y a la gente a la opaca y triste luz de la tarde.
La habitación recibía el pomposo nombre de «cuarto diurno de los niños», y había otra tan lóbrega e inhóspita como la primera que se llamaba «cuarto nocturno de los niños». En esta casa tan estrecha vivía una señora muy guapa, la señora Gareth-Lawless, que pagaba a regañadientes un alquiler desorbitado… con la ayuda, al parecer, de los típicos buitres que suelen dotar de suministros a quienes lo merecen de verdad. El importe del alquiler podía considerarse desorbitado únicamente por la situación de la casa en sí, que era una cuña encajada entre dos mansiones relativamente señoriales. A un lado vivía un sudafricano desorbitadamente rico y al otro, una persona con título desorbitadamente exaltada, circunstancias que, combinadas, eran motivo suficiente para cobrar el mencionado alquiler desorbitado.
También se puede afirmar que para la señora Gareth-Lawless era imperativo vivir en determinado lado de la calle; de lo contrario se disolvería en la nada, porque, al parecer, así la había creado la naturaleza desde el principio: tan nada como pueda ser una entidad corpórea. Tan leve y ligera se presentaba su bella y delgada apariencia física a la vista del mundo, y tan diáfana y casi impalpable la textura y forma de la mentalidad y el carácter perceptibles al ser humano, que, entre los amigos –y los enemigos– de los que podía presumir un ente tan sutil, la llamaban cariñosamente «Pluma». Su verdadero nombre, Amabel, no tenía ni la mitad de encanto, no era tan fantástico ni le sentaba tan bien. Adoraba que la llamaran Pluma y, como en el asombroso aunque divertido círculo en el que vivía estaba de moda poner a los conocidos nombres cariñosos e imaginativos de pájaros, animales, peces u objetos inanimados, con el de Pluma iba ella flotando por su curiosa existencia. Y resulta que era la madre de la niña que solía mirar por la ventana del lóbrego e inhóspito cuarto diurno de los niños, tan pequeña que solo tenía una vaga idea, confusa y caótica, de que el sentimiento que a veces la enfurecía, la intranquilizaba y le subía la temperatura del cuerpo era algo semejante a un verdadero odio por un hombre en concreto que en realidad no había hecho nada para merecerlo.
Todavía no le habían puesto el delicioso nombre de Pluma cuando se casó con Robert Gareth-Lawless, un joven muy bien parecido e irresponsable, más que intencionadamente malo. Se llamaba Amabel Darrel y era la chica más encantadora del encantador rincón de la isla de Jersey en el que su padre, médico rural, había engendrado una encantadora familia numerosa y la había educado con la pésima ineptitud de su pésimo buen entender. Era preciso colocar a las niñas bonitas lo más pronto posible para que no se devaluara su precio en el mercado. Consecuentemente un joven de buena cuna, aunque carezca de recursos evidentes, es una vela halagüeña en el horizonte, posiblemente de una nave que acaso pudiera, al menos, hacerse cargo de un peso que los hombros que lo llevan como parte de sus obligaciones cederá con mucho gusto. Está muy bien que el padre de seis hijas adorables las considere un capital si tiene dinero, posición o conocidos generosos, o si tiene energía y una cabeza ingeniosa e incansable. Pero, si está cansado y no es inteligente ni importante en ningún aspecto y ha criado a su progenie en una isla del canal de la Mancha con la única ayuda en la adversidad de una mujer insulsa, tonta y poco agraciada, más le vale dejar la situación completamente en manos de la casualidad y la suerte. A veces la suerte llega sin más, aunque en general no.
A Pluma –cuando todavía era Amabel– le pareció que Robert Gareth-Lawless era una suerte increíble. Fue a parar a ella aquel verano por pura casualidad, porque el yate de un amigo, en el que iba navegando sin rumbo fijo, «recaló» en busca de provisiones. Es muy probable que una muchacha aérea con un sutil vestido blanco y ojos de color azul violeta que te mira con ternura bajo el ala de un sombrero ondeante mientras responde a unas preguntas sobre la mejor forma de llegar a un sitio te acompañe personalmente hasta dicho sitio. Eso se llama un comienzo de primera categoría.
Por la noche, después de haber conocido a Gareth-Lawless en un camino con las orillas cuajadas de campanillas azules, Amabel y su hermana Alice, acurrucadas en la cama, se pusieron a hablar casi en susurros, entrecortadamente, de las posibilidades que podrían derivarse –Dios mediante– de otro encuentro con el señor Gareth-Lawless. Estaban emocionadas y ansiosas, pero eran jóvenes: jóvenes en su entusiasmo, y Amabel estaba encantada con lo bien parecido que era.
–Es que ¡es tan guapísimo, Alice! –susurraba, abrazándola, pero no con cariño, sino con verdadero júbilo–. Y seguro que no tiene más de veintiséis o veintisiete años. Y estoy segurísima de que le gusté. Ya sabes esa forma de mirar que tienen los hombres… incluso en un sitio como éste, en el que solo hay curas y cosas así. Y tiene los ojos castaños, como el agua oscura y brillante de los estanques. ¡Ay, Alice, si él quisiera…!
Alice no estaba quizá tan entusiasmada como su hermana. Amabel lo había visto primero y en la familia Darrel existía algo parecido a un frágil código implícito, que no siempre se respetaba, basado en el principio de «se atiende por orden de llegada». Cuando acababan de conocer a alguien se podía alegar: «¡No se toca! ¡Yo lo vi primero!», como quien dice. Aunque duraba poco.
–Casi nunca quieren, por muy guapa sea una –replicó Alice en tono de protesta–. Y a lo mejor no tiene un chelín.
–Alice –musitó Amabel con desesperación–, si él quisiera, ¡no me importaría un comino! ¡Tener un chelín! ¿Acaso lo tienes tú? ¿Acaso lo tiene alguien que caiga por estos pagos? Vive en Londres. Me sacará de aquí. Vivir en Londres, aunque sea en una callejuela cualquiera, sería el Paraíso. Y hay que conseguirlo… cuanto antes. ¡Hay que conseguirlo! ¡Ah, y –con otro abrazo que ahora fue como un estremecimiento– piensa en lo que tuvo que hacer Doris Harmer! Acuérdate del cuellote colorado de aquel viejo tan gordo, y de aquella forma de respirar por la nariz. Doris decía que al principio se ponía mala solo de verlo.
–Ya lo ha superado –susurró Alice–. Ahora está casi tan gorda como él. Y está cargada de perlas y de todo.
–Yo no tendría que superar nada –dijo Amabel–. Si éste quisiera… Me enamoraría de él al instante.
–¿No sabes lo que dijo padre? –replicó Alice, hablando despacio y con desgana. En realidad no le apetecía añadir un detalle que al fin y al cabo aumentaría la emoci...