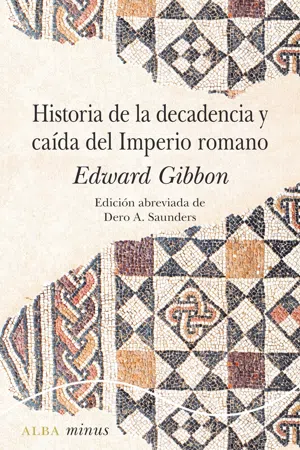
eBook - ePub
Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano
Descripción del libro
Según cuenta el propio Gibbon, el 15 de octubre de 1764, en Roma, mientras meditaba "entre las ruinas del Capitolio", tuvo "la idea de escribir sobre la decadencia y caída de la ciudad", un proyecto, sin embargo, al que parecía abocado por toda su trayectoria vital e intelectual. Gran erudito, interesado por todas las disciplinas, de talante ilustrado y contrario a todo prejuicio o superstición, la admiración de Gibbon por la civilización clásica le impulsó a buscar en la historia las razones del progresivo deterioro de los ideales de libertad política e intelectual. La Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano se publicó en seis volúmenes entre 1776 y 1788, y desde un principio causó un profundo impacto. Los tres primeros volúmenes abarcan desde el emperador Marco Aurelio hasta la desaparición del Imperio Romano en Occidente bajo los godos el año 476; los tres volúmenes restantes relatan la historia del Imperio Bizantino hasta su extinción en manos de los turcos en 1458. La versión abreviada que aquí presentamos, preparada por Dero A. Saunders en 1952, condensa lo más relevante de esta gran obra, principalmente de su primera mitad.
Indudablemente, Decadencia y caída constituye una de las obras clave para entender los fundamentos de la cultura occidental, pero además, como dice Jorge Luis Borges, recorrer sus páginas es "internarse y venturosamente perderse en una populosa novela, cuyos protagonistas son las generaciones humanas". Una lectura que resulta aún más grata gracias al ingenio y a la fina ironía de Gibbon.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
CAPÍTULO VIII
Avance de la religión cristiana y pensamientos, costumbres, número y situación de los cristianos primitivos - Persecución de los cristianos primitivos56
Parte esencial de la historia del Imperio Romano es, sin duda, el análisis justo y racional del avance y establecimiento del cristianismo. Mientras aquel gran cuerpo se veía invadido por la violencia manifiesta o minado por una lenta decadencia, una religión pura y humilde se iba infiltrando en el espíritu de los hombres, crecía en el silencio y la oscuridad, extraía nuevas fuerzas de la oposición y, finalmente, alzaba el estandarte triunfal de la cruz sobre las ruinas del Capitolio. Con todo, la influencia del cristianismo no se redujo a este período o a los límites del Imperio Romano, ya que transcurridos trece o catorce siglos, las naciones de Europa todavía profesan esta religión; es decir, las zonas del mundo más destacadas por sus artes y sus ciencias, así como por sus ejércitos. Gracias al empeño y la laboriosidad de los europeos, se ha difundido ampliamente hasta las más lejanas costas de Asia y África y, mediante sus colonias, se ha establecido con firmeza desde Canadá a Chile, países situados en un mundo desconocido por los antiguos.
Sin embargo, este estudio, por útil o ameno que resulte, tropieza con dos dificultades peculiares. Los materiales escasos y dudosos procedentes de la historia eclesiástica pocas veces nos permiten despejar la nube oscura que pende sobre la primera época de la Iglesia. La ley suprema de la imparcialidad nos obliga, con excesiva frecuencia, a revelar las inexactitudes de los poco inspirados maestros y creyentes del Evangelio y, para un observador descuidado, sus errores podrían proyectar sombras sobre la fe que profesaban. Pero el escándalo del cristiano piadoso y el triunfo falaz del infiel deberían cesar tan pronto como recordaran no sólo por quienes, sino también a quienes se concedió la revelación divina. El teólogo puede dedicarse a la agradable tarea de describir la religión tal cual bajó del cielo, ataviada con su pureza original. Al historiador, sin embargo, corresponde la triste tarea de descubrir la mezcla inevitable de error y corrupción con que se contaminó tras largo tiempo de residencia en la tierra, entre una débil y degenerada raza de seres.
Nuestra curiosidad se ve empujada, de modo natural, a preguntarse por qué medios la fe cristiana obtuvo una victoria tan notable sobre las religiones establecidas de la Tierra. A esta pregunta puede darse la respuesta obvia, pero satisfactoria, de que se debió a la evidencia convincente de la doctrina misma y a la imperiosa Providencia de su gran Creador. No obstante, puesto que la verdad y la razón pocas veces encuentran una acogida tan favorable en el mundo, y la sabiduría de la Providencia con frecuencia condesciende a utilizar las pasiones del corazón humano y las circunstancias generales de la humanidad como instrumentos para ejecutar su propósito, podríamos preguntarnos (con el adecuado respeto) cuáles fueron las causas secundarias, que no las primarias, de este rápido crecimiento de la Iglesia cristiana. Tal vez podría determinarse que se vio favorecida por estas cinco causas: I. El celo inflexible y, si se nos permite la expresión, intolerante de los cristianos; sin duda, derivado de la religión judía, pero depurado del espíritu estrecho e insociable que disuadía a los gentiles en lugar de invitarlos a abrazar la ley de Moisés. II. La doctrina de una vida futura, perfeccionada con toda circunstancia adicional que pudiera dar mayor peso y eficacia a esa importante verdad. III. Los poderes milagrosos atribuidos a la Iglesia primitiva. IV. La moral pura y austera de los cristianos. V. La unión y disciplina de la comunidad cristiana, que fue formando un Estado independiente en el corazón del Imperio Romano.
I. EL CELO DE LOS CRISTIANOS. Hemos descrito ya la armonía religiosa del mundo antiguo y la facilidad con que las naciones más distintas, e incluso hostiles, adoptaban o, por lo menos, respetaban las supersticiones mutuas. Tan sólo un pueblo se negó a sumarse a este intercambio: el judío. Los judíos, que bajo las monarquías asirias y persas habían languidecido durante muchos años como el sector más despreciado de sus esclavos, emergieron de la oscuridad bajo los sucesores de Alejandro y, mientras se multiplicaban en grado sorprendente en Oriente y, más tarde, en Occidente, pronto despertaron la curiosidad y el asombro de otras naciones. La hosca obstinación con que mantenían sus ritos particulares y sus costumbres poco sociables parecía distinguirlos como una clase de hombres distinta que manifestaba abiertamente, o disimulaba bien poco, un odio implacable hacia el resto de la humanidad. Ni la violencia de Antíoco o las artimañas de Herodes, como tampoco el ejemplo de las naciones circundantes pudieron nunca persuadir a los judíos para que asociaran a lo instituido por Moisés la elegante mitología de los griegos.
De acuerdo con las máximas de tolerancia universal, los romanos protegieron una superstición que despreciaban. El cortés Augusto condescendió a dar órdenes de que se ofrecieran sacrificios para su prosperidad en el templo de Jerusalén, mientras que el más insignificante de los descendientes de Abraham que hubiera rendido un homenaje semejante al Júpiter del Capitolio habría sido objeto de aborrecimiento ante sí mismo y sus hermanos. Pero la moderación de los conquistadores no bastó para apaciguar los recelosos prejuicios de sus súbditos, que se sintieron alarmados y escandalizados ante los símbolos del paganismo que, de modo inevitable, fueron introduciéndose en lo que era una provincia romana. El loco intento de Calígula de colocar su estatua en el templo de Jerusalén se vio derrotado por la decisión unánime de un pueblo que temía menos a la muerte que a tales profanaciones idólatras. El apego que sentían por la ley de Moisés igualaba su aversión por las religiones extranjeras. La corriente de ardor y devoción, al verse limitada a un carril angosto, corría con la fuerza, y algunas veces con la furia, de un torrente.
Esta perseverancia inflexible, que tan odiosa o ridícula parecía al mundo antiguo, adquiere un carácter reverencial, puesto que la Providencia se ha dignado a revelarnos la misteriosa historia del pueblo elegido. Pero el vínculo devoto –e incluso escrupuloso– a la religión mosaica, tan notorio entre los judíos que vivieron durante la época del segundo Templo, resulta más sorprendente si se compara con la terca incredulidad de sus antepasados. Cuando se entregó la ley entre truenos en el monte Sinaí, cuando las mareas del océano y el curso de los planetas se detuvieron por la conveniencia de los israelitas, y cuando las recompensas y castigos temporales eran consecuencia inmediata de su piedad o desobediencia, cayeron una y otra vez en la rebelión contra la majestad visible de su Rey divino, pusieron los ídolos de las naciones en el santuario de Jehová e imitaron cualquier ceremonia fantástica que se practicara en las tiendas de los árabes o en las ciudades de Fenicia. Cuando la protección del cielo se retiró, con justicia, de esta raza desagradecida, su fe adquirió un grado proporcional de vigor y pureza. Los contemporáneos de Moisés y Josué habían contemplado con descuidada indiferencia los milagros más sorprendentes. Bajo la presión de todo tipo de calamidades, la fe en estos milagros ha mantenido a los judíos de épocas posteriores libres del contagio universal de la idolatría, y, en contradicción con todo principio conocido de la mente humana, este pueblo singular parece haber dado mayor y más dispuesta sanción a las tradiciones de sus antepasados remotos que a las evidencias de sus propios sentidos.
La religión judía era muy adecuada para la defensa, pero no estaba prevista para la conquista, y parece probable que el número de prosélitos no superara en mucho al de los apóstatas. Las promesas divinas se hicieron originalmente a una sola familia, a la que se impuso el rito distintivo de la circuncisión. Cuando la posteridad de Abraham se hubo multiplicado como las arenas de los mares, Dios, de cuya boca recibieron un sistema de leyes y ceremonias, se declaró el dios auténtico y nacional, por así decirlo, de Israel y, con el más celoso cuidado, separó a su pueblo favorito del resto de la humanidad. La conquista de la tierra de Canaán fue acompañada de tantas circunstancias maravillosas y sangrientas que los judíos victoriosos quedaron en un estado de hostilidad irreconciliable con todos sus vecinos. Se les había ordenado que extirparan algunas de las tribus más idólatras, y la ejecución de la voluntad divina pocas veces se ha visto retrasada por la debilidad de la humanidad. Les estaba vedado contraer matrimonio o alianzas con las demás naciones, y la prohibición de admitirlas en la congregación, que en algunos casos era perpetua, casi siempre se extendía a la tercera, a la séptima o incluso a la décima generación. La obligación de predicar a los gentiles la fe de Moisés nunca se había inculcado como precepto y tampoco los judíos se sentían inclinados a imponérsela como deber voluntario.57
En estas circunstancias, el cristianismo se ofrecía al mundo armado con la fuerza de la ley mosaica y liberado del peso de sus grilletes. Se inculcó cuidadosamente, tanto en el nuevo sistema como en el antiguo, un entusiasmo exclusivo por la verdad de la religión y la unidad de Dios; y todo lo que se revelara ahora a la humanidad en relación con la naturaleza y los planes del Ser Supremo encajaba con la intención de incrementar su reverencia por esa misteriosa doctrina. Se admitió, e incluso se estableció, la autoridad divina de Moisés y los profetas como la más firme base del cristianismo. Desde el inicio del mundo, una serie ininterrumpida de predicciones había anunciado y preparado la tan esperada llegada del Mesías que, en conformidad con las toscas percepciones de los judíos, con mayor frecuencia se había representado como rey y conquistador que bajo el aspecto de profeta, mártir e hijo de Dios. Con su sacrificio expiatorio, los sacrificios imperfectos del templo se consumaron y abolieron al mismo tiempo. La ley ceremonial, que consistía tan sólo en tipos y figuras, fue sustituida por una adoración pura y espiritual adaptada a todos los climas y a toda condición humana; y la iniciación con sangre se sustituyó por otra más inofensiva con agua. La promesa del favor divino, en lugar de quedar reducida parcialmente a la posteridad de Abraham, se propuso a todos los hombres libres y esclavos, griegos y bárbaros, judíos y gentiles. Cualquier privilegio que pudiera elevar al prosélito de la tierra al cielo, que pudiera exaltar su devoción, garantizar su felicidad o incluso halagar el secreto orgullo que, bajo la apariencia de devoción, se infiltra en el corazón humano, se reservaba todavía para los miembros de la Iglesia cristiana; pero, al mismo tiempo, se permitía e incluso se rogaba a toda la humanidad que aceptara la distinción gloriosa que no sólo se presentaba como un favor sino que se imponía como obligación. El deber más sagrado del nuevo converso pasó a ser la tarea de difundir entre sus amigos y parientes la bendición inestimable que había recibido y advertirles que una negativa se castigaría tan severamente como si se tratara de una desobediencia criminal a un Dios benévolo pero todopoderoso.
Con todo, la emancipación de la Iglesia de los lazos de la sinagoga resultó lenta y dificultosa. Los judíos conversos, que reconocían a Jesús como el Mesías anunciado por sus antiguos oráculos, lo respetaban como un maestro profético de la virtud y la religión, pero seguían practicando obstinadamente las ceremonias de sus antepasados y estaban deseosos de imponérselas a los gentiles, que iban aumentando sin cesar el número de creyentes. Al parecer, estos cristianos judaizantes discutieron con cierto grado de credibilidad sobre el origen divino de la ley mosaica y las perfecciones inmutables de su gran Autor. Afirmaban que si el Ser que es el mismo a través de toda la eternidad hubiera decidido abolir los ritos sagrados que habían servido para distinguir a su pueblo elegido, su rechazo no habría sido menos claro y solemne que su primera promulgación; que, en lugar de las declaraciones frecuentes que suponían o afirmaban la perpetuidad de la religión mosaica, ésta se habría representado como un sistema provisional destinado sólo a durar hasta la llegada del Mesías, el cual debería instruir a la humanidad en un modo de fe y adoración más prefecto; que el Mesías mismo, y aquellos discípulos suyos que conversaron con él en la Tierra, en lugar de autorizar con su ejemplo la observación minuciosa de la ley mosaica, habrían proclamado ante el mundo la abolición de estas ceremonias inútiles y obsoletas sin permitir que el cristianismo permaneciera durante tantos años confundido en la oscuridad de las sectas de la Iglesia judía. Al parecer, se utilizaron argumentos como éste en defensa de la causa moribunda de la ley mosaica, pero la aplicación de nuestros sabios teólogos ha explicado abundantemente el lenguaje ambiguo del Viejo Testamento y la conducta ambigua de los maestros apostólicos. Convenía desarrollar lentamente la doctrina del Evangelio y pronunciar con la mayor precaución y delicadeza una sentencia de condena que tan desagradable resultaba para las inclinaciones y prejuicios de los judíos creyentes.58
Mientras la Iglesia ortodoxa mantenía un justo término medio entre la veneración excesiva y el menosprecio indebido a la ley de Moisés, diversos herejes se desviaban hacia extremos opuestos –y, sin embargo, iguales en error y extravagancia–. De la verdad reconocida de la religión judía, los ebionitas habían concluido que nunca podría ser abolida. De sus supuestas imperfecciones, los gnósticos dedujeron, con la misma celeridad, que no la había instituido la sabiduría de Dios. En la mente escéptica surgen rápidamente algunas objeciones contra la autoridad de Moisés y los profetas, aunque sólo pueden derivarse de nuestra ignorancia de la antigüedad remota y de nuestra incapacidad para formarnos un juicio adecuado del gobierno divino. La vana ciencia de los gnósticos se sumó rápida e insolentemente a estas objeciones. Puesto que estos herejes eran, en su mayor parte, contrarios a los placeres de los sentidos, condenaban hoscamente la poligamia de los patriarcas, las galanterías de David y el serrallo de Salomón. No sabían cómo reconciliar la conquista de la tierra de Canaán y el exterminio de los confiados nativos con las nociones más elementales de humanidad y justicia. Pero cuando recordaron la sanguinaria lista de asesinatos, ejecuciones y matanzas que mancha casi todas las páginas de los anales judíos, reconocieron que los bárbaros de Palestina habían mostrado tanta compasión hacia sus enemigos idólatras como hacia sus amigos o compatriotas.
Pasando de los partidarios de la ley a ésta misma, afirmaban que era imposible que una religión que consistía tan sólo en sacrificios sangrientos y ceremonias nimias, y cuyos premios y castigos eran todos de naturaleza carnal y temporal, pudiera inspirar amor por la virtud o contener la impetuosidad de la pasión. Los gnósticos se burlaban con actitud profana de la narración mosaica de la creación y caída del hombre, y se negaban a escuchar pacientemente las referencias al reposo de Dios tras seis días de trabajo, la costilla de Adán, el jardín del Edén, los árboles de la vida y de la ciencia, la serpiente que hablaba, el fruto prohibido y la condena contra la humanidad como consecuencia de una ofensa venial por parte de sus primeros progenitores. Los gnósticos representaban impíamente al Dios de Israel como un ser propenso a la pasión y al error, caprichoso en sus favores, implacable en el resentimiento, mezquinamente celoso de adoraciones supersticiosas, que redujo su parcial Providencia a un único pueblo y a esta vida pasajera. En un carácter semejante no podían descubrir ninguno de los rasgos del sabio y omnipotente padre del universo. Concedían que la religión de los judíos era algo menos criminal que la idolatría de los gentiles; pero su doctrina fundamental afirmaba que el Cristo al que adoraban como primera y más brillante emanación de Dios apareció en la tierra para rescatar a la humanidad de sus diversos errores y revelar un sistema nuevo de verdad y perfección. Los más doctos padres de la Iglesia, mediante una concesión singular, han admitido imprudentemente la argumentación sofista de los gnósticos. Reconociendo que el sentido literal va contra la fe y la razón más elementales, se consideran seguros e invulnerables tras el amplio velo de la alegoría, que extienden cuidadosamente sobre todos los puntos delicados de la ley mosaica.59
No obstante, al margen de las diferencias de opinión que pudieran perdurar entre ortodoxos, ebionitas y gnósticos en relación con la divinidad o la obligación de la ley mosaica, los movía el mismo celo religioso exclusivo y el mismo aborrecimiento por la idolatría que había distinguido a los judíos de las demás naciones del mundo antiguo. El filósofo, que consideraba el sistema politeísta como una mezcla de fraudes y errores humanos, podía disimular una sonrisa de desprecio bajo la máscara de la devoción sin temer que tanto la burla como la conformidad lo expusiera al resentimiento de cualquier poder invisible o, en su opinión, imaginario. Sin embargo, los cristianos primitivos consideraban las religiones paganas establecidas como algo mucho más odioso y formidable, ya que tanto la Iglesia como los herejes creían que los demonios eran los autores, los santos patrones y el objeto de la idolatría.
Aquellos espíritus rebeldes, perdida su condición de ángeles y arrojados a las simas del infierno, todavía tenían permitido rodar por la tierra, atormentar los cuerpos y seducir los espíritus de los hombres pecadores. Los demonios pronto descubrieron y abusaron de la propensión natural del corazón humano hacia la devoción y, sustrayendo hábilmente la adoración de la humanidad por su Creador, usurparon el lugar y los honores del Dios supremo. Con el éxito de sus maliciosas artimañas, al mismo tiempo satisfacían su vanidad y su deseo de venganza y obtenían el único consuelo posible: la esperanza de involucrar a la especie humana en su culpa y su miseria. Se confesó o, por lo menos, se imaginó que se habían repartido las características más importantes del politeísmo: un demonio había asumido el nombre y los atributos de Júpiter, otro los de Esculapio, un tercero los de Venus y un cuarto los de, tal vez, Apolo; y que, con la ventaja que suponía su larga experiencia y su naturaleza etérea, podían ejecutar con habilidad y dignidad suficientes las tareas asignadas. Acechaban en los templos, instituían festivales y sacrificios, inventaban fábulas, pronunciaban oráculos y con frecuencia se l...
Índice
- Cubierta
- NOTA BIOGRÁFICA
- PREFACIO
- INTRODUCCIÓN DEL EDITOR
- CAPÍTULO I
- CAPÍTULO II
- CAPÍTULO III
- Capítulo IV
- CAPÍTULO V
- CAPÍTULO VI
- CAPÍTULO VII
- CAPÍTULO VIII
- CAPÍTULO IX
- CAPÍTULO X
- CAPÍTULO XI
- CAPÍTULO XII
- CAPÍTULO XIII
- CAPÍTULO XIV
- CAPÍTULO XV
- CAPÍTULO XVI
- Mapa: El Imperio Romano en la época de los Antoninos
- Créditos
- Alba Editorial
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Edward Gibbon,Dero A. Saunders, Carmen Francí en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de History y Ancient History. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.