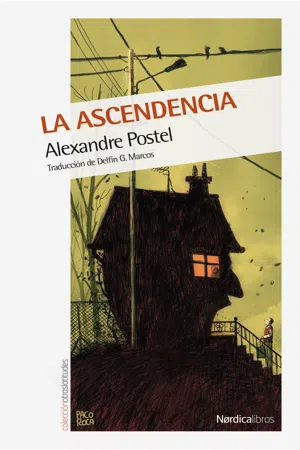Viernes, 1 de mayo
Me levanté hacia el mediodía y me quedé un buen rato mirando al techo. Me pesaban las piernas, aún estaba confuso: supe enseguida que aquel sería uno de esos días que uno pasa desnortado. Días que no acaban de comenzar, que no tienen un mañana, días que se acaban antes de haberlos asimilado, días que resumen demasiado bien lo que a veces pienso que es mi propia vida.
Antes de avisar a la policía, me quise asegurar de que todo seguía igual, y volví a bajar, por si de repente el sótano era como el del resto de casas, con sus botellas, sus herramientas, su caña de pescar, su sombrilla… Pero el destello de la vela y el ruido de mis pasos alteraron demasiado el silencio y la oscuridad, y volví a escuchar el mismo ruido metálico. En esta ocasión, me acerqué a la jaula. Vi que la chica estaba golpeando la rejilla con la bandeja de comedor. Entonces comprendí lo que quería decirme: llevaba veinticuatro horas sin comer nada.
Darle de comer. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? El estupor del día anterior no justificaba aquella dejación. Fui consciente de algo aún más elemental: no llegué a tomar lo que había dentro de la jaula por algo real, aun existiendo. La chica era una especie de aparición tramada en las profundidades del sueño de otro, un sueño en el que me colé sin querer, como un hombre que se pierde dentro de un teatro y, de repente, va a parar al escenario, viéndose obligado a representar un papel que desconoce.
No dejaba de golpear la bandeja contra la rejilla. Me acerqué mientras intentaba tranquilizar a la chica, murmurando palabras que probablemente no comprendía (me vinieron a la cabeza las palabras ininteligibles que pronunció durante su crisis). De un lado de la jaula, a la altura de mis pantorrillas, distinguí una suerte de pasaplatos pivotante cuyo cerrojo solo se podía abrir desde fuera. Que este dispositivo estuviese tan bajo parecía indicar que había sido diseñado para animales. Me fijé mejor en la jaula y caí en la cuenta de que se trataba de una jaula para perros.
Con la mirada gacha, colocó su bandeja en el pasaplatos, y lo hice girar hacia mí. Fui hasta el frigorífico, cogí el hachis parmentier y lo calenté en el microondas. Siete minutos más tarde le pasé la bandeja con el pastel ya gratinado, un tarro de compota y un yogur. Comenzó a comer con las manos. Aquello no podía ser más degradante, así que me puse a buscar cubiertos. Tal y como me había ocurrido encendiendo la vela, abriendo el pasaplatos o preparando la bandeja de comida, tuve que ponerme en el lugar de mi padre, pensar con su cabeza, repetir sus gestos. Acabé encontrando al lado del microondas una jarra con unas cuantas cucharas de metal (no había ni cuchillos ni tenedores, quizá por precaución), pero la cautiva ya se lo había comido todo.
Para preguntarle si quería algo más, hice el gesto de llevarme una cuchara a la boca. La chica se giró y me dio la espalda sin decir una palabra, sin mirarme siquiera. Cogió la bandeja y le dio con agua en el lavabo de la cabina sanitaria. Después se lavó los dientes. Parecía tener su rutina, un ritmo propio. Al observarla, sentí que crecía en mí un curioso sentimiento de desposeimiento. Ella estaba allí, en su casa, y era yo el sometido. Extrañamente, se había invertido la situación: de los dos, era yo el intruso.
Le dije que iba a sacarla de allí, que no le haría daño. Seguí soltando expresiones por el estilo, palabras tranquilizadoras, promesas en vano. Le hablaba como a los animales, recuperando entonaciones que uno daba por olvidadas. Y junto a esas entonaciones, un recuerdo.
De tanto que insistí, un día mi madre me compró un conejo. Tuve durante horas aquel cuerpecito tibio y palpitante apoyado en mis piernas; le susurraba al oído esas palabras sentidas que ya no tenía edad de decir a mis padres y que aún no me atrevía a dedicarles a mis semejantes. Al día siguiente, me dijeron que el conejo se había escapado. Me supuse que huía de mí porque no había sabido ganarme su cariño; pensé que no había estado a la altura, convencido de que ya había que ser perverso, o inepto, para no gustarle a un conejo; así dio comienzo mi vida interior. Con el tiempo, me enteré de que mis padres se deshicieron del conejo de buena mañana cuando comprobaron que había destrozado el jardín de la casa en la que vivíamos por aquel entonces, en las afueras. La explicación, aun siendo más verosímil que la historia de su fuga, llegaba demasiado tarde: mi corazón rechazó aquel injerto por ser incompatible con la verdad que ya se había forjado.
Así que le aseguré a la chica que la iba a sacar de allí muy pronto. Todo lo que tenía que hacer era abrir la puerta de la jaula, aunque para eso había que encontrar la llave. La oscuridad del sótano no jugaba a mi favor. Me prometí arreglar lo antes posible el problema de la luz, pero era más urgente encontrar la llave. La busqué por todas partes: en la jarra donde descansaban las cucharas, debajo del microondas, dentro del frigorífico, en las baldas de la pared. Ni rastro.
Abrí los brazos en señal de impotencia. Pude haber llamado inmediatamente a la policía. Aún estaba a tiempo de acabar con aquella situación —un término amable, discreto, con el que referirme a un crimen del que empezaba a ser cómplice—. Pero ya sabe que no avisé a la policía, ni en aquel momento ni más adelante. Todo el mundo sabe lo que ocurrió. Sin ir más lejos, escuché que un humorista bromeaba sobre el asunto el pasado domingo, por televisión: «Un vendedor de móviles que no es capaz de llamar a la policía… Os voy a explicar cuál fue su problema. Es muy sencillo: creía que su móvil ya lo había hecho por él. A fuerza de repetirlo, se acabó creyendo eso de que los móviles son inteligentes». No tardó en decir que los móviles también pueden ser útiles, no fuera que a los amantes de las tecnologías les diese por cambiar de cadena.
Suponiendo que sea capaz de explicar mi comportamiento, creo que quería liberar a la chica yo mismo, deshacer lo que mi padre había hecho. Aquello era un juego extraño entre mi padre y yo, y me tocaba a mí ponerle fin. Le pregunté dónde había escondido las llaves, con la voz ansiosa de quien busca un tesoro. Fue entonces cuando empecé a pensar que mi padre me había emplazado deliberadamente a desempeñar aquel papel, que quería tantearme, ponerme a prueba.
Subí de nuevo a la habitación y vacié todos los cajones del escritorio. Entre otras cosas, encontré las cartas que fuimos recibiendo tras la muerte de mi madre. ¿Quién me escribiría ahora? Mi padre se desentendió de sus relaciones sociales en cuanto se quedó viudo. Fue por aquel entonces cuando nuestros lazos se tensaron. Yo le tenía por responsable de lo que pasó, en la medida en que no fue capaz de evitar la muerte de mi madre, y a él lo que más le molestaba es que me sintiese culpable por no haber intentado hacer algo por mi parte. Dejé de hablarle, de lavarme; no me cortaba ni las uñas. A los dieciocho años me fui de casa para siempre. Él se mudó poco después.
No había ninguna llave en el escritorio, tan solo papeles. Revolví el resto de muebles de la habitación: la mesita de noche, la cómoda, la librería. Sin embargo, en el cajón de la mesita de noche no encontré más que olor a polvo y a madera vieja; en la cómoda, ropa apilada, sábanas, toallas y bolsitas con perfume de lavanda; y en cuanto a la vitrina, tan solo protegía una veintena de ejemplares del Código General de Impuestos, colocados por orden cronológico.
El cansancio y el hambre me tenían inquieto. Todavía tenía el tufo a hachis parmentier pegado en la nariz; era un olor denso, repugnante. Me tendí en la moqueta, en medio de los papeles dispersos.
Encontré entonces una carta firmada por la empresa Scarpia, «Cajas fuertes, armarios de seguridad, blindados e ignífugos, puertas acorazadas, especialistas en compartimentos de seguridad». Felicitaban a mi padre por haber elegido una caja fuerte empotrable, y esperaban que cumpliese sus expectativas de manera satisfactoria. Nunca le escuché hablar de aquella adquisición. Junto a la carta, una factura que detallaba la minuta de instalación: «abertura pared lateral dormitorio, cavadura de 330 mm x 250 mm x 160 mm, material e instalación de la caja fuerte». La caja debía de estar escondida detrás de algún mueble. Retiré el escritorio, la cómoda, la vitrina: las paredes estaban intactas. Sin embargo, lo especificaba claramente la factura: «pared lateral dormitorio».
Solo quedaba un lugar posible, tan simple como rocambolesco. A media voz, felicitaba a mi padre por su astucia, mientras me acercaba al cabecero de la cama. Como una prolongación del cuerpo de quien duerme, la caja fuerte era un segundo cráneo, uno oculto que hace las veces de alacena de sueños, el verdadero meollo de una casa que no había dejado de mostrar sus lugares recónditos desde que llegué, como si al traspasar la puerta de entrada hubiese accionado un mecanismo oculto.
Probé con mi fecha de nacimiento, con la de mi padre, y finalmente la puerta se abrió con el día de su boda. Sin embargo, ninguno de los tres objetos que había dentro de la caja fuerte era una llave.
Lo primero que cogí fue un bozal de alambre de una botella de champán transformado en una silla en miniatura: la chapa hacía las veces de asiento; los alambres de hierro dibujaban las cuatro patas y el respaldo. Aquella sillita me sonaba. Mi abuelo la hizo en su cincuenta cumpleaños y se la regaló a mi padre. Era la primera vez que mi abuelo compraba una botella de champán.
Murió antes de que yo naciera. No pensaba demasiado en él, aún menos en la mina donde pilló la silicosis. Nunca he sido demasiado consciente de lo que ocurre bajo tierra. Para mí, yo no era más que el hijo de mi padre, primero oficinista y luego inspector de Hacienda, y cuando se contaban historias familiares, mi cabeza estaba en otra parte. Ahora que mi padre formaba parte del pasado, aquellas historias me parecían menos irreales, más cercanas. Yo era el siguiente en la lista: en un futuro yo también sería pasado. Así que, con la sillita entre mis dedos, pensé en mi abuelo, en que era 1 de mayo, y reparé en esa gente que responde al nombre de trabajadores, en esa idea de trabajo que nunca había tenido demasiado sentido para mí.
Saqué de la caja fuerte lo que estaba más a mano. Era un regalo que los compañeros de mi padre le hicieron por su jubilación. Como estaba preocupado por tener tanto tiempo libre de golpe y era aficionado a la pesca con caña (un gusto que me había intentado transmitir sin demasiado éxito), decidieron regalarle lo siguiente: una trucha de plástico pegada a una placa de madera, a modo de trofeo de pesca. Al apretar un botón, sonaba una cancioncilla y la trucha empezaba a menearse al compás. Como boqueaba, parecía estar cantando. La canción invitaba a no preocuparse por nada, a estar contento. Sus compañeros, movidos por la lógica aplastante que se esconde tras los regalos más absurdos, se sentirían orgullosos del hallazgo: «Cuando se venga abajo, siempre contará con la ayuda de la trucha. Su poder es infalible».
Me costaba entender qué empujó a mi padre a guardar aquello en la caja fuerte. Vale que le diese cosa deshacerse de él, pero ¿no habría sido preferible colgarla en su habitación o en el salón? Bueno, pensándolo mejor, también podría haberla metido en un armario, o en un rincón del sótano. ¿Representaría aquello una cierta ligereza, un paraíso íntimo? ¿Tan peregrina le era esa sensación? ¿Tanto apreciaba la levedad? ¿Tan escurridiza le parecía como para guardarla con ese recelo? ¿Representaba aquella trucha una vida que jamás tuvo? ¿Vislumbraba la promesa de una felicidad que sabía imposible?
Lo único que quedaba allí dentro era un viejo libro. Guardaba relación con la trucha. En la página de título amarillenta, llena de manchas, se podía leer: «El genio de las bestias. Zoología pasional. Escrito por A. Toussenel, autor de Los judíos, reyes de la época. Segunda edición, París, Librería Falansteriana, 1855». ¿Cómo consiguió mi padre aquella rareza? ¿Para qué la quería?
Y lo más importante: ¿guardaban alguna relación aquellas insignificantes reliquias con lo que ocurría en el sótano? Habría esperado encontrar en la caja fuerte, si no la llave, una explicación de lo que había hecho mi padre, algo confidencial. Pero no encontré nada. ¡Estaba desesperado! No llegaba a comprender lo que pasaba, y sigo sin entenderlo a día de hoy. Un antiguo inspector de Hacienda, amante de los éclairs de café y de la pesca con caña. Me faltaba algo; puede que imaginación. Siempre se queda corta con los padres de uno. Cuesta tanto imaginarlos apareándose… Pero, de cualquier modo, ¿sabía mi padre lo que hacía o se volvió completamente loco? Vale que fuese maniático, incluso algo depresivo, pero ¿estaba loco? Aunque no nos viésemos con demasiada frecuencia, me habría dado cuenta. De acuerdo, partimos de la base de que era consciente de sus actos. ¿Y aun así podía tener encerrada a una persona en el sótano? Agarré la obra del zoólogo antisemita y la lancé contra la pared de la habitación, y allí se estrelló antes de caer lentamente, como un bicho.
Bajé a la cocina para comer algo. Sentía todos mis miembros lánguidos, débiles. Puede que la crónica de mi apetito le traiga sin cuidado, pero si pienso en aquellos días, lo primero que me viene a la memoria son las piernas flojas, los párpados pesados, la cabeza vacía, ligera, como un globo de helio. Quedaba aproximadamente un tercio de cereales en el paquete, y me los serví en un bol. Mientras me los comía, le eché un vistazo al periódico que había dejado mi padre en la encimera.
Era un diario local, con fecha del día anterior: jueves, 30 de abril. Mi padre lo habría leído en la mesa de la cocina mientras se bebía el café, como todas las mañanas. Lo primero que consulté fueron las necrológicas, tal y como hacía él. ¿Cómo reaccionaría al enterarse de que la esposa, los cuatro hijos y los doce nietos de no sé quién, muerto unos días atrás, piden que Dios le acoja en su seno? ¿Sonreiría con sorna, como solía hacer al imaginarse a Dios con «senos»? ¿Se lamentaría, como a veces hacía en mi presencia, de que su hijo no hubiese «fundado una familia»? ¿O simplemente habría agitado las manos, con ese gesto suyo tan particular, como quien espanta una mosca?
De una cosa podía estar seguro: no le iba a escribir ninguna esquela. Me agobiaba solo de pensarlo. Inmenso dolor me parecía excesivo; pesar, inexacto; tristeza, fuera de lugar. Incluso suponiendo que hubiese encontrado la palabra adecuada, la recapitulación de las profesiones del difunto sonaría demasiado solemne:
Oficinista
Inspector de Hacienda
Una vida más triste que la muerte misma. Aunque, mirándolo bien, mejor pecar de solemne que meterme en un buen lío:
Viudo
Enófilo
Secuestrador de chicas
Pasé la página y comprobé que había un crucigrama a medio hacer. Mi padre parecía haberse atascado en una palabra: «aquello que da dentera a los hijos», siete letras. Lo intentó con chucherías, pero tenía demasiadas letras. Cerré el periódico después de leer que habían aumentado los robos con allanamiento a las afueras de la ciudad.
La chica había entrado en la casa forzando la cerradura. Mi padre la pilló in fraganti y quiso que se le quitasen las ganas de reincidir. No se encomendó a la policía, y es que ¿cuántas veces le escuché lamentarse de «la indulgencia de las autoridades con la delincuencia»? Así que la encerró en aquella jaula para perros que había comprado, queriendo darle así una pequeña lección de moral práctica. Una hora, dos a lo sumo, el tiempo de pasarse por el banco. La cosa es que nunca volvió.
Me tranquilizaba aquella hipótesis, de manera que intenté darle hechura. Las apariencias apuntaban en dirección contraria: la bandeja de comedor, el frigorífico repleto de provisiones, que estuviese conectada la cabina sanitaria al bajante, los hábitos que revelaba la...