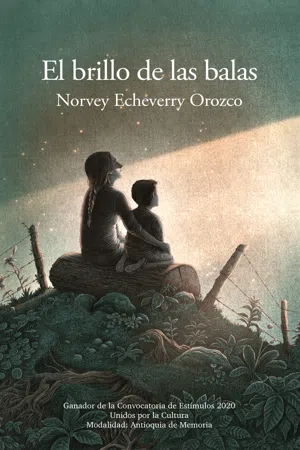![]()
La guerra, Cristian y yo
El 24 de diciembre de 2017, Cristian y yo viajábamos en mi carro desde La Ceja hacia Marinilla, en el Oriente antioqueño. Un sol tímido, camuflado entre las nubes, comenzaba a calentar la carrocería gris del vehículo. Adentro los dos zapaticos blancos de su bautizo, puestos sobre el retrovisor interno, se movían de un lado al otro cada vez que cogíamos una curva, pasábamos un resalto o nos íbamos a un hueco. Ese día Ana Ligia Higinio López, mi hermana, nos había invitado a almorzar en compañía de sus cuatro hijos.
En el camino ingresamos al centro comercial San Nicolás en Rionegro. Mientras yo hacía algunas compras de flores y comida para el almuerzo navideño, Cristian se quedó afuera esperándome. Estaba aterrado con el nivel de consumo de las personas ese día; al planeta le deben quedar pocos años, pensaba. Salió del carro y se acercó a uno de los muros de la terraza que funciona como parqueadero. Se quedó mirando una urbanización privada que había al lado: las casas imitaban a las de un país europeo con sus chimeneas y grandes ventanales. Un celador del centro comercial se acercó y le dijo que no podía estar allí. Quién sabe qué pensó el hombre, me contó cuando regresé al carro, tal vez lo vio sospechoso de desvalijar automóviles o de ser un suicida que se iba lanzar al vacío.
Veinte minutos después salimos del parqueadero que aquella tarde parecía más un laberinto. Cristian estaba feliz porque volvería a ver a sus primos, y conducía con mucha pericia. Manejaba muy mal cuando recién aprendió: una tarde, en lugar de pisar el pedal del freno, hundió el del acelerador y chocó contra una barrera de hierro de una estación de gasolina; otra vez, atropelló a un ciclista, aunque el accidente no pasó a mayores y el hombre se puso de pie y se fue sin siquiera gritarle que era un atrevido o un asesino al volante. Camino a Marinilla, en cambio, frenaba en los reductores de velocidad, daba el paso a los peatones que iban a cruzar la vía, adelantaba camiones cuando no había doble línea amarilla, sabía ingresar a las glorietas y a las vías de dos carriles con sentido único.
A las dos de la tarde ya estábamos en Marinilla, un municipio con cierta apariencia de comuna popular de Medellín: ladrillos, varillas y cemento por todo lado. Después de cruzar un par de calles, de ver los alumbrados navideños sobre el río, de pasar por la fachada de varios colegios y de una iglesia católica, llegamos a la casa donde viven los hijos de Ana Ligia en el barrio María Auxiliadora. Byron abrió la puerta y uno por uno fueron apareciendo en el pasillo principal de la casa Andrea, Nataly y Leonardo, mis otros sobrinos. No nos veíamos hacía tres meses. Ana Ligia, que tenía el cabello húmedo, fue la última en abrazarnos. Ella siempre abraza a los que llegan o se van, aunque no los conozca: dice que no hay ninguna enfermedad que se transmita, hasta ahora, a través de los abrazos.
En la sala, un reguetón sonaba con bastante volumen en un televisor. Cristian agarró el control sin pedir permiso y le mermó a la bulla. Me senté muy cerca de Ana Ligia, riéndome de las ocurrencias que nos contábamos. Los que nos conocen dicen que nos reímos igual. Mi hijo dice que nuestras risas se parecen a las de las brujas, así de escandalosas. Luego nos sentamos todos en la mesa principal. Nataly hizo el almuerzo. Le quedó exquisito: ensalada, carne a la plancha, arroz, sopa y jugo. Cuando terminamos de almorzar, nos sentamos en la sala a hablar de la familia, de las tías que aún viven, y de Aquitania, siempre Aquitania, de la niñez de Cristian en Aquitania y en Granada, de sus dibujos y los dibujos de otros niños que quedaron huérfanos por culpa de eso que llaman conflicto armado y que nos persiguió durante tantos años.
***
Mi registro civil dice que nací en el paraje San Antonio del corregimiento de Aquitania, municipio de San Francisco, Antioquia. Dice también que nací un sábado a las nueve de la mañana. Mi papá se llamaba Pedro Claver Higinio y mi mamá Ana Julia López. Ana Ligia los recuerda mejor que yo: a él entonando tangos y leyendo poesías, y a ella cantando música colombiana.
Vivíamos en San Agustín, una vereda de Aquitania. Desde allí, caminando a buen paso, estábamos a doce horas de San Francisco o, por otro camino, a doce horas de Argelia de María. Mi papá tenía ganado y también un mulo negro llamado Galleto, que era famoso por tener mucha fuerza y ser muy sabio. Muchas veces le ofrecieron dinero por el animal, pero mi papá, quizá por cariño, nunca lo vendió. Galleto murió en sus manos, después de acompañarlo cientos de veces llevando cargas de café a Argelia o San Francisco.
Fui la menor de nueve hermanos. De mayor a menor: Rosa Dolores se casó muy joven y tuvo dos hijos, pero a los veintitrés años la mató la picadura de una serpiente venenosa; a María Elvia, que vive en la zona rural de Rionegro, las Farc le mataron a su marido José Atilano y a sus hijos Félix y Fabio, y los cadáveres fueron encontrados tres días después a la orilla de un río; Luis Alberto, Berto, está vivo, y es campesino en Río Claro; Teresa, que vive en Aquitania, se dedica a sembrar su parcela; Tulia, que vive en Bogotá, es evangélica, y pasa sus días cuidando a su nieta; Socorro, que murió ahogada en el río Tigre, en Aquitania; Ovidio, que ingresó muy joven al Ejército Popular de Liberación (EPL) en Nariño y murió en una balacera con el Ejército Nacional; Ana Ligia, que es promotora de salud en Aquitania; y yo, Martha Nelly, la narradora de esta historia, maestra de una escuela rural en La Ceja. Después mi mamá quedó en embarazo de una niña a la que iban a bautizar con el nombre de Margarita, pero cuando nació estaba muerta. Mi papá, al siguiente día, la llevó hasta Aquitania para enterrarla.
Nuestra casa quedaba cerca al río Tigre. En esa época había monte, años después lo talaron. Mi papá sembraba maíz, yuca, fríjol, cacao, plátano y café (este último al otro lado del río Tigre, en San Antonio). Mi mamá, en la casa, sembraba auyama y mafafa, un tubérculo similar al ñame. Muy cerca de donde vivíamos había muchos árboles de almendros, que producían una fruta llena de tunas. Nosotros las partíamos con un machete y encontrábamos una almendra, como un coco, que sabía delicioso con sal. También había guamas y churimas. Todas nos las comíamos crudas.
Recuerdo una muñeca que me regaló Josefa, mi madrina de confirmación. Era 1970, y como la vereda estaba tan lejos del pueblo, confirmaban a los niños cuando tenían dos o tres años. O sea, cuando el obispo visitaba Aquitania había que aprovechar para confirmar niños, ancianos y todos los seres que no se habían confirmado, porque la próxima vez que nos visitara sería dentro de veinte o treinta años. La muñeca era de plástico y tenía el mismo tamaño de un bebé de dos meses y una cola de caballo en su melena de pelo. Luis Alberto, como si mi muñeca fuera un balón de fútbol, o una piedra, o yo qué sé, la cogía y la mandaba a volar por los aires. Casi siempre la pobre aterrizaba dentro de la caña espesa. Yo me metía a buscarla con mucha valentía, porque me podía encontrar con una culebra venenosa. La encontraba. La bañaba. La vestía. Y Luis Alberto, de nuevo, la volvía a mandar derechito por los aires hasta el monte. Un día cualquiera no la volví a ver. Me olvidé de ella. Cuando tenía once años, más o menos, la encontré demacrada y sin una pierna. No la quise más. Me producía terror verla así.
También recuerdo los muñecos de Navidad que hacíamos con el barro de una quebrada llamada Pomo. Mis hermanos y yo moldeábamos a los personajes del pesebre: San José, la Virgen María, la mula, el buey, las ovejas, las gallinas y los patos. Los regalos eran muy sencillos y nos los dejaban debajo de las almohadas: canicas, galletas rondallas, escapularios, ropa y zapatos. A Aquitania, que estaba a tres horas en los pasos de un adulto, íbamos tres veces al año: en Semana Santa, en las fiestas de la Virgen del Carmen y en la noche de Navidad.
Cuando éramos niños, después de terminar de comer y antes de acostarnos a todos, mi papá nos contaba historias. A veces nos narraba los mitos de siempre como la Madre Monte o la Pata Sola, pero otras veces recordaba lo que le había ocurrido en la vida real a un joven policía en Aquitania, un lugar que yo conocía. Mi papá, casi sin pestañear, hilaba el relato.
Él era joven, tal vez tenía treinta años; cuando eso la inspección de Policía estaba ubicada en una de las esquinas inferiores de la plaza, donde ahora está la Fundación Niños Alegres. El corregimiento ardía con los ánimos enfurecidos de una turba. No querían autoridad, eso decían los campesinos. Se gritaban arengas. Eran los años cincuenta, cuando la violencia entre liberales y conservadores estaba en su furor. Entre los gritos, se escuchó la voz de un hombre que le preguntó a Loaiza, un policía de unos veinte años, qué hacía escondido en la estación. “Salga donde le dé el viento”, dijo. Loaiza corrió el cerrojo de la puerta y se abrió camino entre la multitud. Los machetes en la cintura estaban prohibidos, era lo que decía la ley; sin embargo, uno de aquellos hombres enfurecidos sacó uno afilado y le hizo al cuerpo de Loaiza un corte de carnicero en uno de los costados. El inspector lo llamó: “¡Loaiza!”. Le ordenó que regresara de inmediato al comando. Caminó herido. Al llegar, puso ambas manos ensangrentadas en la fachada. Ingresó a la casa. Cerraron la puerta.
Sin embargo, Loaiza escapó por la parte de atrás. Corrió por un caño. En el camino se escondió debajo de una casa, una de esas donde el piso era de tablas. La persona que vivía en dicha propiedad relató que había visto al policía Loaiza beber agua del caño y después lo había escuchado pedirle a la Virgen del Carmen que no lo dejara morir sin estar confesado. El hombre de la casa, preocupado, comenzó a hacer cruces en el aire. Cuando lo encontraron, Loaiza estaba muerto. Subieron su cadáver en una camilla improvisada con palos, y lo transportaron por el camino de las mulas durante dos días, aproximadamente, hasta Cocorná. Nunca dieron con el culpable, según nos contaba mi papá.
Alguno de tantos hombres desalmados, entre la turba enfurecida, mató a Loaiza. De alguna manera, yo crecí sintiendo que el pueblo entero fue el culpable.
***
A las cuatro de la tarde encendimos de nuevo el carro para recorrer algunas calles de Marinilla. O los andenes de este pueblo son muy angostos...