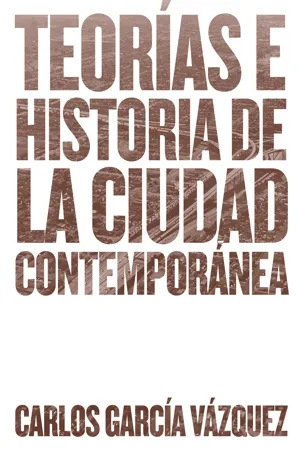![]()
En 1973 estalló la primera crisis del petróleo, un auténtico torpedo en la línea de flotación del Estado del bienestar, desatada por la decisión de los gobiernos árabes de no exportar crudo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kipur, prácticamente todos los occidentales. En cuestión de meses el precio de la gasolina se multiplicó por cuatro, lo que puso contra las cuerdas a un sistema productivo que llevaba un siglo abasteciéndose de petróleo barato. La bola de nieve de la crisis echó a rodar: miles de empresas quebraron, el desempleo se disparó, los ingresos fiscales se hundieron, la deuda pública se desbocó y la inflación comenzó a medirse con doble dígito. Occidente miraba estupefacto cómo se desplomaban dos décadas de ininterrumpido crecimiento económico. En 1979 se produjo una segunda crisis del petróleo, lo que convenció a los gobiernos de que “la época dorada del capitalismo” había llegado a su fin.
En este caso, la revisión del modelo económico corrió a cargo de los neoconservadores, una nueva generación de políticos que llegó al poder en la década de 1980 defendiendo dictados ultraliberales. A la cabeza estaban Margaret Thatcher, primera ministra británica entre 1979 y 1990, y Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989. En esa misma década colapsó el statu quo internacional establecido en la Guerra Fría, un hecho escenificado por la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Gobiernos y grandes empresas aprovecharon la desaparición de toda alternativa al capitalismo para poner en marcha un proceso de reestructuración cuyo objetivo era desmantelar el Estado del bienestar. Para garantizar mayores beneficios al sector privado, instituido como única fuerza motriz del crecimiento económico, se configuró un modelo del que Manuel Castells destacaba tres características: la retención por parte del capital de una porción más elevada de los beneficios, la retirada del Estado de la economía y la expansión geográfica del sistema hacia la globalización. Esto último no hubiera sido posible si esa reestructuración no hubiese confluido en el tiempo con la III Revolución Tecnológica, cuyos fundamentos eran la informática y las telecomunicaciones. Tal como lo definió Castells, lo que denominamos “tardocapitalismo” resultó de la confluencia e interacción de ambos fenómenos.1
El impacto sobre el urbanismo megalopolitano fue brutal. El nuevo paradigma económico trastocó sus prioridades, que pasaron del fomento de los valores humanistas al estímulo de la competencia. Gracias a las tecnologías de la información las empresas disponían de amplios márgenes de libertad para decidir su ubicación. Este hecho despertó expectativas de crecimiento en ciudades sin tradición en los circuitos económicos internacionales, ciudades que, para seducir a las multinacionales, construyeron distritos financieros, parques tecnológicos, plataformas logísticas, aeropuertos, telepuertos, megapuertos, etc. También organizaron juegos olímpicos, exposiciones universales y todo tipo de macroacontecimientos, cualquier cosa que sirviera para darlas a conocer en el agresivo marco de la globalización.
El igualitario, isótropo y, en cierto modo, cansino espacio urbano de la megalópolis fue redefinido. Una de las zonas más beneficiadas fue su maltrecho casco histórico. Su ambiente singular respondía a las necesidades de representación y prestigio de las corporaciones transnacionales, que lo eligieron para instalar sus sedes centrales. A ellas les siguieron decenas de empresas de servicios, lo que provocó una mutación: la actividad económica retornó, el espacio público fue renovado y los índices de delincuencia se desplomaron. También volvieron los residentes. Se trataba de sectores sociales muy específicos con niveles de ingresos y educación por encima de la media: jóvenes profesionales, parejas sin hijos, artistas, homosexuales, etc. Sofisticados, cosmopolitas y culturalmente exigentes, estos colectivos estaban hartos de la monotonía del suburbio y buscaban en el casco histórico una alta calidad ambiental y de vida urbana: museos mediáticos, restaurantes exóticos y tiendas de diseño. Su llegada puso en marcha una espiral de aumento del precio de las viviendas que se tradujo en la expulsión de muchos de los antiguos residentes, pobres y de edad avanzada. El tardocapitalismo exigía un peaje por la recuperación de la ciudad histórica, y no era otro que la gentrificación.
La reorganización espacial de la periferia fue igualmente espectacular. La crisis del petróleo había dejado allí un paisaje desolador: complejos fabriles arruinados, barriadas de viviendas sociales vandalizadas, suburbios en decadencia, etc. Las multinacionales, que se habían visto obligadas a descentralizar parte de su actividad, la menos decisiva y representativa, debido a los altísimos costes de localización en los centros urbanos, se saltaron esa corona de obsolescencia para colonizar territorios más lejanos. Tras ellas fluyeron infinidad de compañías de menor rango que tampoco podían hacer frente a los alquileres de las áreas centrales. Así nació la nueva suburbia. El monocultivo residencial megalopolitano había dejado paso a un espacio multifuncional donde se podía trabajar.
También era descomunal. Como mostraban las fotografías de satélite de Estados Unidos, las áreas urbanas se habían licuado entre sí, traspasando fronteras estatales y nacionales. En la costa sur de California, un magma edificado enlazaba Santa Bárbara con Riverside, Los Ángeles, el condado de Orange, San Diego y Tijuana, ya en México. Algo similar ocurría en el eje de Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington. La megalópolis de Gottmann, ahora habitada por ochenta millones de personas. Y lo mismo podía decirse de la Padania italiana, del Randstad holandés, de la cuenca del Ruhr alemana, del corredor entre Tokio y Osaka, etc. Una vez más, las profecías de Lewis Mumford, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier parecían hacerse realidad: la ciudad se disolvía en el territorio.
Tal como argumenta Edward W. Soja,2 términos tan expansivos como “megalópolis” se habían quedado cortos para definir estas gigantescas regiones urbanas fragmentadas y policéntricas donde se había perdido todo foco y todo límite. En su libro Métapolis. Ou l’avenir des villes,3 el sociólogo François Ascher propuso uno nuevo: “metápolis” (“más allá de la ciudad”). Su reflexión partía de la constatación de que las urbes ya no crecían por dilataciones, como en el caso de la megalópolis, que era resultado de la fusión de áreas metropolitanas colindantes, sino por la incorporación a su funcionamiento de zonas lejanas y no limítrofes. Esta discontinuidad de la urbanización estaba vinculada a la aparición de sistemas de transporte de alta velocidad, especialmente el tren, que habían posibilitado que millones de personas trabajaran a centenares de kilómetros de su lugar de residencia. El resultado era la metápolis, una galaxia de ciudades cuyas actividades económicas estaban integradas y cuyos principios organizativos dependían de sofisticadas redes infraestructurales, un territorio profundamente heterogéneo donde convergían tejidos urbanos, entornos naturales y zonas agrícolas.
![]()
EPISTEMOLOGÍA DE LA METÁPOLIS
Como explica Richard Tarnas,4 a medida que se acercaba el ocaso del siglo XX se multiplicaban las voces que advertían del colapso de los grandes proyectos intelectuales de Occidente: el fin de la teología, de la filosofía, de la ciencia, de la historia, del arte, etc. Este runrún presagiaba el natural desenlace de la obsesión del existencialismo por el análisis lingüístico. De la infinidad de estudios antropológicos, sociológicos, históricos y artísticos que fomentó se derivó una sospecha: que el saber humano estaba determinado por prejuicios cognitivos, en su mayoría inconscientes. Además, el hecho de que los contextos que lo condicionaban fueran culturales y, por ende, cambiantes en el tiempo y el espacio, lo convertía en algo inestable. Irrumpía así el relativismo, la presunción de que el conocimiento tan solo era interpretación, es decir, algo falible, contradictorio y pasajero.
Este era el principal dictado de la hermenéutica, una teoría de las expresiones humanas que defendía que nada en el mundo era previo a la interpretación y que acusaba al pensamiento occidental de llevar más de un siglo intentando ocultar este hecho con propuestas de razonamiento totalizantes puestas al servicio del poder para que actuasen como instrumentos de control. A esto respondía el empeño de iluministas y románticos por construir metarrelatos comunes a la geografía, la sociología, la historia y el urbanismo. La hermenéutica animaba a la ciencia a concentrar sus esfuerzos en otra dirección: en el desenmascaramiento de los prejuicios e intenciones que determinaban la realidad. En La escritura y la diferencia,5 el filósofo Jacques Derrida definió la realidad como un texto que había que “deconstruir”, llegando a plantear la autonomía de ambos entes. Auguraba que la investigación nunca podría desembocar en una única “verdad”, sino en infinidad de metáforas, tantas como investigadores.6 Era el presagio de un destino inquietante: la dispersión generalizada del mundo del saber.
En efecto, si todo era relativo, ninguna metodología universal podía gobernar las ciencias. La principal víctima de esta conclusión fue el estructuralismo, que acabó siendo denunciado por considerar a las personas como meros interruptores que reaccionaban a los impulsos emitidos por macroestructuras económicas, sociales o lingüísticas, menospreciando así su poder de decisión y su capacidad para influir en el entorno. Lo que vino a sustituirlo fue una amalgama de corrientes metodológicas agrupadas bajo la denominación de posestructuralismo, que coincidían en rechazar la existencia de sistemas generales que determinasen el pensamiento y el comportamiento de los ciudadanos. La sociedad metapolitana era abierta y dinámica; tan solo estaba sujeta a interpretaciones culturales de naturaleza temporal. Tal como había vaticinado el filósofo Jean-François Lyotard en La condición posmoderna,7 tras esta aserción subyacía un cambio de paradigma que fragmentaría las disciplinas en multitud de especialidades que funcionarían con “juegos de le...