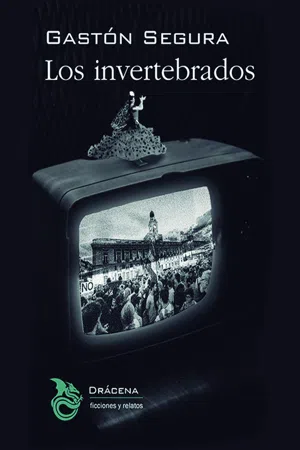![]()
Capítulo 1
Mañana de resurrección
Nada le iba a impedir considerar aquella como la primera mañana del mundo. No en balde, respiraba porque el equipo médico no había cejado en su severidad ni uno solo de los veintitantos días que empleó en arrancárselo, primero, a la muerte y, luego, en raerle uno de esos virus indinos 1 y anónimos, que viven, mutan y procrean en el aire sucio de Madrid y que había encontrado tanto acomodo en su pulmón izquierdo como para infectarle el pericardio hasta hinchárselo como el aerostato de los Montgolfier. Sin embargo, prodigios de la Ciencia, ahora estaba allí: de pie, ante la puerta principal del Hospital de la Princesa, con el alta sanitaria en un bolsillo y con tales rubores de adolescente en mitad de la cara que desmentían cualquier rastro de palidez por su obligada convalecencia.
Por eso, a Moisés Marmelo, nada le iba a impedir que aquella mañana se le antojara la primera del mundo; que el sol se le derramase ante la vista más fructífero que nunca y que el incesante tráfico de la calle Diego de León le resultase el recibimiento más espléndido que se pudiera imaginar. Y no es que Moisés fuera ajeno a los percances acontecidos en su vida mientras permanecía convaleciente, no; en su iPhone se anotaban un puñado de llamadas y una docena larga de mensajes emitidos y sin respuesta. Pero aquel instante de regreso al consuetudinario bullicio pensaba disfrutarlo en plenitud y, de seguido, marcharse al barbero para que le devolviese a su cocorota su signo más egregio: una lustrosa calva de bonzo.2 Y cuando tuviese recompuesto su aspecto habitual de chincheta por lo cabezorro de su busto y la mengua de su talla, sus casi cuarenta inquietos años intentarían averiguar qué demontre había sucedido para que todos cuantos teléfonos le rodeaban, incluidos los de su trabajo, hubiesen languidecido día tras día hasta disolverse en un silencio espectral.
Naturalmente, esta lenta e incomprensible afonía lo había inquietado sobremanera durante su última semana de hospital. Al punto que estuvo por estampar contra la pared el iPhone, al menos, unas cuatro veces, cuando harto ya de marcar este o aquel número, escuchaba por única y constante respuesta aquello de «el teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura». Momento cuando Moisés comenzaba a dar botes en la cama como un chimpancé furioso hasta que, atragantado de improperios y espumarajos, recuperaba un resquicio de lucidez y se apresuraba a teclear sobre la pantallita un mensaje que comenzaba con aires de hirsuta amenaza y acababa siempre con lamentos de auxilio. Pero ni aun así, ni con plegarias de náufrago, obtuvo jamás una contestación.
En efecto, el mundo parecía haber enmudecido a su alrededor y, salvo con su familia, a la que mantuvo del todo ajena a su convalecencia en el hospital, allá en Lugo, con nadie más había podido cambiar ni media palabra si, claro es, descontamos a los médicos, siempre puntuales y preocupados por su insólita evolución de morituri inminente a resucitado pimpante 3 o a las dos o tres enfermeras diligentes y pizpiretas con las que congenió. Y, sin embargo, este desairado mutismo telefónico no iba a amargarle su deleitoso reencuentro con la vida, ni tampoco torcerle su propósito de visitar la barbería de Amancio Nocedal, alias Quevedo; al contrario, ambos pasos los juzgaba imprescindibles para recuperar el ánimo preciso con que desentrañar lo sucedido a sus espaldas, durante aquellos veintitantos días de postración.
En cuanto a lo del mote del peluquero, lo de Quevedo, no sabría precisarles si era por su mala leche, por su bigote y mosca o por su cojera, o quizá por todo ello junto, de lo que no lo aliviaba ni ser paisano de Moisés, pero de la parte de La Gudiña, con más de maragato que de morriñento.4 Además de eso, de andar renco del remo zurdo y de una lengua tan afilada como su navaja, Amancio era maricón y menorero, y claro es, muy de derechas, y en su higiénico chiscón de gran espejo corrido, zócalo con baldosines en purísima5 y blanco como homenaje al Celta de Vigo y sillones de ostentosos y churriguerescos cromados, atronaban sin cesar esas emisoras vindicativas de todas las desgracias patrias, que comenzaban más o menos cuando lo de Viriato y acababan en la reciente derrota del Madrid frente al Barça, pasando por lo de la Armada Invencible, la muerte del Espartero, el desastre de Cavite y hasta el incendio de Santander, sin otro fin constatable que endosárselas, una tras otra, al confuso y, al decir de sus locutores y contertulios, rematadamente memo presidente del Gobierno.
Moisés no comulgaba ni con aquellos berridos radiofónicos ni con las tiernas querencias de Amancio y, por eso, todas las veces se preguntaba, con el babero ya puesto y sentado sobre el sillón sobreplateado, por qué no había elegido otra peluquería; por ejemplo, una de esas tituladas unisex donde todo el mobiliario era de un plástico escueto y como sideral y donde lo atenderían, con un esmero desenfadado, unas sirenitas de Leganés maquilladas como vampiresas de tebeo. Total, para dejarle la molondra como un boliche, tanto daba un sitio como otro, y puesto a elegir, no había color entre el masajeado, siempre mosqueante, de Amancio y el de una de aquellas muñequitas con ademanes televisivos y que tanto le hubiera gustado seducir en un rincón y a escondidas. Pero, ay, Moisés, aparte de apalancar novia yogui y antitaurina, era marxista-leninista, rito Ho Chi Minh, y con tanta devoción como para lucir filosa barba en la punta del mentón, que anudaba cada mañana en tersa y lustrosa trenza, rematada por un lacito colorado, siempre colorado, para señalar exactamente el significado y abolengo de aquella coleta que pendía hasta mitad de su pecho. Ya se colegirá que, con estas credenciales, Moisés mirara a las peluqueras, y más si lucían mechas al oro viejo y colección de pulseras corte minimal, como ominosas tentaciones del Capitalismo, aunque el pobre de buen grado hubiese regalado tres cuartos de su vida por achuchar a alguna a media noche y en el quicio de un portal, y luego llevarse como trofeo y consolación de soledades su tanga que, sin atinarse el porqué, siempre ensoñaba blanco y caladito, cuando por su credo y preceptiva debiera suponerse rojo y de mallita sobrefloreada.
Pero la vida presenta estas contradicciones que los psicoanalistas —si no son argentinos— tratan de explicar indagando en los relatos oníricos, como las pitonisas leían los destinos del general Zacarías Alvarado en los lebrillos del agua. Yo, que no soy ni una cosa ni la otra, lo único que puedo afirmar es que Moisés Marmelo escogía la barbería de Amancio Nocedal, alias Quevedo, cojo, maricón y menorero, porque olía a Floïd con idéntica espantosa acidez que la barbería de su infancia, allá en la parroquia de Santiso. Y como contra las querencias infantiles nada se puede, cuando a Moisés le asaltaban las anteriores dudas y toda su resma de renuncios, ya era tarde y estaba sentado de nuevo en uno de aquellos sillones festoneados de cromo, tragando quina por los improperios de la radio y con Amancio Nocedal, alias Quevedo, a su vera y dispuesto a meterle la trasquiladora hasta dejarle la cabeza en los vivos cueros. Luego y tras atusarse el garabito del mostacho, el barbero se la frotaba con una loción tonificante y de tanto lustre como para arrebatar, por sus destellos, la admiración de cuanto transeúnte, repartidor o paleta se cruzase en el camino de Moisés.
Por lo general, a Moisés, cosechar un pasmo tan unánime entre las aceras, le hacía elevar medio palmo su breve tamaño y una cuarta las inflamaciones de pecho, pero eso era por lo general, porque aquella mañana, que había comenzado pareciéndole la más brillante del mundo, había acabado —no sabría decirles si por las emisoras de la peluquería o por el siempre desengañador paso de las horas— amustiándosele. Al punto que cuando cerró la puerta acristalada de la barbería, tenía las mientes devanándose en el velo de mutismo que lo había envuelto durante sus últimos días de enfermo y, claro es, no dispensó ni media mirada que no fuera al atropello de sus pasos por ganar cuanto antes la primera boca de metro. La línea cuatro y un transbordo lo dejarían en el intercambiador de La Moncloa y, desde allí, el autobús lo depositaría en el raro pinar de Montepríncipe; todo y con un poco de suerte, antes de una hora. Entonces se le disiparían, más que las dudas, los temores, porque Moisés se maliciaba lo peor tras aquel silencio telefónico por una serie de insinuaciones entresacadas de la prensa, sección Madrid y Comunidad, donde, sin aclararlos aún, mencionaban los chanchullos de su patrón con el concejal de cultura, festejos y deportes de Pardillo del Duque. Vamos, que ya se señalaba a su empresa como el nudo gordiano de una trama de corrupción y nepotismo que llegaba desde un confín al otro del Guadarrama e, incluso, más allá; hasta casi la linde de Portugal por la Castilla charra y, picoteando un municipio aquí arriba y, otro acá, más abajo, hasta el valle de Requena, por su ramal levantino. En fin, la expansión del negocio, como la titulaba, con maliciosa ufanidad, don Marcelino Carvajosa y Utrilla, su jefe, y antes, mucho antes, su compinche de farra.
A Marcelino Carvajosa —el Marce, para sus antiguos compañeros de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos— no le venía o le venía mal lo del don, aunque él hiciese todo lo posible porque le casase como un guante. Se levantaba tarde, se duchaba y afeitaba con meticulosidad, se daba agua de colonia refrescante por el pecho y se ponía de un atildado y planchadísimo sport. Luego, se miraba y remiraba ante el espejo hasta que la nota de hombre dinámico le quedase bien acentuada y, entonces, se tiraba a la rúa; se compraba dos o tres periódicos —según los titulares del día— y se subía a su BMW 700 —de segunda mano, por supuesto— e irrumpía, a eso de las once bien cumplidas, en la empresa con humos de capitán general en día de revista. Bien sabía él que Moisés se había levantado a las cinco y media, había hecho sus ejercicios gimnásticos cara al Orto, se había desayunado la media cabeza de ajo contra los catarros, el zumo de cebolla para el fluir correcto de la sangre y un té áspero y negro para desterrar la modorra, antes de ducharse en frío como un pollo asustado. De inmediato, se había anudado la trenza del mentón, se había colgado la escarcela militar de lona y calado el gorro de punto con borlón comunista y, por fin, había salido pispando hasta el metro para, tras un par de transbordos y el viaje en autobús, abrir con exacta puntualidad de cenobita la puerta de la empresa a las ocho y media.
A decir verdad, no siempre los amaneceres de Moisés fueron tan intrincados; hubo un tiempo en que Moisés llegaba directamente hasta el bosque de Montepríncipe en un Peugeot 205 que le regaló, con gran prosopopeya, su jefe y conmilitón de otros días, el Marce, cuando aquel cacharro —colorado también, como la borla y el lazo— se desguazaba con solo mirarlo.
Desde el principio y por su estado, Moisés sospechaba que el obsequio, de gratitud, tenía lo imprescindible y que se debía, como luego averiguó por comentarios deshilachados del Marce, a que este, haciendo arqueo de sus cuentas bancarias, se había sobresaltado con el regular desembolso del seguro por aquel cascajo que ya ni utilizaba desde que se agenció el primer BMW —por supuesto, de segunda mano—. En efecto, al Marce le entró un pronto y decidió darle boleta al Peugeot por la vía rápida, pero, sobre todo, al recibo de la aseguradora. Y he aquí que la claridad de aquel primer pronto le alumbró un segundo y, con las pupilas transidas de un brillo cenital, meditó si no sería mejor endosárselo, envuelto en la triquiñuela del regalo como reconocimiento por su abnegación e inestimable servicio, a su antiguo amigo y ahora lugarteniente el Moisés, más aún, cuando había descubierto que por aquella lata con ruedas no le daban ni cien euros; al contrario, los chatarreros querían cobrarle trescientos o cuatrocientos por venir a recogérselo, según las normas prescritas por la ordenanza municipal.
—Antes de verlo desguazado, qué mejor que lo aproveche un amigo… —le comentó, pasándole la mano por el capot como constatación de una estima profunda—. Además, tú también le tienes cariño; no me lo niegues. ¡Con la de juergas que nos hemos corrido con él…!
—Visto así… —Le respondió con un escepticismo resignado Moisés— De algo me servirá.
Y de algo le sirvió: para llegar directamente motorizado a la puerta de la empresa, hasta que, al año y medio, lo dejó tirado en la carretera de Extremadura, a la altura de Cuatro Vientos y en medio de un atasco monumental… ¡Y Dios la que le armó el Marce cuando a las diez y cuarto de la mañana no había aparecido aún por las oficinas y andaba todavía enfrascado y sin rumbo con el traslado del Peugeot al desguace!
Estuvieron sin hablarse por lo menos tres meses. Antes, mucho antes, habían tenido algún que otro encontronazo, pero nunca tan duradero y ni tan férreo como el causado por la descomposición del Peugeot en mitad de la autovía. En efecto, antes cuando se conocieron, y Moisés aún andaba al servicio de una agencia de publicidad menuda y algo chapuzas, y el Marce, recogido por su tía Felisita, en un piso de pasillos largos y lóbregos como cuévanos, y atosigado de santos y reliquias de puro susto, tuvieron alguna desavenencia, aunque fue cosa de poca monta y más bien pasajera. Entonces, el Marce rodaba a trastazos por la desgreñada cuesta abajo de la vida. Él, que había sido un brillante y activo ingeniero a cuenta de las ayudas europeas al agro español, apañando subvenciones para los más toscos terratenientes y ganando fama, del uno al otro confín del país, de gran y oportuno conseguidor de lo más increíble, de lo más inesperado y de lo más eficaz, desde su imponente y panorámico despacho de Capitán Haya. Pero la cabra tira al monte, y al Marce con tanto ir al monte y a la llanada, con tanto orearse de jaral y de agrimensura, algo debió de pegársele de la cabra, solo que lo suyo eran las juergas hasta las tantas en discotecas de muy dudoso pelaje, cuando no, en reconocidos puti clubs de amplia variedad racial y pechugona, con concejales y terratenientes desaprensivos, directores generales del ramo y peritos locales e importados. Y aquella boda de tronío, con una niña de alguna pizquita de sangre azul y de muy abundantes caudales, que lo había encauzado por el recto camino del triunfo, se le desbarató de sopetón una noche y en la gélida cocina, cuando la niña, ya muy señora abogada del Estado, le ajustó las cuentas por haragán y sinvergüenza —en realidad, por borracho y cocainómano—, le retiró las llaves del Audi —este, sí; este era de primera mano—, lo echó del chaletazo de Las Rozas, le incautó las cuentas corrientes y le desarmó, en la rebatiña, el imponente despacho y, faltaría más, se quedó con los dos nenes; el mayor, algo parecido al Marce, el otro, el pequeñín, con serios síntomas de un origen desconocido, salvo, como es natural, para su mamá.
Fue entonces cuando lo recogió su tía Felisita, una vieja encanijada y lambrija como un sarmiento, con un bigotito a lo Charlie Chan y algo chepa. Sí, me acuerdo que era también algo chepa y, claro es, como todos los Utrilla, más agarrada de numos que Harpagón, pero al Marce lo llevaba de punta en blanco y derechito, tanto que hasta le hacía que la acompañase los domingos a misa mayor, en la parroquia de san Sebastián, a dos pasos de sus predios, en la calle Relatores. Al Marce, este pío ritual y vivir en aquel laberinto entre santos y reliquias, donde no entraba jamás el sol o entraba entelerido por las tinieblas de una vetustez de siglos, le sentaba fatal, pero el muy cuco disimulaba y hasta sacaba pecho de legionario camino de la parroquia con su tía del bracete. Por las noches, con no frecuentar los locales predilectos de su ex, el empaque ni se le arrugaba, y si le preguntaba algún conocido, argüía con los entornados párpados de la confidencia:
—Nos hemos dado un respiro; las cosas entre nosotros estaban un poco tensas y nos hemos dicho: «vamos a darnos un respiro» —luego, le daba un traguito al gin-tonic y se remataba —: Pero nos seguimos hablando todos los días y cualquier semana de estas, pues, me vuelvo a Las Rozas.
Por supuesto que ni se hablaban, salvo por escrito y en los juzgados, y ni aquellas semanas ni los varios cientos que transcurrieron hasta los hechos de este relato, el Marce volvió a pisar el chaletazo de Las Rozas.
Esta desairada coyuntura alentó en el Marce su vena de Utrilla y, en consecuencia, se anduvo con sibilinas cautelas en cuanto los euros; en suma, que la coca, ni olerla; las juergas, según y cuánto, y respecto a los otros gastos, los justos. Todo muy precipitado y causado por el cierre de su despacho, que le había espantado a la clientela y algo que ya le resultaría garrafal: la pérdida de influencia en las frías e inclementes antesalas de los ministerios, fuente de la certera información y del puñado de atajos legales que constituían el pilar de su fama. Desde luego que ejecutó algunos proyectos, pequeños y dispersos en el tiempo, pero sin demasiado interés; en buena medida porque, de cada cobro, el grueso iba a parar a la dueña del chaletazo de Las Rozas y a sus nenes, y esto, como se entenderá de inmediato, le criaba un odio cerril y muy desalentador para el trabajo. En fin, que ahora, sí; ahora el Marce se volvió un haragán y un cantamañanas de esos que da mucho lustre al rincón de cualquier barra de moda con su voz baritonal y sus ademanes sentenciosos, más o menos a las siete de la tarde, hora, minuto arriba, minuto abajo, en la que todos los vagos de Madrid comienzan a menudear por los bares de postín en busca del Marce de guardia. En cuanto lo filan, se presentan muy cortésmente, se piden un güisquito y se disponen a despedazar a gusto la última decisión del gobierno o debatir con enjundia la delantera más acertada para el próximo domingo, hasta que alcanzan el exacto punto etílico; momento cuando pueden regresar a sus hogares y afrontar silbando al techo el chaparrón de ferocidades con que los recibe su señora, recién llegada de la oficina, pasando por una atolondrada visita al méd...