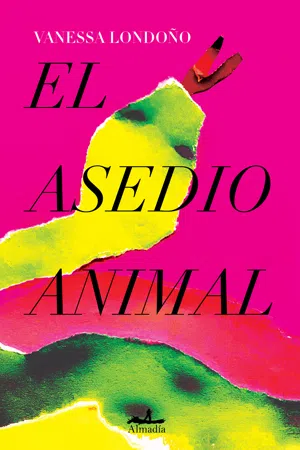![]()
DOS
Me ponía feliz cuando encontraba un maíz lleno, un maíz bien llenito; un maíz bien dado y frondoso, de esos con los granos suaves como las nubes que se desenredan y menos perdurables que las amapolas. A este lado de la carretera, sin embargo, desde que los trabajadores torcieron hacia la montaña el cauce hueco y desordenado del río, la sequía despacha unos maíces muecos y llenos de espacios sin germinar; y se han adelgazado también las enredaderas que ya no se sostienen en los pliegues de los muros, y ahora tumban sus contornos asfixiados en el suelo. Las semillas las trajimos de una finca sobre la llanura delirante del Palmichal, una tarde en que mi mamá le rezó un padrenuestro al patrón para que se las regalara; y cuya espera le dejó la piel tostada entre ese campo liso y desprovisto de cualquier intento de sombra. Al principio las mazorcas salieron pálidas como esas tazas de peltre que se sirven en los desayunos; y solo después de que consiguieron encarnarse en lo profundo de la tierra, solo después de que fijaron sus raíces entre los minerales, brotaron esos maizales encendidos y colorados que aprendieron a generar vida en el lento y complicado artificio del contacto. Durante mucho tiempo nos dedicamos a escoger y a almacenar las semillas más formadas y tensas; las más ineludibles y con menos tendencia a transcurrir entre la lluvia. Bajábamos las varas altas para descartar las que se jorobaban, buscábamos las que lograban mantenerse varios días con la punta cerrada y sin despicarse; nos gustaban las que florecían primero y nos dejaban acortar los ciclos asignados de la cosecha. Lo que queríamos era alcanzar ese maíz sin tiempo y sin defecto; ese maíz intransitable y eterno que surgía entre las modificaciones que le íbamos heredando de a poco a la memoria vacilante y apilada de sus semillas. Al otro lado del patio y por la misma época, mi mamá sembró un árbol de aguacate que robó del vivero donde trabajábamos dos veces a la semana por las noches, y desde donde se demoró el doble de tiempo en el camino porque la bolsa se le escurría de las manos y eso lo hacía difícil de sostener. Esa misma noche tumbó el palo en el suelo y le cortó la parte de arriba para ponerle un injerto de esos que traía siempre entre los bolsillos del uniforme; y encima le puso una bolsa plástica y luego otra de papel para protegerla de la resolana que achicharra y ennegrece las hojas. Recuerdo que luego me pidió que abriera un hueco en la tierra y que tapizara el fondo con esa mezcla de cenizas de madera y conchas trituradas de mar; y me hizo escarbar con las manos sin guantes, hasta que esos pedazos de greda lubricada y vagamente humedecida se me fueron metiendo entre los huecos de las uñas.
* * *
A veces pienso en ese trayecto desde el Palmichal cuando el suelo ondulaba entre las llantas por efecto del calor, o cuando jugaba entre los maizales que despachaban esas mazorcas redondas como los pocillos de peltre. A veces me provoca detener ese tipo de memoria incidental y escurridiza en el centro de algo más fijo; me provoca restaurarla hasta ese momento exacto en que su origen se zurce, pero en su persecución se me desintegran los recuerdos como esas bolas de arena endurecida que se desmoronan a pesar de que nos dan la ilusión de ser piedras. Entonces me cuestiono si en esa época fui feliz; me pregunto si esas imágenes en verdad constituyen momentos de alegría legítima, o si son más bien apegos a una época menos triste y llena de hechos que se originan en una deficiencia en la memoria. Cuando lo pienso se me ocurre que tal vez todo momento anterior a mi mudez me parece hoy extraordinario; que todo momento anterior a ese día me parece feliz, que el hecho de que mi voz no sonara entonces como esos chirridos que hacen los armarios, ni como ese murmullo de la nevera que reanuda su marcha en medio del estruendoso silencio del amanecer, simplemente me alegra. Pero me sigue pareciendo raro que pueda recordar con afecto y hasta con algo de felicidad lo que pasó en esos días llenos de pobreza; y entonces concluyo que tal vez el origen de esa felicidad resarcida, que tal vez el origen de esa felicidad especulada, surja en cambio por contraste. Surge, me digo, porque hoy soy más miserable que entonces, porque hoy le despierto lástima hasta a los animales que me ahuyentan mostrándome sus lomos; y no por el hecho de que no hable sino precisamente porque lo hago con estos alaridos, porque desde la muerte de Aníbal y ya sin lengua fue que empecé a gritar. Aquí sentada en este muelle me la paso esperando a que se asome su cuerpo entre el oleaje del río; me la paso esperando a ver el rastro de su tatuaje ya casi borrado sobre la piel desgastada a la intemperie, o a encontrar su camisa flotando entre los bultos desamarrados de las basuras. Aquí he aprendido todo lo que hoy me condena, todo lo que me incapacita y todo lo que me hace querer vivir para olvidar; porque a veces me parece que recordar es saberse sobre todo abandonado, y que las facciones de la cara se escurren cuando pierden la memoria de lo que registran. Me arrepiento de los descubrimientos que hice de tanto caminar entre muertos; de tanto caminar entre cuerpos desmembrados y entre todas esas partes rotas y llenas de desajustes. Saber, por ejemplo, que los huesos inundan el área de una fractura propagándose entre sus propios espacios, porque el cuerpo le tiene terror al vacío y en ese terror se somete a la horma desfigurada que deja la curva de su derrota. Me gustaría devolverme a no saber nadar, incluso desaparecer de regreso entre la cicatriz que divulga mi ombligo; alojarme en esos recuerdos que viven fuera de toda sanción porque se llenan de días en que no pasa nada, nada ni siquiera vagamente memorable. Me gustaría sobre todo ignorar esas conclusiones a las que uno llega ya entrado en la rara obscenidad de la vida; como cuando se aprende que los muertos tienen un presente plural que nos domina y nos sofoca, que nos intoxica hasta matarnos también desde aquí adentro. Si pudiera regresar hasta allá habría escogido entonces quedarme; quedarme en este pueblo y no tener que esconderme en la panadería de los Torres, ni tener que escuchar el rumor industrial de los hornos calentar la casa desde el suelo, o dormir solo cuando el aire circulaba por los corredores fríos del patio. Habría escogido quedarme aquí mismo, aquí en esta casa ahora demolida desde el techo; aquí viendo a mi mamá regalar los pollos sin el más mínimo asomo de culpa, viéndola entregarle la cosecha a la iglesia aun a pesar de nuestra propia hambre, aun a pesar de nuestro propio menoscabo. Habría querido evitarme esos viajes en los que aprendí que el Torero no me buscaba solo a mí sino que reclamaba a las niñas apenas les veía esa doble profundidad de impúber y de hembra, y que fijaba en sus cuerpos el mismo deseo de saberse encontrado en ese lugar perdido y remoto que ocultan casi todos los mapas. Fue horrible entender que en esta zona las mujeres paren solamente a sus hijos; esos hijos que son hermanos entre sí y que todavía no se conocen, pero que continuarán reproduciéndose como lo hacen los primos hermanos en día domingo, mientras se hace cada vez más evidente ese parentesco que se repite en el reconocible gesto seriado e inconfundible de la nariz. Ahora pienso que tal vez aceptar el precio que me puso el Torero para salvar la finca habría terminado siendo entre todo un mal menor; que someterme a ese sobre que encontré en la cama me habría evitado volverme partera; me habría evitado asistir tantos nacimientos como para saber eso que todavía hoy me conmueve, eso que todavía hoy en las noches me hace sentir escalofríos: que los pies blandos y anfibios de los bebés se recogen cada vez que uno los toca con la mano desde afuera; como si supieran.
* * *
El sembrado de maíz empezó a darnos una noción inmediata de las horas y del presupuesto diario de la jornada de trabajo. Sus varas crecían con una velocidad reconocible y era fácil medir en la noche cuánto las había estirado el largo trayecto del día antes de caer. El maíz crecía al ritmo desmesurado con que nos crecían también a nosotros las uñas, el pelo poroso y cada vez más lleno de horquillas; o a la misma velocidad con que se nos saturaba la piel de los codos y las rodillas de mugre. Cuando pude reconocer la sincronía que la cosecha compartía con nuestros cuerpos, conseguí una libreta en la que empecé a anotar las comparaciones de tiempo que teníamos entre nosotros. Una vara cargada y lista para dar equivalía a diez tandas de cortarme las uñas de las manos, a cinco tandas de cortarme las uñas de los pies, a cuatro baños de manguera con jabón de ropa en el patio del aguacate; o a un corte del capul cuando las puntas ya se nos empezaban a meter entre las pupilas de los ojos. Descubrí que mientras a nosotros nos tallaban los zapatos sobre el empeine y sentíamos las costuras de la ropa cada vez más apretadas en la piel, el sembrado también crecía desacomodándose en la tierra, mientras que las plantas en la sala rompían con sus raíces los ceñidos bordes de las macetas de barro. Por esos días empecé a notar que hasta mi papá seguía creciendo en el cementerio, seguía expandiendo la verticalidad de su postura entre las cerradas lonas del ataúd; y desajustaba de a poco las placas de ese mausoleo que se desplomaba cada vez que le rezábamos un avemaría, o le cambiábamos las flores que se encogían sobre la lápida que cerraba su tumba.
Al otro lado de la casa, en cambio, empezó a regir el tiempo más paciente y sin afán de ese árbol de aguacates que duraba siete años en cosechar y luego otros siete en reanudar la cosecha. En las tardes su sombra se desprendía del tronco y avanzaba sobre todo el suelo del patio alargándose hasta que desaparecía con el sol. A mí se me fue olvidando que ese árbol era en realidad un frutal y me acostumbré a la tranquilidad de la brisa que se filtraba hacia el interior de su copa y al sonido que hacían sus ramas desordenadas cuando se golpeaban entre sí. El árbol fue por varios años un juguete que me entretenía y que yo nunca había visto germinar; un tronco que cumplía el encargo de protegerme del asedio del frío cuando el viento helado resoplaba desde la carretera. Pero un día sentí un ardor en el pecho y me parece que fue justo entonces cuando su tiempo se impuso implacable sobre nosotros como esos líquenes que gastan las piedras progresivamente hasta el piso. El pecho me dolía y me picaba a tal punto que no podía resistir ni siquiera el roce de las enaguas que me ponía bajo el delantal del uniforme. Esas noches empecé a tener también pesadillas en las que veía a los muebles de la casa crecer y salirse de proporción, o veía puertas sin acceso y artefactos que se prensaban con todo su peso sobre sí. Era claro que esas pesadillas me hablaban de una anomalía; de un proceso monstruoso o de una metamorfosis bestial que suponía la anarquía contra el estado conocido de las cosas. Una mañana desperté con dos bolas duras bajo la piel de los pezones –que además habían empezado a desteñirse cerca de los bordes– y a los pocos días de dolor en la barriga me bajó una pasta viscosa y café que se demoró más de una semana en desaparecer su rastro del todo. Fue entonces cuando el palo de aguacate empezó a robustecerse y a echar sus primeros frutos; unos frutos al principio tan flacos y pobres que rebotaban sin hundirse entre las hojas de los árboles, o que flotaban olvidados hasta podrirse sobre los pequeños charcos que dejaba la lluvia.
Lo que ocurrió entre la primera y la segunda cosecha lo repaso como un periodo de pérdida en el que me resigné a un cuerpo que se me imponía en contra de mi propia voluntad. Un día me pareció que la cara se me había ido borrando como los dibujos que se hacen en la arena del río; y que bajo la espuma de sus olas rotas empezaba a formarse otro rostro, una cara cuya gestualidad plagiaba la de las protagonistas de las novelas y las actrices de los comerciales de jabón. El hallazgo lo hice sola y en el baño, en un instante de esos que redistribuyen para siempre la idea que uno se forma de sí mismo y que instalan de manera irreversible en la memoria una nueva y desarreglada ficción propia. Me di cuenta de que en la mirada había desarrollado un doble fondo; una doble profundidad de impúber y de hembra que me transformaba, que ponía mi cara a la deriva, que ponía la identidad de mi cara en conjetura y se jugaba la mitología personal de mi rostro en una contradicción. Me parecía que a mi cuerpo se lo disputaban dos fuerzas, o quizás que dos cuerpos en combate se disputaban el terreno vivo de mis músculos; y que una especie de voluntad biológica le agregaba un erotismo nuevo a mis labios cada vez más grandes y abultados. Estaba claro que el descubrimiento de esa ambigüedad, la sospecha creciente de que en mi anatomía quedaban atrapadas dos personas distintas, era el primer cambio visible y tal vez el que más me asustaba entre toda esa fiebre. A partir de ese momento los cambios empezaron a ser menos sutiles y a notarse con más descaro: las estrías que me aparecieron en las piernas fueron reflejando poco a poco el triunfo de esa fuerza biológica sobre la realidad del cuerpo; y ya hacia el final me salieron unos pelos insípidos entre las costuras de esa piel que crece bajo el cerrado perímetro de los sobacos.
Fue ahí cuando tuve la primera sospecha de que tenía que empezar a esconderme de la gente del pueblo; de que tenía que esconderme de la gente del Torero.
De repente me empezó a parecer que esa franja que se despeja accidentalmente entre la intermitencia de la camisa y el principio del pantalón generaba una nueva forma de codicia y de suspenso. Los huesos de las caderas que se asomaban afilados y plenos sobre la estrecha pretina de los pantalones se veían ahora notoriamente ensanchados; y eso me obligaba a recibir cierto tipo de miradas que yo esquivaba todo el tiempo en la calle. Me tomó años darme cuenta de que rebelarme contra las asignaciones de ese cuerpo podía llenarme de poder y no de culpa; aunque esa forma tan evidente en que se iba descomponiendo la infancia era precisamente lo que me condenaba frente a todos los que me veían. Durante varios días me quedé encerrada en mi cuarto después de que llegaba de la escuela, pero una tarde sin aviso el Torero mandó por primera vez a uno de sus ejércitos a mi casa. Tiraron al suelo todas las cosas que se encontraron al pasar, incluyendo los muñecos sobre la cama y unas pencas de sábila que colgaban de una puntilla en la pared. A mi cuarto lo recorrieron como si lo conocieran, tal vez porque ya habían hecho lo mismo con otras chicas de las fincas vecinas, o tal vez porque tenían muy claro que lo que buscaban era el cajón que estaba al fondo del clós...