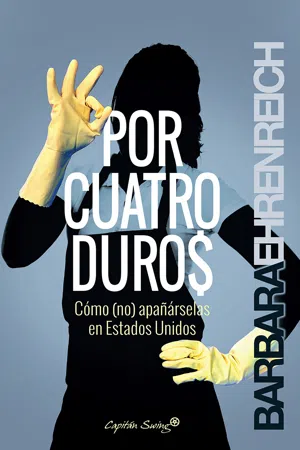03
Dependienta en Minnesota
Desde el aire, Minnesota es la perfección misma a principios de verano: el azul de los lagos se mezcla con el azul del cielo; nubes esculpidas con precisión distribuidas aquí y allá, por encima de franjas de tierras labradas que alternan el color chartreuse con el esmeralda... Un paisaje lozano, acogedor, en apariencia transparente desde cualquier ángulo. Durante meses había pensado ir a Sacramento o algún otro sitio del valle central de California, no lejos de Berkeley, donde había pasado la primavera. Pero me disuadieron las advertencias sobre el calor y las alergias. Aparte de que, como suelen estar obligados a hacer, los latinos podrían haber monopolizado todos los trabajos basura y los alojamientos que no cumplen los requisitos de habitabilidad. No me preguntes por qué se me ocurrió Minneapolis... Tal vez sólo tuviera ansias de ver árboles de hoja caduca. Es un estado relativamente liberal —eso lo sabía— y más piadoso que muchos otros con sus pobres. Media hora de búsqueda en páginas web me descubrió un agradable y escaso mercado laboral. Los trabajos ofrecidos para principiantes llegaban a los 8 dólares la hora o más y los estudios valían 400 dólares o menos. Si alguna periodista emprendedora quiere probar el estilo de vida de los trabajadores subasalariados en lo más sombrío de Idaho o Luisiana es que tiene más energías. Puedes pensar que soy cobarde, pero lo que buscaba esa vez era un cómodo equilibrio entre lo que ganara y el alquiler, unas cuantas experiencias no muy duras y un aterrizaje suave.
Recojo mi coche de segunda mano alquilado. Me lo entrega un individuo amable —ésa tiene que ser la famosa «amable Minnesota»— que ofrece localizarme en la radio las estaciones de la NPR y de rock clásico. Estamos de acuerdo en que el swing atrae y, tal vez, habríamos encontrado otros puntos de convergencia, si no fuera porque sólo estoy para lo que cierto entusiasta montañero de Key West llama «misión divina». Tengo el plano de la zona de las Twin Cities [Ciudades Gemelas] —comprado por 10 dólares en el aeropuerto— y el apartamento de los amigos de una amiga, que puedo usar gratis por unos días mientras ellos visitan a unos familiares en el este. El apartamento no es totalmente gratuito porque tengo que cuidar a la cacatúa enjaulada que, por razones ornitológicas de salud física y sanitaria, debe estar fuera de la jaula varias horas al día. Por teléfono acepté hacerlo, sin pensar —sólo lo recordé al llegar al apartamento— que tener pájaros al alcance es una de las fobias que siempre me he permitido, junto con las polillas gigantes y cualquier cosa que proceda de las naranjas. Encuentro el sitio sin inconvenientes, encantada de ver que la ciudad y mi plano coinciden plenamente. Paso una hora con uno de mis anfitriones, absorbiendo tecnología de cacatúas. En un momento dado, mi anfitriona abre la puerta de la jaula y la cacatúa vuela directamente a mi cara. Con enorme esfuerzo inclino la cabeza y cierro los ojos, mientras el pajarraco me brinca alrededor del pelo, picoteándolo y acicalándolo.
No dejes que te eche la cacatúa. Éste no es un ambiente yuppie. Es el caso de apartamento minúsculo, de un dormitorio atestado, amueblado por el Ejército de Salvación, acabado con el décor de los estudiantes graduados a fines de los setenta. Cuando mis anfitriones se marchan, no encuentro aceite de oliva ni vinagre balsámico en los armarios de la cocina, botellas medio vacías de Chardonnay en la nevera ni ninguna bebida alcohólica, salvo un botellín honradamente proletario de Seagram’s 7. El artículo preferido para untar es la margarina. El apartamento es bastante agradable, incluso acogedor; tiene una cama sólida y vistas a la calle bordeada de filas de árboles. Si no fuera por el pajarraco... Como aprendí por mis compañeras de trabajo en Maine —varias de ellas habían pasado mucho tiempo viviendo apretujadas en espacios compartidos—, la gente que depende de la generosidad de los demás para tener alojamiento siempre debe soportar algunas adversidades: las más típicas, la incompatibilidad con los familiares y las largas esperas para usar el cuarto de baño. Más vale dejar que la cacatúa —Periquita, la llamo, en lugar del nombre más pretencioso que le han puesto— sustituya en esta historia el choque con entrometidos parientes lejanos y ruidosos compañeros de piso que, normalmente, una persona de escasos recursos sabe que habrá de soportar en una ciudad extraña donde tiene parientes lejanos.
No importa. Lo primero que hago por la mañana es buscar trabajo. Esta vez, nada de hacer de camarera, ni de hogares de ancianos ni limpieza de casas. Estoy mentalizada para un cambio... Quizá ventas al por menor u operaria en una fábrica. Voy en coche hasta los dos Wal-Mart más próximos, lleno las solicitudes y me dirijo a un tercero, que está a cuarenta y cinco minutos en coche, en la otra punta de la ciudad. Dejo mi solicitud y a punto estoy de empezar a arremeter con los Targets y Kmarts cuando se me ocurre una idea: nadie va a contratarme basándose en una solicitud que demuestra que no tengo ninguna experiencia en ese trabajo. Como siempre, he escrito que soy un ama de casa divorciada, que vuelvo a incorporarme al mercado laboral. Lo que debo hacer es presentarme directamente, luciendo mi jovial y decidida personalidad. De manera que me dirijo a la cabina telefónica que está frente al establecimiento, marco el número de teléfono y pido hablar con el departamento de personal. Me pasan con Roberta, a quien impresiona mi iniciativa. Me dice que puedo ir a su despacho, situado detrás de los grandes almacenes. Roberta —una mujer dinámica, de cabello color platino y unos sesenta años— me dice que mi «soli» (solicitud) no tiene nada de particular. Ella ha criado a seis hijos antes de empezar en Wal-Mart, donde llegó a su actual cargo en pocos años gracias, sobre todo, a lo campechana que es. Puede darme trabajo ya, después de un pequeño «test», donde no hay respuestas correctas ni incorrectas —me asegura—, sólo tengo que decir lo que pienso. Ya me habían hecho una vez el test de Wal-Mart en Maine, y lo hago con aplomo a todo correr. Roberta se lo lleva a otra habitación donde, dice, lo «evaluará» un ordenador. Vuelve al cabo de diez minutos con noticias alarmantes: he dado tres respuestas equivocadas —bueno, no exactamente equivocadas—, que necesitan aclaración.
Mi política para acertar en los tests de personalidad cuando he buscado trabajo ha sido tolerancia cero vis-à-vis los «delitos» evidentes —consumo de drogas y robo—, pero dejar en algún punto un resquicio, sólo para evitar parecer estar falseando la prueba. Era una política equivocada. Cuando te presentas a un empleo eventual, no puedes hacerte la tonta. Acepta la idea del test de que «las normas deben seguirse siempre al pie de la letra»: yo había dicho «estar de acuerdo» con el concepto y no «completa o totalmente de acuerdo». Roberta quiere saber por qué. Bueno..., a veces las normas tienen que ser interpretadas, digo, la gente debe tener un poco de criterio. De lo contrario, vamos, tanto daría tener máquinas para hacer todo el trabajo en vez de auténticos seres humanos. Sonríe —«¡Criterio, muy bien!»— y anota algo rápidamente. Cuando he dado parecida cuenta de otras respuestas equivocadas, Roberta me inicia en «la razón de ser de Wal-Mart». Antes de empezar a trabajar aquí, ella había leído el libro de Sam Walton (su autobiografía, Made in America) y descubrió que los tres pilares de la filosofía de Wal-Mart coincidían exactamente con la de ella: servicio, excelencia (o algo parecido) y..., no puede recordar el tercero. Servicio, ésa es la clave, ayudar a la gente, resolver sus problemas, ayudarlos a comprar... ¿Qué pienso yo de eso? Doy testimonio de mi profundo altruismo en cuestiones de ventas al por menor e, incluso, se me humedecen los ojos por ese vínculo que comparto con Roberta. Todo lo que tengo que hacer ahora es pasar el control de consumo de drogas, que me programa para los primeros días de la semana siguiente.
Si no fuera por el control de drogas, podría haber interrumpido la búsqueda de trabajo ahí mismo. Pero había cometido algún desliz durante las últimas semanas y no estaba segura de poder pasarlo. Uno de los carteles colgados en la habitación donde Roberta me entrevistaba advertía a los postulantes: «No pierda su tiempo ni el nuestro» si ha consumido drogas en las últimas seis semanas. Si hubiera consumido cocaína o heroína no habría habido ningún problema, puesto que son solubles en el agua y el cuerpo las elimina en un par de días (el LSD no se controla). Pero mi desliz tenía que ver con la marihuana, que es liposoluble y, he leído, puede rondar por el organismo durante meses. ¿Y los fármacos recetados que había estado tomando por la afección nasal crónica? ¿Qué pasa si la Claritina-D —que te coloca un poco— se manifiesta en cristalina metadona?
De modo que de vuelta al coche y a los anuncios señalados con tinta roja, tanto del Star Tribune como de un ejemplar del Employment News que encontré tirado. Visito un par de agencias de trabajo, con la intención de apuntar a la industria, y compruebo que no tengo limitaciones físicas y puedo levantar diez kilos por encima de la cabeza, pero tendría que alimentarme mejor, si supiera la cantidad de piezas de tela que tienen ellos en la cabeza. Hago un largo trayecto hasta el otro lado de la ciudad, donde fijo una entrevista de trabajo en una cadena de montaje. Han pasado unos cuantos años desde que estoy metida en eso de conducir por calles urbanas y me adjudico una buena puntuación en cuestión de manejarme sin miedo y con agilidad pero, finalmente, el tráfico de la tarde me derrota. No puedo encontrar la fábrica, por lo menos antes de las cinco, y me meto en el parking de un centro comercial, para buscar la manera de dar la vuelta. Me encuentro frente a los depósitos de un almacén Menards —una cadena del Medio Oeste, tipo Home Depot— y, como un cartel dice «Buscamos jornaleros», puedo muy bien entrar y volver a poner a prueba mi discutible estrategia. Merodeo por el depósito de detrás de los almacenes y hago señas a un sujeto identificado como Raymond por una tarjeta. Se ofrece a acompañarme a la oficina de personal. Le pregunto si ése es un buen sitio para trabajar. Dice que está muy bien —de cualquier modo éste es su segundo trabajo— y no se vuelve loco con los invitados porque no es culpa suya que la madera sea una porquería. ¿Invitados? Querrá decir «clientes». Me alegro de haber aprendido el término de antemano para no hacer muecas ni atragantarme frente a los jefes.
Raymond me deja en manos de Paul, un sujeto rubio de brazos anchos que, comparado con Roberta, tiene muy poco don de gentes. Como respuesta a mi cuento de ama de casa dice: «Eso me tiene sin cuidado», y me pasa el test de personalidad. Es más corto que el de Wal-Mart y da la impresión de estar dirigido a gente más ruda: «¿Soy más o menos propensa que otros a involucrarme en peleas a puñetazos?». «¿Hay ocasiones en las cuales el tráfico de cocaína no es un delito?» Luego sigue una larga y repetitiva serie de preguntas con distintas variantes sobre robos: «En el último año he robado artículos por valor de (escriba el equivalente en dólares abajo) a mis empleadores». Cuando acabo, Paul mira el test de arriba abajo y me espeta a gritos: «¿Cuál es su punto más flaco?». Evidentemente la falta de experiencia. «¿Es capaz de tomar iniciativas?» Aquí estoy, ¿no es así? Podría no haber presentado la solicitud. De modo que es un éxito... Paul me ve en fontanería, a 8,50 dólares la hora para empezar, todo pendiente, claro, de los resultados del control de drogas. Le doy la mano para cerrar el acuerdo.
Tarde del viernes: llevo en Minneapolis poco más de quince horas, yendo de los suburbios del sur a los del norte, dejando media docena de solicitudes y sometida a dos entrevistas cara a cara. La búsqueda de trabajo cobra su peaje, incluso en el caso de solicitantes del todo honestos, y me siento particularmente herida. Los tests de personalidad, por ejemplo: la verdad es que me importa poco que mis compañeros de trabajo se coloquen en el parking, ni siquiera que birlen algún artículo al por menor. Y, desde luego, no los denunciaría si los viera hacerlo. Tampoco creo en las normas por derecho divino de la dirección, ni en la infalibilidad de su preclara sabiduría, como exigen que reconozcas los «tests» de personalidad. Te rebaja mentir hasta cincuenta veces en el espacio de quince minutos que tardas en contestar el dichoso test, incluso cuando sirve a un propósito moral elevado. Igual de agotador es mostrarse desenfadada y dócil al mismo tiempo, metida en un aprieto durante una hora o más porque, mientras necesitas probar tu capacidad de iniciativa, no quieres parecer alguien capaz de organizar una campaña para formar un sindicato. Además, están las pruebas del consumo de drogas, que se ciernen sobre mí como un satélite que se viene encima a toda velocidad. En cierto recóndito nivel psíquico, duele saber que las muchas cualidades favorables que creo tener para ofrecer —amabilidad, confiabilidad, voluntad de aprender— pueden ser derrotadas por la carta de triunfo de mi orina.
Con espíritu de contrición por múltiples pecados, decido dedicar el fin de semana a desintoxicarme. Una página web de investigación revela que surco una senda muy transitada. Hay docenas de sitios que ofrecen ayuda a los potenciales candidatos a pasar el control de las drogas, la mayoría en forma de productos para ingerir, aunque uno de ellos promete enviar un frasco de orina pura, libre de droga, calentado a temperatura del cuerpo por batería. Como no tengo tiempo para pedir y recibir ningún producto que me permita evadir el control, me demoro en un sitio donde cientos de letras, subrayadas de la manera típica, rezan: «¡Socorro! ¡Control dentro de tres días!». Las contesta lacónicamente «Alec». Ahí me entero de que mi delgadez es una ventaja —no hay demasiados lugares donde los derivados del cannabis puedan esconderse— y de que el único método efectivo es purgar la condenada sustancia a fuerza de ingerir una gran cantidad de líquidos, por lo menos once litros al día. Para apresurar el proceso hay un producto llamado CleanP, supuestamente disponible en GNC, de modo que hago un trayecto de quince minutos al más próximo, tomando agua del grifo durante todo el camino de una botella de Evian. Pregunto al chico a cargo del lugar dónde guarda sus productos desintoxicantes. Es posible que esté acostumbrado a la avalancha de mujeres de aspecto maternal pidiendo CleanP, porque me lleva con cara de póquer a un imponente contenedor de cristal cerrado con llave... Cerrado con llave bien sea porque el precio medio de productos desintoxicantes de los GNC es de 49,95 dólares, o porque se piensa que la clientela está formada por individuos desesperados y no particularmente respetuosos con la ley. Leo los componentes y compro dos de ellos por separado —creatinina y un diurético llamado «uva ursis»— por un total de 30 dólares. De modo que el programa es: beber agua a todas horas y, a la vez, tomar frecuentes dosis de diurético. Mientras tanto (ésa es mi contribución científica), suprimir por completo la sal en cualquiera de sus formas, porque aumenta la retención de líquidos. Significa no comer ningún alimento procesado, comidas rápidas ni condimentos de ninguna clase. Si quiero el trabajo de fontanería en Menards, tengo que convertirme en una tubería sin obstrucciones: agua que entra y agua que sale igual de pura y potable.
El sábado, mi otra tarea es buscar dónde vivir. Llamo a todas las agencias inmobiliarias del listín telefónico —Apartment Mart, Apartment Search, Apartments Available, etcétera— y dejo mensajes. También pruebo con toda la lista de edificios de apartamentos y, en los dos donde me contesta una persona de carne y hueso, me dicen que quieren alquilar por doce meses. Voy a pie al supermercado para comprar el periódico del domingo y, ya que estoy, pido trabajo. Sí, podrían necesitar a alguien. Cuando, a principios de mes, la gente cobra su talón, hay mucho ajetreo; puedo volver la semana siguiente. El periódico es un chasco. En toda la zona de Twin Cities no aparece más que un estudio amueblado y no contestan el teléfono durante el fin de semana. Dada la incipiente incontinencia provocada por el régimen purgante, tal vez sea mejor no tener que ver ningún apartamento. La comida consiste en un cuarto de pollo asado sin...