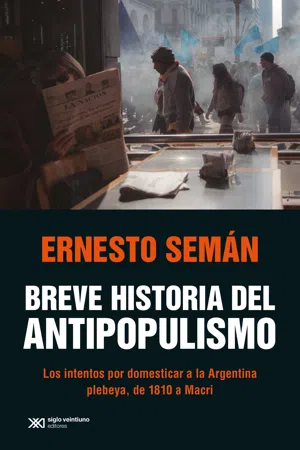![]()
Parte II
Historia
![]()
4. Democracia de arrabal
La irrupción radical y la política de masas
![]()
Con la Ley Saenz Peña, la expansión del voto y la llegada del radicalismo al poder, el espectro del compadrito aparecía como una figura monstruosa. Los análisis sociológicos lo pensaban como el producto del roce entre la ciudad y el suburbio, y el portador de la violencia que el gaucho había desplegado en el siglo anterior.
Frank Vega, en Hernán Vanoli, “Querido Monstruo”, revista Crisis, 20 de enero de 2017.
![]()
Pero algo vos darías por ser solo un ratito
el mismo compadrito del tiempo que se fue
pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo
te ves en el espejo del viejo cabaret
Carlos Gardel, “Bailarín compadrito”
Compadrito. s. Individuo de la plebe, pendenciero, jactancioso, afectado en la vestimenta y en su manera de conducirse… 3. adj. Dícese del individuo altivo, desafiante. “Es un compadrito. No me meto más con él. Siempre buscando camorra”.
Fernando Hugo Casullo, Diccionario de voces lunfardas y vulgares, Buenos Aires, 1964, pp. 67-58
Se los veía en la calle, en cualquier lugar de la ciudad, aunque se hiciera evidente de inmediato de dónde venían. O uno podía cerrar los ojos y darse cuenta de su presencia perturbadora en el acento marcado de los inmigrantes semiadaptados, en el tono varias veces más arriba que el de una conversación civilizada. El amplio campo académico de la historia del sonido podría hacerse un festín con la musicalidad de sus voces. Y no necesitaría de mucha imaginación: su tono y sus palabras únicas eran celebradas por una extensa cultura de masas que, desde los discos al cine, ahora contaba con nuevas tecnologías que permitían retratarlos al detalle. Su presencia penetrante era sonora, odorífera, anclada en el orden de los sentidos más que en el de sus ideas. Aparecían en los negocios y en los bares. Pero, sobre todo, estaban en los comités, otorgando y recibiendo favores y castigos, la razón de ser de la política.
Si el interés por los líderes esconde una preocupación por sus seguidores, el antipopulismo se estrena con la centralidad del compadrito como el sujeto político de la nueva democracia argentina. El compadrito es la continuación del gaucho como construcción conceptual de quiénes son y cómo piensan “los de abajo”, pero también es mucho más que eso. Porque hacia adelante, el compadrito también es el cabecita negra antes del cabecita negra, el puntero antes del puntero. Y a su vez, obviamente, es un modelo específico, diferente de su predecesor y de sus sucesores. En el largo linaje gaucho-compadrito-cabecita negra-choriplanero que encadena las representaciones antipopulistas de la multitud, el compadrito es el primer sujeto popular que forma parte de la política democrática y que, a diferencia del gaucho, comparte un espacio institucional y político con sus detractores. La democracia de masas forzaba a una convivencia inédita entre las élites y quienes eran percibidos por ellas como la causa de todos los males. Y el resultado, contra las ilusiones más esperanzadas, no iba a ser una creciente armonía, sino la creación de un país dividido.
El compadrito es el hombre del suburbio, situado en los bordes de la ciudad cosmopolita, el que no ha podido acceder a los boulevards iluminados y debe vivir en las orillas, el orillero del arrabal que, ejemplo de la cultura de fronteras, vive entre la economía informal y el crimen. Mezcla de guapo y compadre, tiene la prepotencia del primero y la marginalidad del segundo. El compadrito se suma a la política con los saberes propios de sus hábitos y su geografía que son, en muchos casos, actualizaciones de la caracterización del gaucho: no solo la violencia física y armada, sino la relación ambivalente con la ley y la construcción de lealtades políticas basadas en el intercambio de favores más que en ideas universales de derecho. Para quienes enfatizan todas estas características, esta primera expresión del sujeto político de la democracia de masas deja mucho que desear. Heredero del “espíritu empobrecido” del gaucho, como afirma Luis Reyna Almandos, el compadrito es un personaje “sumiso al señor de la tiranía y, por lo tanto, alzado contra el orden, el derecho y la ley”. Así emergía ante los ojos de conservadores e ilustrados el primer sujeto populista. Este tipo social fruto de la ciudad moderna, pero con los vicios de la sociedad agraria que había dejado atrás, era la base sobre la que se montaba el edificio tiránico que tenía en la cúspide al liderazgo personalista de Hipólito Yrigoyen.
Muchos de los compadritos harán nombre en las producciones culturales que los ensalzan en la radio, el cine y la literatura. Pero los reales tienen una vida que brilla, más bien, por el contraste del arrabal oscuro en el que transcurren. El tango, la literatura y el sainete (y el cine inmediatamente después) lo transformarán en un personaje mitológico; he ahí una de sus similitudes con el gaucho. Pero la existencia del compadrito que vive en los arrabales de la ciudad de Buenos Aires es menos romántica. Los bordes de la ciudad son difusos. Puede ser Avellaneda en el sur, afuera de la ciudad misma, o Villa Luro en la ciudad, o La Boca, o un barrio perdido al norte, el Abasto mismo; el límite es también una decisión acerca de dónde se termina la normalidad de la ley y rige la discrecionalidad de los hombres.
Inmigrantes recién llegados a Buenos Aires. Frank G Carpenter (c. 1923). Colección Frank y Frances Carpenter de la Biblioteca del Congreso.
En esa secuencia de caracterizaciones del sujeto de la multitud, primero que nada, el compadrito comparte con el gaucho la condición de hombre de frontera: solo que la frontera se ha corrido ahora mucho más cerca de casa. Es, también, un producto de su entorno, un sujeto cuyas predisposiciones políticas pueden explicarse por condiciones sociales anteriores, desde la dieta hasta su niñez. De esas condiciones prepolíticas que fundamentan su accionar, la que más destaca es la de inmigrante o hijo de inmigrantes. Sin embargo, al mismo tiempo, muestra algunas facetas novedosas que no estaban tan presentes en el imaginario sobre el gaucho rosista. Sin dudas, la más relevante es que el compadrito, ese portador del virus irredento de la división nacional, ya no está tan lejos de todos, sino que convive con nosotros en la ciudad y sus alrededores. La ciudad y los inmigrantes, los dos antídotos contra la barbarie que imaginaron Sarmiento y Alberdi, han producido su propia megabacteria. Como el gaucho, el compadrito es un tipo social impuro (con el indio auténtico, impoluto, Sarmiento va a tener una reverencia –y un desprecio– distintos). De hecho, algunos de sus rasgos principales –la propensión a la violencia, la bravura, el carácter temerario– son ideas sacadas de las descripciones del gaucho matrero y asociadas a él por el mismísimo Sarmiento. De hecho, el compadrito asoma, desde las sombras de la vida gauchesca, en el Facundo, cuando Sarmiento indaga sobre lo que él cree que será la futura base social del rosismo: “¿Los gauchos, la plebe y los compadritos lo elevaron? Pues él los extinguirá, sus ejércitos lo devorarán”.
Escribiendo en 1930, Carlos Sánchez Viamonte retomaba el argumento de Sarmiento para mostrar que el compadrito no era la base social del rosismo estrictamente hablando, pero había prohijado su continuidad en el radicalismo. Y ahora, “del mismo modo que el gaucho es el protagonista rural, el compadrito es el protagonista suburbano” de un “suburbio cosmopolita” que “constituía el servicio doméstico” de la ciudad. Viamonte reconocía en el radicalismo “una misión social de innegable importancia […] al quebrar el círculo cerrado de los antiguos núcleos sociales”. Sin embargo, no puede dejar de ver en ese gobierno radical una fuerza “conservadora y reaccionaria por su origen y por la incultura de sus dirigentes”. Ese es “el medio social y político que produce a Hipólito Yrigoyen; subcaudillo, el último caudillo”.
De forma más clara que el gaucho, y más en línea con el cabecita negra que lo sucederá, el compadrito representa el problema dilecto de la mirada antipopulista: es la expresión de lo que podríamos denominar un sujeto en transición. Estos sujetos políticos leales a quienes los sojuzgan son, para miradas como la de Viamonte, el producto de la modernización que dio el mal paso. La condición de inmigrante y de habitante de los bordes de un medio social al que no termina de pertenecer lo tornan una materia inestable. Esta impresión se mantendrá presente en un grupo de miradas sobre la política de masas hasta nuestros días. La bendita transición es la que permite definir a la barbarie y la civilización, para construir luego la narrativa bíblica en la que la multitud, haciendo la travesía desde una hacia la otra, tropieza siempre con alguna tentación que la desvía de la salvación y la retrotrae al pasado. Solo que ahora esos campos de civilización y barbarie son más porosos y entonces la política y el tiempo tienen la misión de ayudar a cruzar ese puente. Ya sea con él o con su progenie, la educación y la industria harán de estos sujetos un hombre nuevo, uno que hablará castellano con propiedad y tendrá los hábitos de un ciudadano en vez de los de un esclavo.
El compadrito es un sujeto redimible.
Y eso justo es lo que también lo diferencia del cabecita negra que viene. El cabecita negra es un sujeto social de la transición hacia la modernidad, pero su existencia está indisolublemente atada a su adhesión al peronismo, a su líder obsceno y a su programa radicalizado. Su lugar social está determinado por la política y no al revés, y esto hace su existencia más tóxica e intolerable. El compadrito, en cambio, existe antes que la política. Es cierto que es lo que le ha dado vida al caudillo radical, pero el compadrito tiene un lugar político más vago: ¿o acaso Carlos Gardel no canturreaba bajo la protección del caudillo conservador de Avellaneda, Alberto Barceló, en los comités de Barracas al Sud de Juan Ruggiero, “Ruggierito”? ¿O no son malevos y compadritos los que dan forma a la extraordinaria maquinaria conservadora de Manuel Fresco, el gobernador bonaerense que prohijó aquel clima decadente y que aceitó consensos y fraudes durante la década infame?
Esta es una particularidad de la época: el compadrito es el personaje característico para explicar el carácter plebeyo del radicalismo, pero no es, bajo ningún concepto, propiedad exclusiva de la UCR. Hay compadritos en las bases conservadoras (¡tan famosos como Gardel!) y a lo largo y ancho del espectro político, porque su existencia demuestra que la Ley Sáenz Peña simplemente ha agravado los problemas que el viejo orden había germinado antes. La UCR es el síntoma de un problema mayor: más que una deformidad de un partido político en particular, el odio al compadrito es sobre todo una denuncia contra la política de masas y contra una época que ha puesto un final ignominioso al régimen.
Y si el compadrito no es solo propiedad radical, el rechazo a la política que este representa no es solo conservador. La llegada de la política de masas de la mano del radicalismo deja disconformes a una amplia gama de sectores. Esto incluye, obviamente, a los sectores antipersonalistas de la UCR que se agruparon detrás de Marcelo T. de Alvear, aunque las diferencias entre su presidencia y la de Yrigoyen son menos notorias que lo que parecen en principio. Pero el rechazo a las consecuencias de la nueva política era extendido. Hay más de un elemento para suponer que la participación marginal de Juan Domingo Perón en el golpe que derrocó a Yrigoyen en 1930 tiene mucho que ver con la mirada jerárquica del militar corporativista que ha visto los años veinte dominados por el desorden, la protesta social y la expansión de las ideas radicalizadas.
No es el único. Alberto Gerchunoff, uno de los intelectuales más agudos de la época, expresó el liberalismo progresista que había impulsado el fin del orden conservador pero ahora veía con escepticismo la realidad que había ayudado a crear. El autor de Los gauchos judíos denunciaba lo que podríamos llamar el “plebeyismo” de los nuevos grupos dirigentes, “gente sin experiencia, sin aptitud, sin la ilustración indispensable […] una muchedumbre informe e ignara”. La impugnación al plebeyismo tendrá ecos en los años treinta y proyección en las décadas siguientes entre amplios grupos liberales y de izquierda que se conciben firmemente del lado de la igualdad social, pero que están convencidos de que ella solo puede obtenerse mediante el liderazgo político de élites educadas en la misión. Es la creencia de tendencias liberales como la de Federico Pinedo, quien también veía en el radicalismo y en su atropello a “los más puros principios o doctrinas democráticos” un obstáculo para el progreso social. Es el razonamiento que, como a tantos otros, lo llevará a apoyar el golpe de Estado de 1930. El decadentismo convocaba también a los nacionalistas, estudiantes y militares de derecha que habían crecido durante los años veinte y que habían recibido el golpe con el canto, tan militante como escasamente imaginativo, de “José Félix Uriburu / presentes estamos ya / y te gritamos ¡presente! / José Félix General”. El mismo general Justo, que sucederá a Uriburu en 1932, era un radical antipersonalista.
Pero en los años veinte también va a germinar otro varietal que, complementario al plebeyismo, es el armónico del imaginario antipopulista: la denuncia a la política de masas como expresión de una ideología jacobina. Ahí los problemas están más ligados a la virulencia de los cambios y la intransigencia de los protagonistas que al arrastre de prácticas premodernas. En esta denuncia, la figura del caudillo radicaliza los debates hasta tornar insostenible la construcción de un espacio político común. Expresan en su sola persona al pueblo de forma única y excluyente. El caudillo entonces concentra dos problemas superpuestos pero distintos del populismo: la aspiración totalitaria y la agonística.
El descontento era la fuerza motriz del suburbio, pero ese reflejo jacobino no siempre venía de la ciudad. Ahí aparece entonces otro elemento distintivo del antipopulismo temprano: las críticas a las secreciones extremistas de la política de masas se extienden más allá de la ciudad y de los suburbios porteños y bonaerense, para encontrar a estos personajes recalcitrantes en otros confines.
En Cuyo, por ejemplo, los hermanos Cantoni en San Juan y José Néstor Lencinas en Mendoza son la cara visible del populismo del interior en las primeras tres décadas del siglo XX. No es casual que estos caudillos fueran descriptos por sus críticos como gauchos: en el caso de Federico Cantoni, como una virtud resaltada por los propios, la de un hombre generoso y del pueblo. En el de Lencinas, “el primer gobernador populista” de la Argentina según la narrativa conservadora, como una denuncia a su origen del interior bastardo de la provincia. Un recorrido común a ambos es el de sus comienzos dentro del radicalismo, su enfrentamiento con camarillas políticas y económicas locales y la fractura posterior con la UCR para conformar versiones provinciales más radicalizadas.
Lencinas gobernó unos pocos meses en 1905 luego de la revolución armada de la UCR contra el régimen, un comienzo que marcó a fuego su relación con las élites locales (y que lo enfrentó a quienes defendían los cuarteles, comandados por el teniente Basilio Pertiné, quien sería el abuelo de Inés Pertiné, esposa del radical Fernando de la Rúa, una casualidad que también es expresiva de los círculos estrechísimos en los que se desarrolla en el tiempo el poder de las élites). Lencinas volvió al gobierno en 1918, luego de que Yrigoyen interviniera la provincia para empujar el final del orden conservador, pero al poco tiempo rompió con la UCR. El lencinismo fue revulsivo para las élites: mientras desde el gobierno creaba la Secretaría de Trabajo y el salario mínimo, Lencinas construía un personaje alrededor de gestos que traían al presente la experiencia caudillista, desde la distribución de ropa hasta las visitas a los barrios humildes. Del lencinismo, el peronismo tomó prestado nada menos que las alpargatas como símbolo del mundo popular. Su enfrentami...