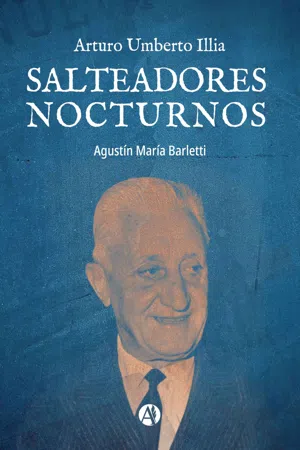![]()
EPÍLOGO
Podrán decirme lo que quieran, pero, a la hora de poner en la balanza las distintas situaciones con las que puede gozar un espíritu, yo me quedo una y mil veces con el sentimiento que otorga la libertad. Esa sensación de independencia –sin ataduras ni bloqueos– fue la que movilizó al hombre a realizar las hazañas más audaces y notables de que tenga memoria la historia.
Por la libertad, Moisés guió a su pueblo durante cuarenta años a través del desierto; por la libertad, se levantaron desde Espartaco hasta Túpac Amaru; por la libertad, Aníbal, San Martín y Bolívar atravesaron las montañas; y por la libertad, Mariano Moreno apagó la hoguera de su alma en pleno océano. Quizá a usted le parezca banal lo que voy a decirle, pero en mi vida no tuve un mayor sentimiento libertario como el de la mañana de ayer. Es que, como siempre sucede, uno recién valora las cosas cuando las pierde. Hoy abrimos una canilla y el agua fluye, bajamos una palanquita y se hace la luz, abrimos una perilla y tenemos gas. Pasa todos los días y gozamos de ello como no lo hacen otras partes del país. Sólo cuando se corta alguno de estos servicios reconocemos lo necesarios e importantes que son.
Veo a la democracia de forma parecida. Tuvimos verdaderos remansos de paz y progreso al amparo de la Constitución, pero no los supimos apreciar en su justa medida y los dilapidamos con una indiferencia que mete miedo.
Allá por los años '20, cuando era joven –porque, aunque le parezca mentira yo también algún día fui joven– y leía en los diarios acerca de una revolución, de un pronunciamiento militar en México, de una guerra civil en Venezuela o que había pasado tal cosa en Ecuador, me asombraba y pensaba cómo podía ser que aquellos pueblos sufrieran hechos de esa naturaleza, cuando nosotros en Argentina ni nos imaginábamos pasando por semejantes calamidades.
Pero lo que nunca podía pasar en nuestro país, sucedió el 6 de septiembre de 1930. Se produjo un golpe de Estado, porque todo el mundo creía que Yrigoyen no podía gobernar, pese a que la historia luego diría que durante los dos años que duró su segundo mandato el país creció y se desarrolló a ritmo sostenido en el marco de la libertad y del respeto a las instituciones.
También se argumentó que Yrigoyen padecía de un estado de demencia senil. Ahora, yo le digo una cosa: Yrigoyen pasa las dos últimas navidades de sus ochenta años encarcelado por la dictadura en la isla Martín García, desde donde asume su propia defensa ante la Corte Suprema de Justicia. Con el único auxilio de un diccionario de la Real Academia Española, redacta diez escritos con alrededor de cincuenta mil palabras, en donde cita de memoria jurisprudencia constitucional de todo el mundo. Entonces yo le pregunto: ¿puede un demente senil tejer semejante estructura jurídica?
En 1943, los conservadores mantenían el gobierno apoyados en la ilegalidad del fraude electoral. Faltaba menos de un año para la culminación del mandato de Ramón Castillo. Quizá, pudo haberse imaginado una fuerza electoral en capacidad de quebrar esa práctica de estafa, pero no; otra vez los militares asaltando la Casa de Gobierno.
En 1962, luego de treinta y tantos conatos militares, cae Frondizi y, en 1976, es depuesta Isabel Perón. Se inaugura una época negra y sangrienta de la historia argentina, la que gracias a Dios habrá de concluir este diciembre de 1983 con la vuelta a la democracia.
Hace poco tiempo, un joven universitario me preguntó cuándo los militares habrían de dejar el poder y yo le contesté que lo harían cuando ya no hubiera nada más por destruir. Así fue: tomaron el gobierno en 1976 con 7.000 millones de dólares de deuda externa, y ahora lo entregan con 60.000 millones. Finalmente, nos embarcamos en una guerra contra el poderío militar más importante del planeta, es decir, con la alianza europea norteamericana. No en vano, a los dos días de la toma de Malvinas, cuando la mayoría aplaudía a Galtieri en el balcón de la Casa Rosada, yo advertí acerca de la locura que se estaba cometiendo, al abandonar la vía pacífica y diplomática, única en capacidad de resolver cualquier tipo de conflicto internacional.
Sobre este tema, recuerdo que cenaba con amigos en el Automóvil Club de Cipolletti, en 1982, cuando dos personas se acercaron y se presentaron como tenientes coroneles del Ejército Argentino.
–Venimos en nombre del Presidente de la República a invitarlo a que nos acompañe simbólicamente en un vuelo a Malvinas –me dijeron los militares con tono solemne y ante la sorpresa de todos los comensales.
La guerra de Malvinas recién había comenzado y el régimen buscaba apoyos políticos en todos lados. Mi figura en el archipiélago, pensaron, podía ser un gran golpe de propaganda, por lo que, cuando se enteraron de que andaba por el Valle de Río Negro, enviaron a estos dos emisarios con la invitación formal.
–Galtieri no es el Presidente de la República, es un asaltante del poder –les dije a los oficiales que habían quedado parados al lado de la mesa–. Díganle a este señor de parte mía que no voy a convalidar el genocidio que están haciendo con esta invasión que no es para favorecer la soberanía argentina sino para ver si pueden salvar la dictadura –exclamé con voz firme ante el gran silencio que se produjo en el restaurante. Los tipos quedaron blancos y se fueron.
El problema de fondo es que las Fuerzas Armadas no conocen al pueblo, y no se puede gobernar lo que no se conoce.
Vea, un día viajé a Mendoza y los invité al general Onganía y al almirante Varela. Quería conversar con ellos... bueno, después de dos días en que los perdí por todo lo que tuve que hacer, nos encontramos de nuevo en el avión.
–¿Qué les pareció? –quise saber.
–Casi nos mata usted –fue el comentario, y agregaron–: Usted no debe andar tanto; además, tiene que cumplir solamente con los actos programados, no andar en escuelitas y parándose por cualquier sitio.
Me querían en un gran estrado, parado, firme, haciéndome el Presidente... pero yo no soy así; les expliqué que en esas escuelitas había chicos o chicas que un día servirían al país... quizá un futuro presidente... acoté y, finalmente, insistí con mi pregunta: –¿Qué les pareció todo lo que se está haciendo? –pero era como si sintonizáramos ondas diferentes.
Conocer al pueblo es estar con el pueblo. Siendo jefe de Estado, me invitaron a un acto en el colegio Nacional Buenos Aires, y como decidí ir a pie, salí de la Casa de Gobierno una hora y media antes. Sabía que ese era el tiempo que me tomaría cruzar la Plaza de Mayo y hacer las siguientes dos cuadras por la calle Bolívar. Me detuve a darle la mano a cada hombre, a besar a cada mujer, a alzar a cada niño que se acercó a saludarme. En un momento del recorrido, me acerqué a un mendigo que estaba sentado en las escalinatas de la Catedral a preguntarle qué le andaba pasando. Por la tarde, le pedí al intendente de la ciudad de Buenos Aires que le dieran asistencia social. No vaya a creer colega que esta actitud esconda un costado demagógico. Es una conducta que mantuve toda la vida y que refleja mi absoluto respeto por las personas.
¿Sabe cómo evitar la repetición de los golpes de Estado en el futuro?, pues es muy simple doctor: hay que seguir el ejemplo de otros países del mundo. No es que debamos copiar todo lo que sucede en otros pueblos. Nosotros debemos hacer muchas cosas por nuestra propia experiencia, por nuestra propia inteligencia y por nuestra propia capacidad. Pero hay muchos pueblos del mundo en donde a nadie se le ocurre pensar en un golpe militar. No va a encontrar persona en los países escandinavos que imagine a los militares en el poder, ¡pero ni lo sueñan! Y en el resto de Europa occidental o en los Estados Unidos se da la misma situación. Por eso no me canso de decir que los golpes militares son un mal latinoamericano, un hecho reiterado, un desgraciado privilegio de esta parte del mundo que no se repite en los países desarrollados.
Cuando le digo esto no exagero. Mire lo que les sucedió a nuestros vecinos brasileños. Desde 1961 gobernaba João Goulart. Su gestión estuvo regida por una política de justa distribución de los recursos para el pueblo, impulsó la nacionalización de la industria petrolera y una reforma agraria. ¡Si hasta me envió una carta felicitándome cuando anulé los contratos petroleros! Sus acciones de gobierno fueron percibidas por las élites industriales y financieras como una amenaza comunista, por lo que convocaron al Ejército para consumar el quiebre constitucional. Es así como en 1964, un golpe de Estado perpetrado por oficiales militares desalojó del cargo al Presidente Goulart e instauró una dictadura que ya lleva casi 20 años y cinco mandatarios de facto. Al día siguiente del golpe, Estados Unidos reconoció al régimen militar, y poco después, el Banco Mundial y el FMI reanudaron la política de préstamos suspendida. Muchos aplaudieron las supuestamente sanas medidas económicas tomadas por la dictadura, pero a la hora de los números, el PBI brasileño había bajado un 7% en 1965 y miles de empresas quebraban. El régimen organizó una fuerte represión, prohibió las huelgas, provocó una colosal caída del salario real, suprimió las elecciones por sufragio directo, disolvió los sindicatos, y recurrió con regularidad a la tortura. ¿No son demasiadas coincidencias con lo sucedido en la Argentina?
En octubre de 1968, los militares quebraban el orden constitucional en Perú destituyendo al Presidente Fernando Belaúnde Terry. ¡Lo sacaron de su cama en el palacio de Gobierno a mitad de la noche y en pijama!
El 25 de mayo de 1973, el Presidente chileno Salvador Allende llegó al país para participar de la asunción de Héctor Cámpora. Por la tarde, ofreció una recepción en la embajada de Chile a la que fui invitado. ¿Sabía que con Allende mantuvimos una sólida y estrecha amistad de casi 40 años? Cuando nos vimos, me abrazó y de inmediato me avisó que su gobierno tenía los días contados y que el golpe de Estado era inevitable porque la clase profesional, en referencia a la clase media, no apoyaba sus reformas y sin ella era imposible gobernar. Menos de cuatro meses después, los militares bombardeaban el Palacio de la Moneda y Salvador Allende tomaba la trágica decisión de suicidarse antes que firmar su renuncia.
Para justificar los golpes de estado, hay personas que temen una avanzada de la izquierda y otras de la derecha. Yo les aconsejaría que respeten la inteligencia del pueblo y de ese modo comenzaremos a resolver nuestros problemas. Aquí hay muchos señores que viven en la prevención y muy pocos se dedican a vivir la realidad. Yo estuve hace unos años en Austria y puedo asegurar que allí nadie les teme a los comunistas. Los comunistas tienen radio, diarios y libertad para ir a todas partes. Pero en las elecciones sólo obtuvieron el 0,98% de los votos. Los militares latinoamericanos debieran tener en cuenta estos datos de la realidad.
Podría estar horas contándole ejemplos vergonzosos como estos. El problema es que nosotros no hemos aún educado nuestra voluntad y nuestros conocimientos políticos para que todo el mundo y todos los militares argentinos, tengan una conciencia democrática y constitucional de fondo y verdadera. Aquí sucede que, cuando los militares toman el gobierno, la mitad de la población aplaude y la otra mitad no dice nada. Lo tomamos como un hecho común, como un hecho natural. Entonces sí, cuando ocurren sucesos de esta naturaleza, si nos lavamos las manos y después que pasa el tiempo recién reaccionamos, es probable que puedan volver a suceder. Creo, sin embargo, que esta reciente experiencia militar nos condujo tan al fondo del abismo que más bajo ya no podemos caer. No sé... a veces pienso que este último shock pudo haber generado una suerte de milagro de conciencia en la gente.
En los extensos diálogos que mantuve con jóvenes de todos los estratos sociales, llegué a percibir en las nuevas generaciones una definición más clara, más auténtica, más firme, para que un gobierno democrático llegue al poder y pueda cumplir su cometido con los aciertos y los errores lógicos del caso; y si, por alguna razón, estos jóvenes no están contentos con el mandato, saben que el cambio en democracia está a la vuelta de la esquina con las elecciones de renovación legislativa o las presidenciales. Y es esta misma conciencia la que les dará a los propios militares la convicción de que no son aptos de ninguna manera, aunque tengan buena voluntad, para poder gobernar un país.
Sé muy bien que cuando hice la lista, no mencioné los golpes de Estado de 1955 y de 1966, pero le aclaro que esa omisión fue absolutamente intencional ya que, en el primero de los casos, se trató de un verdadero ejercicio del derecho de resistencia a la opresión mientras que en el restante... el restante preferiría dejarlo por el momento.
Perdón doctor por desviar mi conversación hacia este asunto de los quiebres institucionales. Le estaba hablando del sentimiento de libertad que gocé ayer por la mañana, cuando el doctor Agustín Caeiro me dijo: “Hoy es un gran día cacique” –y retiró de mi cuerpo los sistemas de drenaje, posibilitando mi deambular emancipado por esta habitación. No olvide que cargaba esos arneses desde hacía ya siete días, cuando me operaron de una úlcera abdominal. Si bien hoy ya me siento mejor y con ganas de hablar, no se vaya a creer que ya estoy para salir de campaña. Todo lo contrario. Esta tarde leí el último parte médico que define mi estado como “satisfactorio”, agregando que “tolera todos los alimentos que se están incorporando a su dieta”. Pero los doctores del Hospital Privado de Córdoba parecen desconocer un principio fundamental de la profesión que reza: “El mejor médico de uno es uno mismo” y si le sumamos que ese “uno mismo” en este caso también es médico, el panorama está completo. Entonces, a los siete días del mes de enero de 1983, yo le digo que este doctor de 82 años ya no tiene remedio.
Igualmente, de algo sirven estos partes bañados de optimismo. Al menos mi hijo Martín se fue a descansar después de estar casi una semana en vela. La verdad es que, dejando de lado las travesuras propias de todos los muchachos, debo reconocer que tuve una magnífica suerte con mis hijos, y le digo suerte porque no se criaron en un hogar digamos... normal; para mí fue muy difícil dedicarles el tiempo que se merecían. Con la política y el ejercicio de la medicina, las horas no me alcanzaban para más de lo que hice. Trataba, es cierto, de aprovechar al máximo cada momento, pero eso nunca fue suficiente. Los niños necesitan la presencia y el cariño del padre, y eso no se puede brindar a la distancia o desde lo alto de una tribuna política. La madre –como en este caso– puede redoblar esfuerzos para suplir algunas funciones paternas, pero tampoco es lo mismo. Muchas veces, sobre todo en estos últimos tiempos, me dediqué a reflexionar sobre los hechos que jalonaron mi vida y siempre llegué a la misma conclusión: yo me casé con la política y con la Constitución Nacional, es decir, con la esencia misma del país. De otro modo no podría explicarme cómo desatendí tantas cosas. Le confieso que, si bien llegué a lo más alto de la escala política, jamás me resultó sencillo convivir con esta cruz.
Recuerdo un acto político en la ciudad de Río Cuarto. Estaba subiendo al palco, cuando vi entre la multitud a una familia –padre, madre y dos hijos– tomados de la mano como un racimo de uvas maduras. Por un instante, mi mente se trasladó a Cruz del Eje, a mi esposa y a mis chicos Martín, Emma y Leandro, y tomé acabada conciencia del tiempo que llevaba sin verlos. Hasta me avergüenza decirlo, pero no me olvido más el día en que apoyé mi mano sobre la cabecita de Emma y no tuve mejor idea que preguntarle cuántos años tenía. De inmediato recibí la estocada filial: ¿por qué no me preguntás cómo me llamo también? Otro día, fui también con Emma a la casa de Crisólogo Larralde y encontré al prohombre radical rodeado de sus hijos y sus nietos. Estaba en la cocina haciéndoles huevos fritos. Emma me miró, e inmediatamente me dijo lo que temía: “Papá, vos nunca me hiciste huevos fritos”. Ella tenía razón. Puede ser que le diga esto como una suerte de excusa, como queriendo defender lo indefendible, pero es sabido que uno aprende con los ejemplos que observa desde su más tierna infancia. En mi caso, soy criado en un hogar de trece hermanos, en donde cada uno terminó por su lado. A los doce años, ya estaba pupilo y estudiando en Bueno Aires –es decir, fuera de un contexto familiar– y eso pesa al evaluar la prehistoria de mi personalidad. Eso sí, hasta la muerte de mi padre en 1948, cada 11 de noviembre toda la familia se reunía en la quinta de Pergamino. Papá era del 14 de febrero, pero le gustaba festejar el día de San Martín de Tours, su santo.
Cuando llegué a la presidencia, las cosas empeoraron. Mi afán por el trabajo determinó que durmiera en la propia Casa Rosada de lunes a viernes. Así cambié afectos familiares por laborales. Me acuerdo que, en la mitad de una noche de invierno, comencé a sentir un frío atroz que congeló mis pies. Estaba por levantarme en busca de abrigo cuando vi ingresar la silueta de Juan José Castro, quien trabajaba en la portería de Balcarce 50. Entró sigilosamente y cuando adiviné sus intenciones, preferí hacerme el dormido. Traía la frazada que calentaba sus rodillas durante las guardias matinales, la puso sobre mis pies y se retiró con el mismo paso de fantasma con el que había ingresado. Cuando lo saludé al día siguiente le palmeé la espalda con el mayor de los cariños y eso creo que sirvió para que él supiese que yo sabía.
Para despejarme un poco y cambiar de aire, solía salir a caminar a la noche con Eduardo Pompilio, el mozo de presidencia. Luego de cenar, la contraseña para escaparnos era tomar con la punta de mis dedos la manga del saco de Pompilio.
Una noche le propuse ir al cine Avenida donde proyectaban una de cowboys. Cruzamos la plaza y caminamos todas las cuadras de Avenida de Mayo, porque el cine estaba en la otra punta. Entramos tarde, la sala ya estaba a oscuras, me tropecé con la primera butaca, y el amigo Pompilio cayó sentado en otra. Demasiado ruido. Recibimos chistidos y reprobaciones del público. Para no reincidir, nos quedamos sentados ahí, en la última fila. Cuando terminó la película y se encendieron las luces, dos o tres espectadores que salían apurados me reconocieron. Resultó que el molesto era nada menos que el Presidente de la Nación. En segundos, todo el cine aplaudía y sólo me salió responder los saludos con un gesto simpático. La noche había comenzado con abucheos, pero terminó con aplausos.
A la Quinta de Olivos partía el sábado cerca de las dos de la tarde hasta la madrugada del lunes y, mientras efectuaba el trayecto, me juramentaba consagrar ese tiempo a la familia, aunque siempre terminaba relegándola a causa de reuniones y compromisos hasta que después... después ya fue tarde.
La salud de mi esposa venía declinando a un ritmo alarmante a causa de un cáncer que cabalgaba por su cuerpo. Una semana antes del golpe de Estado de 1966, decidimos su traslado al centro médico Anderson, de Houston, Estados Unidos, en compañía de Martín, el mayor de mis hijos, para tentar una operación quirúrgica con la última tecnología. La intervención pareció ser un éxito, aunque luego los doctores le aplicaron una terapia recomendada en ese momento y desaconsejada en la actualidad. ¿Vio cómo es nuestra profesión? Aquello que ayer fue un dogma puede ser mañana un sacrilegio. A las doce de la noche del 27 de junio, cuando supe que mi gobierno caía en manos de los militares, me comuniqué telefónicamente con Houston y le conté a Martín las últimas novedades. En ese momento no le dijo nada a su madre, para no preocuparla, e incluso a la mañana siguiente, al entrar a su habitación, Martín la vio con el televisor prendido y con las primeras imágenes del golpe en Argentina. Estiró su pierna como un atleta y pateó el cable para desenchufar el aparato.
–¿No eran noticias del país? –inquirió aún media dormida por los efectos de la anestesia y del propio post operatorio.
Con el correr de los días, Martín le fue tirando datos despacito, como para preparar el terreno y cuando se lo dijo, ella confirmó su presentimiento.
–Lo intuía todo desde hacía ya mucho tiempo. En una de esas es mejor que sea así. Quizá, de una vez por todas, podamos juntar a la familia sin los rigores de la política –le dijo a Martín.
Enseguida se recuperó de la operación y, con esa vitalidad que la caracterizaba, emprendió la vuelta a Buenos Aires. El vuelo de regreso era Houston–New York y, de allí, sin escalas a Buenos Aires por Pan American. Al despegar de New York el avión comenzó a tener problemas técnicos. La nave sobrevolaba en círculos la gran ciudad, ensordeciendo a los pasajeros con un rugido infernal que presagiaba lo peor. Martín se dirigió a la cabina del comandante, señalándole que estaba con una paciente recién operada y que debía saber cómo actuar. Le pidió concretas explicaciones. El piloto le informó que se había roto el tren de aterrizaje y que estaban volando en redondo para gastar el combustible y preparar el amerizaje. Al rato, uno de los tripulantes, veterano de la guerra de Corea, logró destrabar una chapa del fuselaje, se colgó del tren de aterrizaje, dejó caer un perno y lo destrabó.
El dilema que se le presentaba al comandante era crucial: o se jugaba a aterrizar –aun sabiendo que el perno caído podría haber dañado la resistencia del sistema– o insistía en el amerizaje con todos los riesgos del caso. Se decidió por la primera opción; el avión aterrizó sin mayores problemas y al día siguiente estaban nuevamente en ruta a Buenos Aires. Al llegar a Ezeiza, ella tuvo un gesto que no se ve muchas veces: se arrodilló y besó el suelo argentino. Luego vino conmigo a la casa de mi hermano Ricardo pero, casi inmediatamente, debió ser internada en el Hospital Alemán, en donde falleció el 6 de septiembre de ese fatídico 1966.
Como le dije, ya era demasiado tarde. Sabía que estaba mal de salud, pero nunca... nunca creí que su enfermedad se la llevaría con tanta rapidez. Cuando mi mano derecha aferró una de las manijas del féretro con sus despojos pensé que, al menos, había cumplido con su sueño de princesita encantada: durante varias noches de 9 de julio, Chunga –como le decíamos en la intimidad– se pegaba a la radio imaginando las descripciones del locutor que relataba la entrada de Perón y Evita al Teatro Colón para la función de gala. Entonces les decía a sus hijos que, cuando su padre fuera presidente, ella iría de largo a esos espectáculos. Y así fue. El 12 de octubre de 1963, entraba enlazada a mi brazo y con una sonrisa de gloria al palco oficial del Colón. Ella con vestido de fiesta y estola de visón, y yo con el frac que había usado esa mañana para jurar ante el Congreso. Recuerdo que cuando recibí el frac, saqué la billetera del bolsillo y pregunté cuán...