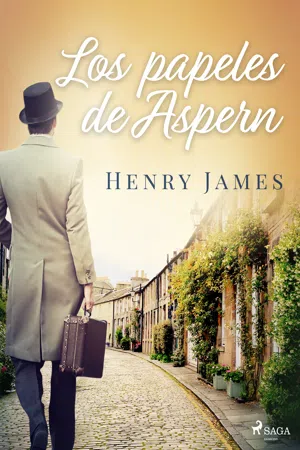CAPÍTULO IX
Salí de Venecia la mañana siguiente, en cuanto supe que mi anfitriona no había sucumbido, como temí en su momento, al susto que le di; al susto, podría añadir, que me dio ella. ¿Cómo iba a imaginar que podría salir de la cama por sus propios medios? No logré ver a la señorita Tina antes de partir; sólo a la donna, a quien le confié una nota para la más joven de sus señoras. Le comunicaba en ella que me ausentaba sólo por unos días. Fui a Treviso, a Bassano, a Castelfranco; di paseos en coche y a pie, y visité iglesias viejas y enmohecidas que conservaban pinturas mal iluminadas; pasé horas sentado, fumando, a la puerta de cafés con moscas y cortinas amarillas, en la sombra de somnolientas plazuelas. A pesar de estos pasatiempos, que eran mecánicos y superficiales, apenas disfruté de mi viaje; había tenido que tragarme un brebaje muy amargo y no lograba quitarme el mal sabor de boca. Fue una metedura de pata de mil demonios, como dicen los jóvenes, exponerme a que Juliana me encontrase examinando su escritorio a media noche; y no menos difíciles resultaron las horas posteriores, cuando me pareció muy probable haberla matado. Me irritaba sobremanera mi humillación, pero tenía que hacer lo que pudiese, tenía que reducirla al mínimo escribiendo a la señorita Tina, además de explicarle en qué situación me había visto sorprendido. Me dolía que me hubiesen llamado editor sinvergüenza, pues era cierto que me dedicaba a la edición y no menos cierto que mi comportamiento no había sido precisamente delicado. Por un momento me convencí de que la única manera de expiar el deshonor era quitarme de en medio sin más tardanza, sacrificar mis esperanzas y liberar para siempre a las pobres mujeres de mi opresiva presencia. Después me dije que tal vez sería mejor ausentarme temporalmente, pues es posible que para entonces ya hubiese tenido la impresión (tácita y vaga) de que, si desaparecía para siempre, no serían sólo mis propias esperanzas las que condenara a la extinción. Puede que la solución fuese no dar señales de vida el tiempo suficiente para que la anciana llegase a creer que se había librado de mí. No cabía duda de que querría librarse de mí tras lo sucedido, aunque yo no pudiese librarme de ella: semejante monstruosidad cometida a medianoche seguramente la había curado de esa tendencia a soportar mi compañía por los dólares que yo le procuraba. Pensé que no podía abandonar a la señorita Tina, y así seguí creyéndolo incluso cuando vi que mi amiga ignoraba por completo la sincera solicitud —le facilité dos o tres direcciones de poste restante en pequeñas ciudades— de que me tuviese al corriente de su situación. Le habría pedido a mi criado que me enviase noticias, de no haber sido porque lo sabía incapaz de manejar una pluma. ¿Acaso no veía el desprecio de la señorita Tina… por más que nunca me hubiese tratado con desdén? Mi amargura era grande; pero, si tenía escrúpulos por regresar, también los tenía por no hacerlo, y deseaba reparar la situación. Por fin regresé a Venecia, al cabo de doce días, y mientras mi góndola chocaba suavemente contra las escaleras del palacio, una sutil palpitación de incertidumbre me reveló hasta qué punto me había perjudicado mi ausencia.
Emprendí el camino de vuelta tan repentinamente que ni siquiera había telegrafiado a mi criado. De ahí que no estuviese en la estación para recibirme, aunque asomó la cabeza por una ventana cuando llegué a la casa.
—La han enterrado, quella vecchia —me dijo en el vestíbulo, mientras cargaba con mi maleta; hizo una mueca, incluso guiñó un ojo, como si creyera que me agradaría la noticia.
— ¡Ha muerto! —exclamé, mirándolo de un modo muy distinto.
—Eso parece, puesto que la han enterrado.
—Entonces, ¿todo ha terminado? ¿Cuándo fue el funeral?
—Hace un par de días. Aunque a eso no se le puede llamar un funeral, signore: roba da niente… un piccolo passeggio brutto de dos góndolas. Poveretta! —continuó el veneciano, refiriéndose, al parecer, a la señorita Tina. Pasquale era de la opinión de que los funerales tenían principalmente la función de entretener a los vivos.
Quería saber de la señorita Tina, cómo estaba y dónde, pero preferí no hacer preguntas hasta que subimos a mis habitaciones. Me vi obligado a aceptar la realidad y no me gustó nada, especialmente la idea de que mi pobre amiga hubiese tenido que arreglárselas sola, después de todo. ¿Qué sabría ella de los preparativos, de los pormenores necesarios en tales circunstancias? ¡Poveretta, en verdad! Confiaba en que el médico la hubiese ayudado, y en que los amigos de los que me habló, ese pequeño círculo de fieles que manifestaban su lealtad visitando la casa una vez al año, no se hubiesen olvidado de ella. Supe por Pasquale que dos damas y un caballero acompañaron a la señorita Tina —vinieron a buscarla en su propia góndola— en su viaje hasta el cementerio, la pequeña isla de murallas rojas situada al norte de la ciudad, en el camino de Murano. Deduje de esta información que las señoritas Bordereau eran católicas, cosa que hasta el momento desconocía, puesto que la anciana no estaba en condiciones de ir a la iglesia y su sobrina, por lo que se me alcanzaba, o tampoco iba o iba sólo a la primera misa de la mañana, antes de que yo me hubiese levantado. Al parecer, también los sacerdotes respetaban su reclusión. Jamás oí el revuelo de los faldones del cura en el palacio. Esa noche, una hora más tarde, envié a Pasquale con una nota, apenas cinco palabras, para saber si la señorita Tina podía recibirme un momento. Regresó diciendo que no estaba en la casa, donde la había buscado, sino en el jardín, tomando el aire y cogiendo flores como si fueran de su propiedad. Allá la encontró, y dijo que se alegraría de verme.
Bajé al jardín y pasé media hora con la pobre señorita Tina. Siempre había tenido un aspecto ajado y triste, como enlutada por una pena que nunca terminaba, y en este sentido no se la veía distinta. Pero saltaba a la vista que había estado llorando, llorando mucho, de una manera simple, agradable y reconfortante, con una primitiva y retardada sensación de violencia y soledad. No tenía, sin embargo, un aire o una expresión tristes, y casi me sorprendió verla allí, en el crepúsculo incipiente, con las manos rebosantes de admirables rosas y sonriendo con los ojos enrojecidos. La cara blanca, enmarcada en la mantilla, parecía más alargada y enjuta que de costumbre. Estaba convencido de que su disgusto sería irreconciliable, por no haber estado allí para aconsejarla, para ayudarla; y, aunque no me pareció advertir ningún rencor en su actitud, y tampoco daba muestras de estar convencida de la importancia de sus propios asuntos, me había preparado para algún cambio en sus maneras, para ser recibido con un aire agraviado y distante que le dijese a mi conciencia: «¡Valiente impostor estás hecho!». Pero la verdad histórica me obliga a señalar que el rostro anodino de la pobre mujer dejó de ser anodino, dejó casi de ser feo, cuando se volvió alegremente hacia las habitaciones de su difunta tía. Este gesto me conmovió en lo más profundo y me hizo pensar que simplificaba mi situación, hasta que comprendí que no era así. Esa noche le manifesté toda la amabilidad de la que fui capaz y paseé con ella por el jardín todo el tiempo que juzgué conveniente. No cruzamos una sola explicación; no le pregunté por qué no había contestado a mi carta. Mucho menos le repetí lo que en ella le decía; si prefería darme a entender que había olvidado la situación en que la señorita Bordereau me había sorprendido y el efecto que este descubrimiento tuvo en la anciana, también yo lo dejaría estar de buena gana: le agradecí que no me tratase como si hubiese matado a su tía.
Dimos vueltas y más vueltas, aunque fue muy poco lo que nos transmitimos más allá del pésame, que se dejó ver tanto en mi actitud como en su expresión de que ahora dependía de mí, puesto que le demostraba que seguía interesándome por ella. Ni el orgullo ni la pretensión de independencia tenían cabida en la señorita Tina; ni por asomo insinuó que supiera qué iba a ser de su vida. Me abstuve de sacar este asunto a colación, pues no estaba preparado para decir que me haría cargo de ella. Fui cauto; creo que no de un modo innoble, pues tuve la sensación de que, en su escaso conocimiento y su sencilla visión de la vida, no encontraba ella ninguna razón para que yo no la cuidase de alguna manera, puesto que parecía compadecerla. Me contó cómo había muerto la señorita Bordereau, finalmente en paz, y cómo sus buenos amigos se ocuparon de todo; añadió, sonriendo, que por fortuna y gracias a mí había dinero en la casa. Repitió una vez más eso de que cuando un «buen» italiano entrega su amistad, la entrega para siempre, y se interesó entonces por mi giro, mis impresiones, mis aventuras, los lugares que había visitado. Le describí lo que pude, temo que inventando algunas partes, pues fue muy poco lo que logré registrar de mi viaje en el estado de desconcierto en que me hallaba; y, tras escucharme, exclamó, casi como si se hubiese olvidado de su tía y de su pena: «¡Ay, ay, cuánto me gustaría hacer esas cosas… emprender un pequeño viaje de placer!». Me pareció que debía proponerle alguna iniciativa, decir que la acompañaría a donde quisiera, y al menos señalé que podríamos organizar una excursión agradable, para que pudiese cambiar de aires; lo pensaríamos y lo discutiríamos. No dije ni una sola palabra de los papeles de Aspern, no le pregunté qué había averiguado o qué pasó con ellos antes de la muerte de Juliana. Y no es que no estuviese en ascuas por saber, sino que juzgué más decente no mostrar mi codicia con la desgracia aún tan reciente. Esperaba que ella misma dijese algo, pero no apuntó en esa dirección, y lo encontré natural dadas las circunstancias. Sin embargo, esa misma noche, un poco más tarde, se me ocurrió que su silencio era sospechoso; si pudo hablar de mi viaje, de algo tan alejado como el Giorgione de Castelfranco, también habría podido aludir a lo que ocupaba mis pensamientos, como ella bien sabía. No era de suponer que la emoción producida por la muerte de su tía hubiese borrado el recuerdo de que yo estaba interesado en las reliquias de la anciana, y me inquietó pensar que su reticencia pudiera significar muy posiblemente que ninguna reliquia había sobrevivido. Nos separamos en el jardín; fue ella quien dijo que debía volver a casa. Ahora que estaba sola en el piano nobile, pensé que (al menos de acuerdo con las costumbres venecianas) mi situación había cambiado en lo tocante a la invasión de esa zona de la casa. Le di las buenas noches, estrechándole la mano, y pregunté si tenía algún plan, si había pensado qué hacer. «Sí, sí, pero aún no he tomado ninguna decisión», respondió, en un tono bastante alegre. ¿Era la sensación de que yo me ocuparía de ella la causa de su alegría?
Me congratulé al día siguiente de que no hubiésemos hablado de asuntos prácticos, pues esto me daba un pretexto para verla de inmediato. Había una cuestión práctica que debíamos abordar. Debía comunicarle formalmente que de ningún modo esperaba que quisiera seguir teniéndome como inquilino, además de interesarme por su situación con respecto al palacio, si pensaba conservarlo en arrendamiento. Resultó que no me iba a ser posible hablar con ella más de un instante sobre ninguno de estos asuntos. No le envié recado; me limité a bajar a la sala y a dar vueltas por allí. Sabía que no tardaría en aparecer y me encontraría disponible. Por alguna razón prefería no estar con ella en un espacio cerrado; los jardines y los grandes salones me parecían mejores lugares para conversar. La mañana era espléndida, y algo en el aire insinuaba que el largo estío veneciano comenzaba a declinar: una fresca brisa del mar que agitaba las flores del jardín y circulaba de un modo muy agradable por la casa, menos cerrada y oscura ahora que en vida de la anciana. Era el comienzo del otoño, el fin de los meses dorados. Y era también el fin de mi experimento, o estaría a punto de serlo en menos de media hora, cuando al fin comprendí que mi sueño había quedado reducido a cenizas. Después no me quedaría nada por hacer más que salir camino de la estación, pues era evidente —así se me reveló en la luz de la mañana— que no podía quedarme allí y convertirme en el guardián de una indefensa mujer de mediana edad. ¿Qué deuda tenía con ella, si no había salvado los papeles? Creo que me estremecí un poco al pensar hasta qué punto, si los hubiera salvado, habría tenido yo que agradecer y recompensar esta cortesía. ¿No me habría visto en la obligación de tomarla bajo mi custodia? Si esta idea no me incomodó más mientras deambulaba por la sala, fue porque estaba convencido de que no había nada que buscar. Si la señorita Bordereau no lo había destruido todo antes de sorprenderme en el gabinete, lo habría hecho al día siguiente.
La señorita Tina tardó en llegar más de lo que yo imaginaba, pero cuando por fin apareció, me miró sin sorpresa. Le dije que la estaba esperando y preguntó por qué no la había avisado. Horas más tarde me alegré de no haber señalado en ese momento que su intuición podía habérselo indicado; me reconfortó no haber jugado siquiera de un modo tan leve con sus sentimientos.
Dije casi la verdad: que estaba muy nervioso, puesto que esperaba que ella determinase mi destino.
— ¿Su destino? —respondió, con una mirada extraña. Y mientras lo decía advertí en ella un cambio muy peculiar. Estaba distinta con respecto a la noche anterior; menos natural y menos cómoda. El día anterior había llorado, mientras que ahora no lloraba, y, sin embargo, la encontré más reservada. Era como si algo le hubiese sucedido durante la noche, como si hubiese estado dando vueltas a algo que le preocupaba… algo que afectaba a su relación conmigo, que la volvía más incómoda y más complicada. ¿Pensaría sencillamente que mi situación había cambiado ahora que su tía ya no estaba?
—Me refiero a los papeles. ¿Hay alguno? Ahora tiene que saberlo.
—Sí, hay muchos; más de lo que imaginaba. —Me llamó la atención cómo le tembló la voz al pronunciar estas palabras.
— ¿Quiere decir que están aquí… que puedo verlos?
—No creo que pueda verlos —dijo, con una asombrosa expresión de súplica en la mirada, como si su única esperanza a estas alturas fuese que yo no se los arrebatara. ¿Cómo podía esperar de mí semejante sacrificio, después de todo lo que habíamos hablado? ¿Para qué había regresado a Venecia, si no para apoderarme de ellos? Tal fue mi alegría al saber que los papeles seguían estando allí que, si la pobre mujer se hubiese puesto de rodillas y me hubiese suplicado que no volviera a mencionarlos, yo habría tomado este gesto por una broma de mal gusto—. Los tengo, pero no puedo enseñarlos —añadió, lamentablemente.
— ¿Ni siquiera a mí? ¡Ah, señorita Tina! —exclamé, en un tono de infinito disgusto y reproche.
Se sonrojó, y las lágrimas asomaron de nuevo a sus ojos; sopesé la angustia que le causaba tomar esta decisión, que obedecía a un atroz sentido del deber. Me sacó de quicio que fuera ése el único impedimento; tanto más cuanto que yo pensaba que la señorita Tina me había animado expresamente a no tenerlo en cuenta. ¡Estaba convencido de que ella me había asegurado que si no encontraba mayores obstáculos…!
— ¿No irá a decirme que le hizo una promesa a su tía en su lecho de muerte? ¡Y yo que creía que usted nunca me haría una cosa así! Preferiría que ella misma hubiese quemado los papeles, antes que vérmelas con esta traición.
—No, no es una promesa —respondió.
—Dígame qué es entonces; se lo ruego.
Dejó en suspenso la respuesta, y por fin dijo:
—Intentó quemarlos, pero se lo impedí. Los escondió en su cama.
— ¿En su cama…?
—Entre los colchones. Los guardó allí después de sacarlos del cofre. No entiendo cómo pudo hacerlo, porque Olimpia no la ayudó. Así me lo ha dicho, y yo la creo. Mi tía se lo contó después, para que no deshiciera la cama… para que no tocase nada más que las sábanas. Los guardó de cualquier manera — añadió con sencillez.
— ¡Tendría que habérmelo figurado! ¿Y cómo intentó quemarlos?
—No lo intentó demasiado; estaba muy débil en los últimos días. Pero me dijo… me ordenó. ¡Ah, fue horroroso! No volvió a hablar después de aquella noche. Sólo podía hacer señas.
— ¿Y qué hizo usted?
—Los saqué de allí. Los guardé bajo llave.
— ¿En el secreter?
—Sí, en el secreter —asintió la señorita Tina, sonrojándose de nuevo.
— ¿Le dijo que los quemaría?
—No, no se lo dije… intencionadamente.
— ¿Con la intención de complacerme?
—Sí, sólo por eso.
— ¿Y eso de qué me sirve, si de todos modos no quiere enseñármelos?
—De nada. Lo sé… lo sé… —reconoció, con pesar.
— ¿Y ella creyó que los había destruido?
—No sé lo que creía al final. No sabría decirlo… estaba casi ausente.
—No entiendo qué se lo impide, puesto que no hubo garantía ni promesa.
— ¡Ella no quería por nada del mundo… no quería! Los guardaba con celo sumo. Pero aquí está el retrato… puede quedarse con él —anunció la pobre mujer, sacando de un bolsillo la miniatura, que seguía envuelta tal como su tía la dejó.
— ¿Puedo quedarme con él?… ¿Quiere decir que me lo da? —pregunté, con voz entrecortada, mientras lo recibía de sus manos.
—Eso es.
—Pero vale dinero… mucho dinero.
— ¡Bueno! —dijo la señorita Tina, sin abandonar su extraña actitud.
No supe cómo interpretarlo, pues no me parecía posible que quisiera regatear como hacía la anciana. Lo dijo como si se tratara de un regalo.
—No puedo aceptarlo como un obsequio, y tampoco puedo pagarle el precio estimado por la señorita Bordereau. Lo valoró en mil libras.
— ¿No podríamos venderlo? —aventuró mi amiga.
— ¡No, por Dios! Prefiero el retrato al dinero.
—En ese caso, guárdelo.
—Es usted muy generosa.
—Usted también.
—No veo qué razón puede llevarla a pensar eso de mí —respondí; y era sincero, pues la pobre mujer parecía tener en mente algo que yo no captaba en absoluto.
—Ha hecho usted mucho por mí —dijo.
Contemplé el rost...