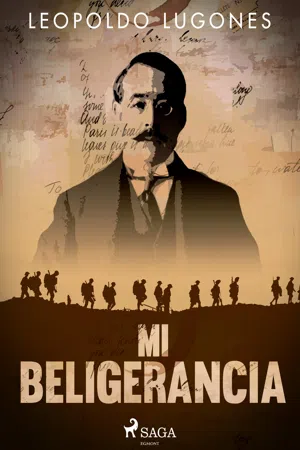
- 256 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Mi beligerancia
Descripción del libro
«Mi beligerancia» reúne un conjunto de artículos y correspondencia que Leopoldo Lugones envió de 1912 a 1914 desde Europa a la prensa argentina sobre el belicismo incipiente, la amenaza de una guerra mundial y la necesidad de aunar fuerzas contra Alemania.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Categoría
Relaciones internacionalesIII
El martes 4 de agosto fué el día de la guerra. La opinión de la capital uniformábase rápidamente en cuanto a la necesidad de una resolución categórica, y el gobierno, con habilidad suma, había conseguido transformar la dura necesidad en obligación caballeresca. Así es cómo el verdadero político pone en acción simultánea el interés positivo con los ideales de su pueblo, consistiendo su habilidad en producir la coincidencia afortunada de dichos elementos, para que ante los extraños resulte intachable la conducta seguida, al justificarla virtualmente un principio superior, mientras la determina en los propios, un noble entusiasmo. Es esto lo que suelen no entender en la política inglesa, los positivistas brutales, para quienes sólo tiene carácter valedero ra conveniencia material, o los idealistas vulgares que definen la pureza por la inutilidad. En los pueblos de educación despótica, ya tenga ésta por agentes a la autocracia o a la inquisición, tales apreciaciones vienen de suyo. Así la leyenda del egoísmo inglés ante el pesimismo místico de los pueblos católicos y el positivismo materialista de la política alemana, patente en las proposiciones que hizo el canciller imperial al Foreign Office. La Alemania oficial se engañó al contar con que dicho egoísmo le aseguraría la neutralidad inglesa, engendrada por cobarde apoltronamiento en las delicias de un seguro bienestar; y volvió a engañarse en la apreciación de la democracia, que la casta militarista no puede, naturalmente, concebir, sino como un estado de permanente desorden. Supuso, pues, que el partido liberal preferiría la cohesión de sus elementos ministeriales al interés de la nación; que los políticos irlandeses no cejarían, y que, en todo caso, Inglaterra había de ceder, hallándose debilitada por el progreso democrático. Este pertinaz error fué dando ocasión al gobierno inglés para una serie de declaraciones que definían la conducta de la Gran Bretaña como una obligación ineludible de lealtad y de justicia. Así, ante la propuesta alemana de no atacar las costas francesas y respetar los límites de la Francia europea, a cambio de la neutralidad británica, sir Edward Grey había contestado que, importando la mutilación colonial de Francia, su desaparición como gran potencia, Inglaterra no podía consentirlo sin cubrirse de eterno oprobio. Esto se sabía sin detalles el lunes por la noche; pero bastaba para entonar a la opinión. En la sesión celebrada el mismo día por la cámara de los comunes, sir Edward Grey había declarado que ante el llamamiento de Bélgica, en protección de su neutralidad, Inglaterra intervendría. Esta actitud de lealtad para con el amigo, y de protección al débil, era, pues, lo que definía ante la opinión la conducta de Inglaterra. Y es, seguramente, difícil conseguir un resultado más noble. El interés positivo coincidía, con esto, en la seguridad adquirida de que, declararse neutral, equivalía a posponer con enorme desventaja la guerra segura; pues lo que el gobierno alemán se proponía, sin duda, era desunir a los aliados de Inglaterra para doblar a esta potencia y dominarla, apoderándose de su imperio colonial. La serena firmeza del Foreign Office, había conseguido, efectivamente, arrancar al embajador alemán en Londres, la insinuación de que Alemania respetaría también el imperio colonial francés, a cambio de la neutralidad inglesa. Los conocidos propósitos del pangermanismo, daban el más significativo realce a esa insinuación. La guerra contra Francia y Rusia no era, entonces, sino la preparación del grande ataque al imperio británico.
Lo admirable es que en momentos tan angustiosos, la terrible precisión de tales comentarios no exaltaba a la opinión. Esta se informaba con profundo interés, pasando, sin duda, por muy duras alternativas, pero no manifestaba animadversión alguna contra Alemania, ni parecía conmoverse ante lo gigantesco de la ya inevitable lucha. Fácil es comprender que la procesión andaba por dentro y que nadie se forjaba ilusiones, así respecto al carácter mortal del formidable duelo entre ambos imperios, como a los sacrificios que exigiría. Nadie, sin embargo, lo sacó a la cara, y en la misma City todo parecía andar como de ordinario, con la activa seriedad que invariablemente distingue a aquella concurrencia atareada y limpia. El desfile de vehículos, aglomerados en las calles con la proximidad de los granos en la mazorca, no había disminuido, por cierto; ni era menos interesante que de costumbre asistir al expedito dislocamiento de su multitud en aquella vertiginosa plazoleta del Banco, gobernada como una máquina de precisión por los magníficos gendarmes. Estaban allá los mismos vendedores de lápices, cordones de zapatos y cepillos para pipas. Ambulaban a buen paso aquellos graciosos mensajeritos de Londres con sus chupas ajustadas y sus bonetillos de barboquejo que no les cubren sino un quinto de cabeza, semejando cacerolas de juguete resbaladas sobre la sien; y aquellos elefantinos cobradores de los bancos con sus chisteras eminentes y sus chalecos a bastones verdes, rojos y amarillos. Los afeitados “gentlemen” pasaban, como siempre, muy orondos con el buen vivir; alguna gente devota acudía a la catedral, rodeada de almacenes mayoristas como una verdadera gerencia del positivo dios inglés; más nadie formaba corrillos, ni advertía, al parecer, los numerosos soldados que seguían dirigiéndose a las estaciones, como si de este modo hubiera querido evitarse al pueblo el espectáculo siempre enardecedor de la tropa en marcha. Un poco más allá, en el populoso y cosmopolita barrio de Whitechapel, reinaba la misma tranquilidad. La policía vigilaba ya, según parece, aunque con perfecto disimulo, a varios espías alemanes. Los periódicos rusos, de índole generalmente revolucionaria, seguían predicando la paz en términos nada halagüeños para la autocracia. El aspecto del barrio no cambiaba por esto. Afanábase el tráfico en los dos grandes “roads” que por allá lo encauzan con imponente estrépito, ante el cual ensordecieran los bíblicos carros de Faraón; en los tres túneles subfluviales, alumbrados, pavimentados y revestidos de azulejos como los resonantes salones de un palacio ciclópeo cuya bóveda dilátase a trechos en medias naranjas de catedral, y donde usted siéntese amilanada hormiga, mientras pasan a su lado, rozando las aceras, en doble línea de fragorosos proyectiles, ómnibus, automóviles, carros, que por espacio de dos kilómetros parecen ir zapando terremotos con su tremendo trajín. Y por las no menos sonoras avenidas de acceso, semejantes a rampas asirías, entraba aquello a los vastos docks construidos sobre ambas márgenes del río en el doble codo de Surrey y de la Isla de los Perros. Por las callejuelas circunstantes, llenas de cáscaras y de papeles, jugaban pandillas de chicos judíos muy remendados, pero alegres; pasaban en gárrulos grupos jóvenes Rebecas de abundoso cabello; charlaban sus cosas de mercado y de inquilinato fornidas comadres de aspecto hombruno bajo sus pañoletas revejidas y sus gorros de jockey; y uno que otro pobre diablo con su perfil de luna menguante y su barba humilde, parecía deslizar al trotecito un aflictivo disimulo.
Aquel “ghetto” libre, donde hasta los carteles de los teatros y las listas de las fondas están escritos en hebreo, tampoco manifestaba sorpresa. En el centro, el aparatoso cambio de la guardia real, que todos los días congrega numeroso público, no había producido manifestaciones. El norte y el oeste, acomodados, seguían reposando en el bienestar burgués de sus jardines. Hacia este último rumbo, el populoso barrio obrera de Hammersmith estaba menos tranquilo, porque allá se hablaba, pero contra la guerra. De allá salían oradores, a quienes se escuchaba o no, siendo más bien esto último; pero con ese respeto característico del inglés por la opinión ajena, las consideraciones antimilitaristas, aun en momento tan grave como aquél, no provocaban sospechas injuriosas ni manifestaciones de intolerancia. Y eso que los pacifistas no se mordían la lengua. Allá, junto al pintoresco puente de hierro que parece aludir al nombre del barrio, y en el cercano parque de Mill-Hills, cubierto de brezos rústicos, predicaron con insistencia los oradores populares, a quienes nadie incomodaba, si bien muchos de sus argumentos eran irritantes para el patriotismo. Nunca dió Inglaterra mejor espectáculo de verdadera democracia. Pero la opinión, por decirlo así, dinámica, inclinábase cada vez más hacia la intervención. Colocada ésta por el gobierno en los términos antedichos, su espíritu caballeresco exaltaba el fondo romántico del carácter inglés, extremando con ello el concepto, tan fuerte en aquel pueblo, del honor basado en la integridad de la palabra. Bajo dicho concepto, la “entente” tiene que constituir para el verdadero “gentleman” una obligación tan firme como los tratados escritos. Por esto, ni el mitin de Trafalgar Square, donde habló Cunningham Graham con su habitual mordiente elocuencia, ni la acción de los oradores pacifistas en otros puntos, consiguieron resultados apreciables. La calma del pueblo no excluía su atenta decisión. El único síntoma de agravación del conflicto, fué, ese día, hasta la tarde, la retracción del oro y la consiguiente dificultad para obtener el cambio de los billetes en las transacciones ordinarias. Las grandes tiendas hormigueaban, sin embargo, de concurrencia, hallándose todas en la liquidación de verano que es muy ventajosa para el público. Mas creo que entre aquellos millares de mujeres, muy pocas aprovechaban la ocasión de surtirse con idea precautoria. La opulencia de Londres resaltaba en su buen vestir, la confianza general en su aspecto de curiosidad alegre. Era aquel un día de rebaja como cualquier otro. Al revés de lo que sucedió en París cuando se agravó el conflicto, no vi un solo grupo de muchachas que se detuviera para leer diarios a la salida del trabajo. La “shop-girl” londonense, menos avisada o nerviosa que su hermana la “midinette”, prefería la habitual novela con su poco de romanticismo y de automóvil para el consabido rapto, o la “soledad de dos” con el tímido novio que espera en la estación del subterráneo; y así se iba presurosa por esas calles, donde sus ojos de pudicia fotográfica y su barbilla acentuada con airoso desdén, multiplicábanse en la multitud de lindas chicas a quienes la tienda londonense abre el camino de la suerte matrimonial.
Era todo lo que se notaba a la verdad, y creo que sólo en la librería francesa de Leicester Square había una multitud ansiosa.
Adentro, en los clubs y en las tertulias, comentábase el gran discurso de sir Grey, hallándolo, en general, evasivo; si bien conveníase en que careciendo el público de la información diplomática, mantenida en reserva, como es natural, y sorprendido por la fulminante rapidez de los sucesos, tomaba, quizá, como irresolución la cautela y como apocamiento la habilidad. El discurso causó, asimismo, gran efecto, y ello motivó un pasajero retroceso de la opinión hacia la idea de neutralidad basada en la falta de obligaciones perentorias. Entonces pudo notarse este fenómeno consolador: la solidaridad del gobierno con la opinión era tan grande, que no obstante la reserva oficial, particularmente severa como es de suponer, aquella pasaba por todas las alternativas y preocupaciones del aun mal decidido gabinete. Pueblo y gobierno, en verdadera compenetración democrática, pensaban y sentían lo mismo, sin necesitar, así, ninguna comunicación directa.
El discurso de sir Grey había reflejado con lealtad aquella indecisión, según lo demostraron las dimisiones ministeriales que luego ocasionó la declaración de guerra: estado de ánimo por cierto honroso para el gabinete, al ser el más exacto reflejo de la opinión británica; pero en las últimas horas de la tarde, fué ya claro que la alta firmeza de aquel estadista se imponía con su Habitual prestigio, constituido, según es notorio, por el eficaz idealismo de un “whig” clásico, unido a la perfecta nobleza de un caballero shakesperiano; así como creía saberse que estaban con él las grandes energías del ministerio: Lloyd George, sólido y sagaz en su audacia como un dogo de Bangor; Churchill cuya petulante brillantez oculta la reservada flexibilidad, a la manera de un estoque carolino; Asquith con aquella dignidad valerosa y tranquila, que convierte su elocuencia, por decirlo así, de orden dórico, en la encarnación de la responsabilidad viril. Y pretendíase también que el mismo rey estaba con aquella tendencia, por otra parte manifiesta en la sesión de los comunes. Efectivamente, las escenas de la tarde anterior, cuando sir Grey leyó la demanda de auxilio del soberano belga, habíanse reproducido con grandeza. Redmond declaró que los nacionalistas irlandeses supeditaban sus seculares dolorosas esperanzas al peligro de la patria común y ofreció sus cien mil voluntarios. Carson hizo lo propio con los suyos del Ulster, y la cámara entera estalló en aplausos, en exclamaciones, en gritos, desusados desde los tiempos napoleónicos, cuando la atizaba con su fusta de alambre la energía atroz de Pitt. Precisamente, la elocuencia de sir Grey, recordaba por su persuasiva fluidez la de aquel gran ministro, y los diputados hubieron de sentir como nunca su eficacia, que este conflicto con otro César realzaba al más alto nivel histórico. Seguro es que la pequeña y trivial sala gótica, nunca albergó una sesión más solemne.
Al propio tiempo, la prensa conservadora cuyo predominio, repito, es indiscutible en Londres, continuaba encareciendo la necesidad de proceder sin dilaciones. Lo que más exasperaba a la opinión era el abuso de fuerza cometido con Servia bajo un pretexto evidentemente excesivo, y la cruel ironía de aquella declaración en cuya virtud Austria renunciaba a toda adquisición territorial en el pequeño reino, puesto que la aceptación o la imposición de su ultimatum habría colocado a toda Servia bajo la dependencia austríaca. Así las cosas, la noticia de que Alemania juzgaba necesario invadir a Bélgica, mientras Francia había prometido respetarla, colmó al pueblo de indignación.
Lloviznaba por momentos al entrar aquella noche de agosto, pero Londres, como nunca magnífica, apenas parecía notarlo. En los barrios de las tiendas lujosas: Knightsbridge, con las vidrieras colosales de sus tiendaspalacios; Oxford Street con su inmensa curva dilatada en reguero de polvo luminoso como la cola de un cometa; Regent Street, resplandeciente de plata, seda y cristal; Picadilly irradiado en deslumbradora estrella de ocho brazos; el Strand encendido como un tizón de oro: allá, digo, las londonenses prorrogaban el boato estival de la “season”, que las casas más elegantes iban clausurando ya con tempranas novedades de otoño...
Sin embargo, con el avance de la noche, pronuncióse cierta angustiosa solemnidad. Las reiteradas ediciones de los diarios monopolizaron la actividad callejera. En el centro de la ciudad resonaba incesante el grito de los vendedores. Los telégrafos de los hoteles funcionaban también sin tregua. Así conocimos por minutos la agresión alemana contra Bélgica, la comenzada invasión rusa, los primeros choques franco-alemanes. El gabinete debía celebrar en palacio, a las 10 de esa misma noche, un consejo de suprema importancia.
Callada multitud fué reuniéndose frente a Buckingham Palace en el transcurso de esas horas solemnes. La llovizna que seguía cayendo parecía agravar su silenciosa preocupación, mientras allá por las calles que conducen al palacio, el voceo intermitente de los diarios cobraba una especie de angustiosa discordancia. Dos gendarmes paseábanse ante la verja para impedir la aglomeración en la ancha acera donde no era permitido estacionarse. En la linda fachada italiana del edificio, había dos ventanas abiertas, ante las cuales cruzó varias veces una silueta de “nurse”. Dos globos eléctricos alumbraban el enarenado jardin que hay detrás de la verja. La plaza donde la multitud iba reuniéndose estaba como siempre bien iluminada, mientras sobre los jardines circunstantes condensábase oscurísima la noche. La lluvia, que tamborileaba a ratos sobre los paraguas, parecía ahondar el eco de un dulce sollozo en el mitológico tazón que sirve de base a la estatua de la reina Victoria, erigida en aquel sitio. El redondeado borde de la fuente servía de asiento a numerosas mujeres que charlaban en voz baja. Por momentos, del fondo de la multitud, alzábase una voz, generalmente femenina, que entonaba alguna canción patriótica. Otras iban acompañándola, y el coro dilatábase lleno de sombría emoción, hasta adquirir las profundas vibraciones del órgano. El tono de salmodia, que es común en esas canciones, el terror de la inmensa catástrofe que parecía aproximarse con la sombra, la decisión casi triste de esa multitud sin violencia, comunicaban al entusiasmo así exhalado, una gravedad formidable. Creo que nunca he sentido tanta impresión de confianza heroica. Evocaba la canción, con su lento arranque de navío, la partida aventurera hacia el abismo de agua y viento
“Where few come out,
Though many go in" ( 3 )
según dice, como bogando, un estribillo marinero; sugería peligros de navegación y de combate; hinchaba los corazones con ese sollozo remoto que ahoga en su trueno el rugido del león; decía la voluntad profunda, la muerte consentida, el deber que se jura, la alarma sin miedo, la adversidad sin queja, la constancia tremenda que tuerce el destino bajo su perno de bronce. Volvía luego el silencio, entrecortado por el incesante pregón de las noticias; oíase rumorear de nuevo a la lluvia y a la fuente. La plaza estaba ya repleta de público sobre el cual flotaba como un jadeo de ansiedad, pues las malas nuevas iban agravándose. Poco después de las II, circuló verbalmente la noticia del ultimátum inglés. Por fin, a las doce y diez minutos, inesperadamente, abrióse un balcón central del palacio y apareció el rey.
Hubo un breve aleteo de aplausos, un conato de reflujo hacia la acera. Los “policemen”, firmes, limitáronse a extender el brazo. Un silencio estremecido por millares de pechos, petrificó instantáneamente la removida masa. No se veía bien al monarca ni a sus acompañantes de ambos sexos, neutralizadas las fisonomías por la iluminación interior. Entonces el rey mismo, en pocas palabras, y con aquella voz escasa que, según los antiguos, tenían los oráculos de los dioses, frente a la noche y al imperio resumido en su metrópoli colosal, declaró la guerra.
Lo que resonó durante un minuto, fué el más vasto rugido que sea dado concebir, despedazado como la marea sobre los guijarros, en millares de aplausos cuyo choque recordaba el castañeteo de colmillos del jabalí. Mas apenas húbose descargado en aquel alarido que ya no era palabra, sino estallado metal, la tensión de los corazones, el himno real elevóse como un gran viento. Durante su majestuoso resonar, en la onda de música rodó la esfera del mundo: el océano dominado y civilizado por los navíos de Inglaterra; los países donde su bandera, árbol inmenso de justicia, cobija cuatrocientos millones de almas; y las riquezas de los climas; y el poderío y la opulencia más grandes que hayan visto las gentes; y comprendidos por su ámbito, que todavía se dilata en la gratitud de los hombres libres, el día con su oro, como un rajah de la India, y la noche con sus diamantes, como una princesa del Zululand. Pues ese canto expresaba, efectivamente, la unidad inquebrantable del imperio.
Retiróse el soberano entre nuevos aplausos. Su rostro, muy pálido, pareció de yeso bajo el rayo de luz eléctrica que resbaló fugaz en su barba cerrada; y como en ese momento, desde el cordón de la acera, un yanqui que había enorbolado en el sombrero la bandera estrellada, le gritara con clamor potente: “King George, America is with you!” — viósele saludar con la mano temblorosa.
Y los grupos dislocáronse con un inmenso vítor a Francia. Banderas tricolores unidas al pabellón inglés salieron no se sabe de dónde. Durante dos horas, el clamoreo fué dilatándose por los diversos barrios; y nada revelaba con mayor intensidad el estado de violencia, como aquella alteración del orden en la Londres nocturna, que habitualmente defiende con tanto rigor su honesto sueño. Pero no hubo que registrar un solo atentado contra los numerosos residentes alemanes, ni siquiera un grito contra la nación enemiga.
Poco a poco cesaron los últimos vítores, la noche engulló en silencio la ciudad con su boca de lobo; y desde el balcón donde calmábamos nuestra ansiedad al murmullo de la lenta lluvia, advertimos que por la calle desierta, más abundantes ahora, como las gotas de las nubes, seguían pasando soldados. Oíamos, sin verlos, su marcha en la obscuridad. Allá lejos, en dirección a las arboledas del Regent’s Park, rodaban con su estrépito peculiar numerosas piezas de artillería...
Los diarios de la mañana, no habían tenido tiempo para comentar la declaración de guerra, limitándose a transcribir su breve texto, salvo el “Daily Telegraph”, cuyo editorial estuvo, quizá, escrito de antemano. El tono de este artículo, era belicoso, pero sin desmesura, puesto que no contenía cargo alguno contra Alemania, echando la responsabilidad de la guerra sobre la autocracia militarista. Las hojas de la tarde, observaron igual circunspección, nada extraña en la prensa liberal, pacifista de suyo y hasta germanófila. Donde resaltaba, manifestando la caballeresca sangre fría del pueblo inglés, era en los órganos conservadores, que habían estado encareciendo la necesidad de la guerra y la transformación de la “entente” en alianza. He mencionado ya el artículo matutino del “Daily Telegraph”. El más exaltado de aquellos órganos, la “Pall Mall Gazette”, que representa por definición al barrio de los clubs aristocráticos, o “Clubland”, como dicen los londonenses, publicó otro, que era un modelo en su género. No nos hagamos ilusiones, decía. El pueblo con quien entramos en guerra, merece ser temido, como mereció ser respetado en la paz por su civilización magnífica y su energía laboriosa. La victoria nos costará cara. No la obtendremos sino a costa de esfuerzos heroicos y de padecimientos terribles. Rindamos también el debido homenaje a la abnegación patriótica, el espíritu de sacrificio y la formidable audacia con que el pueblo alemán se lanza a la guerra contra Europa, en un ímpetu quizá sin precedentes por la solidaridad ejemplar y el espléndido coraje que revela.
Esta apreciación, tan justa como exacta, revelaba por su generalidad, pues toda la prensa comentó los sucesos de un modo análogo, la altura del carácter inglés. A pesar de que esa tarde súpose ya el maltrato infligido al personal de la embajada rusa por el pueblo de Berlín, así como la explosión de...
Índice
- Mi beligerancia
- Copyright
- PRÓLOGO
- LA PARTIDA PELIGROSA
- EN SON DE GUERRA
- PANORAMA HISTÓRICO DE LA GUERRA
- LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROBLEMA
- LA EUROPA DE HIERRO
- LA LEY DEL DESTINO
- LA REVISTA DE SPITHEAD
- LAS VISPERAS TRÁGICAS I
- II
- III
- VICTORIAS BELGAS
- LA DEVOLUCIÓN DEL “PRESIDENTE MITRE”
- EN EL HOMENAGE A LA MEMORIA DE RUBEN DARIO
- LA CALANDRIA
- TRICOLOR
- EN UNA TARJETA POSTAL A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA BELGA
- PRESENTACIÓN DE LOS DIPUTADOS BELGAS M. M. ARTHUR BUYSSE Y AUGUSTE MÉLOT, EN EL ODEÓN
- NEUTRALIDAD IMPOSIBLE
- EL INMORALISMO
- EL AMERICANISMO
- EL HONOR Y EL INTERES
- NUESTRO DEBER
- DISCURSO
- LA CANCIÓN DE FRANCIA
- LOS AGENTES DE LA PAZ GERMANICA
- Sobre Mi beligerancia
- Notes
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a Mi beligerancia de Leopoldo Lugones en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Política y relaciones internacionales y Relaciones internacionales. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.