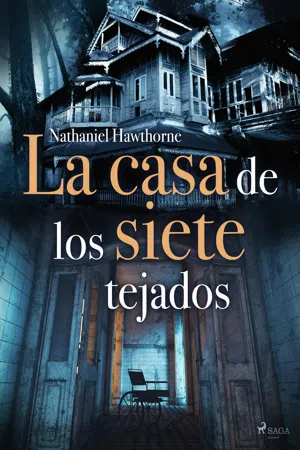CAPÍTULO PRIMERO
LA ANTIGUA FAMILIA PYNCHEON
En mitad de una callejuela de una ciudad de Nueva Inglaterra, se alza una casa de madera, mohosa y carcomida, con siete puntiagudos, tejados, de cara a los diversos puntos de la rosa de los vientos, y, en el centro, una enorme chimenea.
Un olmo de gigantesco tronco, conocido por toda la chiquillería por el nombre del «olmo de los Pyncheon», se yergue frente a la puerta.
En mis visitas a dicha ciudad, rara vez dejo de recorrer la calle Pyncheon, para pasar junto a la sombra de estos dos restos antiguos: el olmo gigantesco y el edificio vetusto y maltratado por las inclemencias del tiempo.
El aspecto de la venerable mansión siempre me ha afectado como si fuera un rostro humano: ostenta huellas, no sólo de las tempestades, del clima y del sol, sino también, y muy expresivas, del transcurso de la vida mortal y de las consiguientes vicisitudes ocurridas en su interior.
Un relato de tales vicisitudes no carecería de interés ni sería poco instructivo; poseería, además, cierta unidad notable, que hasta pudiera parecer resultado de un «arreglo» artístico.
Pero semejante historia habría de incluir una serie de acontecimientos desarrollados a lo largo de los siglos; y escrita con razonable amplitud, formaría un infolio mayor, o una serie de volúmenes en dozavo, más largos de lo que sería prudente añadir a los anales de Nueva Inglaterra.
En consecuencia, es imperativo prescindir de la mayoría de las tradiciones relativas a la mansión de los Pyncheon, conocida, además, por el nombre de La Casa de los Siete Tejados.
Tras un breve bosquejo de las circunstancias de su fundación y una rápida ojeada a su singular aspecto, a medida que se ensombrecía por los vientos del este —señalando, acá y acullá, algunos sitios de musgos más verdoso en los muros y el tejado—, iniciaremos nuestra historia en una época no muy alejada de la actual.
Sin embargo, perdurará una relación con el remoto pasado —una referencia a acontecimientos y personajes ya olvidados, y a opiniones casi o totalmente anticuadas que, transmitidas adecuadamente al lector, servirán para explicar cómo muchas cosas antiguas contribuyen a formar las más flamantes novedades de la vida humana—.
De aquí, también, podría sacarse una lección del hecho cierto y poco considerado de que la obra de la generación que pasa es el germen de fruto bueno o malo, en un futuro lejano; y que, con la semilla de la cosecha meramente temporal, que los mortales llaman utilidad o conveniencia, siembran algo más perdurable, que puede ensombrecer a su posteridad.
La Casa de los Siete Tejados, a pesar de su aspecto antiguo, no fue el primer edificio levantado por el hombre civilizado en el terreno que actualmente ocupa. La calle Pyncheon llevaba antaño el humilde nombre de Maule, apellido del primer ocupante del terreno, y delante de la puerta de la cabaña era una simple vereda para el ganado.
Una fuente de agua mansa y deliciosa —raro tesoro en aquella diminuta península donde se establecieron por vez primera los puritanos— indujo a Matthew Maule a construir una cabaña de troncos de árbol, en aquel paraje demasiado alejado de lo que a la sazón constituiría el centro de la aldea aquélla.
Con el crecimiento del caserío, al cabo de unos treinta o cuarenta años, el lugar ocupado por la cabaña despertó la codicia de un prominente y poderoso personaje que reclamó la propiedad de este terreno y otro adyacente, basándose en la concesión otorgada por los legisladores provinciales.
El coronel Pyncheon —así se llamaba el reclamante— se caracterizaba por una energía férrea, a juzgar por lo que de su recuerdo se conserva.
Matthew Maule, por otra parte, aunque humilde, era terco en la defensa de lo que consideraba su derecho; y, durante varios años, logró conservar el acre o dos de tierra que, con el sudor de su frente, arrancara a la selva virgen, para convertirla en su hogar y huerto.
No se conserva ningún testimonio escrito de este pleito; sólo sabemos de él, por la tradición. Sería, por lo tanto, muy audaz y probablemente injusto, aventurar una opinión acerca de sus méritos. De todas formas, se dudó de los derechos del coronel Pyncheon y hubo quien afirmó que fueron indebidamente exagerados con el propósito de que alcanzaran al pequeño terreno de Matthew Maule.
Refuerza esta sospecha el hecho de que este pleito entre dos litigantes desiguales —entablado en una época en que se daba a la influencia personal mayor importancia que en la actualidad— quedó sin decidir hasta el día en que murió el ocupante del terreno en litigio.
Las características de su muerte afectan al espíritu de nuestro tiempo de forma muy distinta de como lo hicieron hace siglo y medio.
Fue una muerte que cubrió de horror el nombre del humilde habitante de la cabaña y que hizo aparecer casi como un acto religioso el pasar el arado sobre el pequeño terreno en que se asentaba su vivienda y borrar para siempre su lugar y su recuerdo de entre los hombres.
El viejo Matthew Maule, en una palabra, fue ejecutado por el delito de brujería.
Fue uno de los mártires que nos demuestran, entre otras cosas, que las clases influyentes y los dirigentes de los pueblos están expuestos a todos los errores característicos de la plebe más enloquecida.
Clérigos, jueces, estadistas —los hombres más sabios, prudentes, serenos y santos de la época— formaron círculo en torno al patíbulo para aplaudir aquel acto sangriento y para confesar ulteriormente que se habían engañado miserablemente.
Si algún aspecto de su conducta merece menos censura que el resto es la singular falta de discriminación con que persiguieron no solamente a los pobres y a los ancianos, como en anteriores matanzas judiciales, sino a gentes de todos los rangos, a sus iguales, hasta a sus hermanos y a sus esposas.
En aquella época de espantoso desorden, nada tiene de particular que un hombre de tan poca importancia como Matthew Maule siguiera la senda del martirio, sin que nadie se fijase en él, entre la multitud de sus compañeros de sufrimiento.
Mas, posteriormente, cuando se hubo calmado la locura de aquella época odiosa, se recordó con cuánto empeño el coronel Pyncheon se había unido al coro general que reclamaba que se limpiara el país de brujos y brujas; y hasta se murmuró que había algo de envidia en el celo con que reclamaba la condena de Matthew Maule.
Era sabido que la víctima había declarado que el coronel le perseguía encarnizadamente para despojarle de su terreno.
En el momento de la ejecución —con la soga al cuello y el coronel Pyncheon montado en su caballo, contemplando ceñudo la escena— Matthew Maule, desde el cadalso, se encaró con él y pronunció una profecía de la cual la historia y las tradiciones relatadas al amor de la lumbre han conservado las palabras.
Señalando con un dedo y con aire sepulcral hacia el rostro impasible de su enemigo, el coronel, dijo el condenado:
—¡Dios, Dios le dará a beber sangre!
Después de la muerte del supuesto brujo, su humilde hogar y su terreno cayeron fácilmente en las garras del coronel Pyncheon.
No obstante, cuando se corrió la voz de que el coronel se proponía construir una mansión familiar —espaciosa, con sólidas vigas de roble y destinada a albergar a muchas generaciones— sobre el lugar donde estaba la cabaña de Matthew Maule, menearon la cabeza los chismosos del pueblo. Sin manifestar la menor duda sobre si el acérrimo puritano había obrado como hombre íntegro y recto, insinuaban, sin embargo, que iba a construir una casa sobre una tumba. Su casa incluiría entre sus paredes la cabaña del brujo muerto y enterrado, dando a su espíritu como una especie de derecho a rondar por las habitaciones en que los futuros novios conducirían a sus desposadas y donde nacerían los hijos de la sangre de los Pyncheon. El terror y la fealdad del crimen de Matthew Maule y la infamia y desventura de su castigo ensombrecerían las paredes recién pintadas dándoles pronto el aroma de una casa vetusta y melancólica.
¿Por qué, pues —habiendo tanto terreno a su alrededor, en los bosques aún vírgenes—, por qué el coronel Pyncheon prefería un terreno ya maldito?
Pero el puritano militar y magistrado no era hombre a quien se podía apartar de la realización de sus planes, ni por el miedo al fantasma del brujo ni por insubstanciales sentimentalismos.
Si le hubieran dicho que el aire era malo, tal vez le hubieran convencido; pero estaba dispuesto a enfrentarse con un fantasma en su propia guarida.
Dotado de sentido común, macizo y duro cual bloque de granito, y de una energía inflexible, siguió adelante con su plan, probablemente sin imaginar siquiera que se pudiera objetar algo contra él.
El coronel, como otras muchas personas de su clase y de su generación, era impermeable a las delicadezas o a los escrúpulos que únicamente una sensibilidad más fina que la suya podía conocer.
Hizo construir, pues, los cimientos de su bodega y de su casa en el recuadro de tierra que Matthew Maule cuarenta años atrás había desbrozado de matojos y de hierbas.
Fue un hecho extraño y, como algunas gentes pensaron, ominoso, el que, al comenzar las obras, la fuente cercana, ya mencionada, perdiera la frescura y limpidez de su agua. Fuese que las tierras removidas enturbiasen el manantial, fuese por causa más sutil, lo cierto es que el agua de la fuente de Maule, como siguieron llamándola, se volvió áspera y salobre.
Así la encontramos hoy; y las viejas de la vecindad aseguran que produce trastornos intestinales a los que en ella apagan su sed.
Al lector podrá parecerle singular que el maestro carpintero de la nueva casa fuese el propio hijo del hombre de cuyas agarrotadas manos de muerto se arrebató la propiedad.
No es improbable que fuese el mejor obrero en su oficio; quizá el coronel lo juzgó conveniente; quizá, animado por algún buen sentimiento, quiso borrar de este modo toda animosidad contra la familia de su vencido enemigo. Tampoco puede descartarse —teniendo en cuenta la rudeza de la época— la posibilidad de que el hijo quisiera ganarse honradamente unos peniques o, mejor dicho, un buen puñado de libras de las que contenía la bolsa del enemigo mortal de su padre.
El hecho es que Thomas Maule fue el arquitecto de La Casa de los Siete Tejados, y que realizó su trabajo tan a conciencia que el armazón, ajustado por sus manos, todavía se mantiene unido y sólido.
Así se construyó la espaciosa casa, cuyo recuerdo es familiar al autor, por haber sido objeto de su curiosidad desde la infancia, como ejemplo de sólida arquitectura de madera y como escenario de sucesos más llenos de interés humano, quizá, que los de un castillo feudal, aunque, en su estado de decadencia, resulta tanto más difícil de imaginar qué aspecto tenía cuando, por vez primera, brilló el sol sobre el edificio concluido.
Su aspecto actual da escasa idea de cómo debió ser hace ciento sesenta años, la mañana en que el magnate puritano invitó a toda la ciudad a la ceremonia de consagración, en la cual había tanto de fiesta como de acto religioso.
Las plegarias y el sermón del reverendo míster Higginson y el salmo entonado por las gargantas de la comunidad entera fueron soportados con alegría gracias a la abundancia de cerveza, sidra, vino y brandy y, según afirman autoridades en la materia, a un buey asado entero o, por lo menos, a la substancia y el peso de un buey servido en forma de cuartos y solomillos. Un ciervo cazado a veinte millas de la ciudad, suministró suficiente material para la vasta circunferencia de un pastel de carne. Un bacalao de sesenta libras, pescado en la bahía, se disolvió en un fastuoso estofado.
La chimenea de la casa nueva, vomitando el humo de su cocina, impregnó la atmósfera de la ciudad de los aromas de carnes, aves y pescados, olorosas hierbas y abundantes cebollas. La fragancia de la fiesta, que acariciaba el olfato, era, a la par, invitación y augurio de buen apetito.
La callejuela de Maule o la calle Pyncheon, como ahora parecía más decoroso llamarla, estaba llena de gente a la hora fijada.
Todo el mundo, al acercarse, levantaba la cabeza para contemplar el imponente edificio que iba a entrar en la categoría de hogar.
Alzábase algo retirado de la calle, pero no con modestia, sino con orgullo.
Su fachada ostentaba fantásticas figuras que, por lo grotesco, parecían concebidas por una imaginación gótica, dibujadas en el brillante enlucido de cal, guijarros y trocitos de vidrio.
Los siete tejados apuntaban hacia el cielo, presentando el aspecto de una verdadera hermandad de edificios que respirasen por una gran chimenea.
Las numerosas celosías, con sus cristales romboidales, dejaban penetrar la luz en el vestíbulo y en las estancias; mientras que el segundo piso, saliente con respecto al primero y hundido a su vez respecto al tercero, arrojaba una sombra en los cuartos inferiores.
Gruesas bolas de madera parecían sostener los pisos salientes. Espirales de hierro remataban los tejados. En la porción triangular de la torre que daba a la fachada principal había un reloj, colocado aquella misma mañana, y en el que el sol marcaba con sus brillantes rayos el paso de la primera hora de una historia que no estaba destinada a ser tan brillante.
Por los aledaños de la casa había esparcidas virutas, ladrillos rotos, cascajos y trozos de tablones, contribuyendo con su presencia y la de la tierra removida a dar una sensación de cosa extraña y flamante, propia de un edificio que va a ingresar en el número de intereses cotidianos de los hombres.
La puerta principal, casi tan ancha como la de una iglesia, se hallaba en el ángulo formado por los dos cuerpos de edificio frontales y la protegía un porche descubierto, bajo el cual se veían algunos bancos.
Restregándose los pies en el umbral, virgen de toda huella humana, los clérigos, los magistrados, los diáconos y la aristocracia de la ciudad del condado se apresuraban a entrar. Entre ellos iban plebeyos en gran número y tan libremente como los anteriores.
Junto a la puerta dos criados indicaban a los invitados el camino de la cocina o del salón, según fueran de una u otra clase.
Esos criados escudriñaban a todo el mundo con ojos expertos. Trajes de rico terciopelo negro, pelucas lisas y bordados guantes, barbas venerables, el aire autoritario, todo, en conjunto, distinguía a los caballeros de calidad, de los comerciantes que andaban con aire trafagoso y de los jornaleros vestidos con chaquetín de cuero. Muchos de los últimos entraban en la casa que habían ayudado a edificar.
Una circunstancia de mal augurio provocó el desagrado, difícilmente disimulado, de los visitantes más puntillosos. El fundador de aquella lujosa mansión —un caballero que se hacía notar por la grave cortesía en su porte— hubiera debido hallarse en el vestíbulo, para dar la bienvenida a los eminentes personajes que le honraban con su asistencia a la solemne fiesta y, sin embargo, no se le veía por ninguna parte.
La tardanza del coronel Pyncheon se hizo más notoria cuando el segundo dignatario de la provincia se presentó y no encontró a nadie que saliera a recibirle. El subgobernador, cuya visita era una de las glorias de la fiesta, saltó del caballo, ayudó a su esposa a apearse del suyo y atravesó el umbral de la casa del coronel sin recibir otro saludo que el del mayordomo.
Éste —un hombre de barbas grises y modales respetuosos— explicó que el señor seguía aún en su gabinete privado, al entrar en el cual, una hora antes, había indicado que no se le molestase por ningún motivo.
—¿No te das cuenta —murmuró el sheriff al oído del mayordomo— de que se trata nada menos que del subgobernador? Llama en seguida al coronel Pyncheon. Sé que esta mañana ha recibido cartas de Inglaterra y puede que leyéndolas se le haya pasado el tiempo sin darse cuenta. Pero se enojará si no le llamas para recibir al subgobernador, que es como si dijéramos al representante del rey Guillermo. Llama a tu señor al instante.
—¿Cree Vuestra Señoría que debo hacerlo? —balbuceó el criado perplejo, con un temor que demostraba el severo carácter de la organización doméstica del coronel Pyncheon—. Las órdenes de mi señor fueron rígidas y ya sabe Vuestra Señoría que no permite ninguna iniciativa en la servidumbre. ¡Ay del que abra una puerta sin permiso! No me atrevería a hacerlo ni que me lo mandara el propio gobernador.
—¡Bah, bah! ¡Eh, sheriff! —gritó el subgobernador, que había escuchado la conversación—. Yo mismo me ocuparé del caso. Ya es hora de que el coronel acuda a recibir a sus amigos… de lo contrario podemos sospechar que ha tomado un sorbo de más de su vino de Canarias, al escoger el mejor tonel para este día… Ya que se retrasa, iré a recordarle la hora que es…
Dirigióse hacia la puerta que le señaló el criado, pisando tan recio con sus botas de montar, que debió oírse el taconeo en el más apartado de los siete cuerpos del edificio, y llamó fuertemente en uno de los paneles. Luego, mirando sonriente a su alrededor, esperó la respuesta. Como no la obtuvo, volvió a llamar, con idéntico resultado negativo. Y como era hombre de temperamento colérico, con el puño de su espada golpeó en la puerta con tanta fuerza que alguien murmuró que podía haber despertado a los muertos. Pero no despertó al coronel Pyncheon Apagado el eco de los golpes, reinó en toda la casa un hondo silencio, opresivo y desconcertante, a pesar de que unas cuantas copas de vino habían desatado las lenguas de muchos invitados.
—¡Muy extraño, muy extraño! —comentó el subgobernador, cuya sonrisa se vio substituida por ...