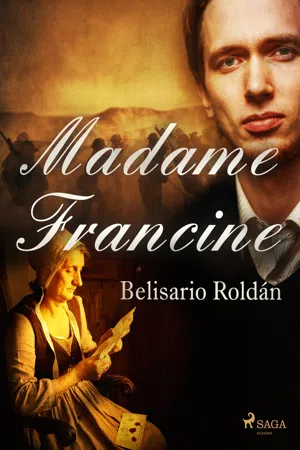
- 200 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Madame Francine
Descripción del libro
Madame Francine es la protagonista de esta novela de Belisario Roldán, viuda de sesenta y cinco años que hubo de criar sola a sus hijos, Carlos y Manuel, y a Lucía, una huérfana a la que el marido de Francine rescató antes de partir a una manifestación obrera, tras la que no volvería ya. Las desgracias no dejan de golpear a la combativa mujer: su hijo Manuel debe partir a la guerra.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Categoría
LiteratureCategoría
ClassicsEL BASTONAZO
Era una tarde radiante del invierno porteño. El frío, suavizado por un sol generoso, enrojecía un poco la mejilla de las mujeres elegantes que cruzaban hacia el bosque en sus coches cerrados, cubiertas de pieles y guarecidas las manos en el nido tibio de grandes manshons. Caravanas de paseantes llenaban las avenidas, marchando lentamente, con ese paso característico de los días domingo. Los árboles de las plazas fulguraban en un verde profundo; y bajo la onda luminosa que los cubría, los lagos de Palermo, bordeados de flores, ardían como ascuas. Desbordaban de gente los jardines que los rodean, como si todo el mundo se hubiese apresurado a aceptar la invitación del sol y echádose a andar por las alamedas suntuosas, respirando el aire fresco y dejándose envolver por la alegría de vivir que los días así despiertan en el fondo del espíritu.
Sentados en un banco, dos hombres de cabellos grises que evidentemente pertenecían al gran mundo, departían sin mayor animación, diciéndose sus cosas en el tono de hastío disimulado que es propio de personas de tal jaez, mucho más cuando hace tiempo que esas personas han dejado en el camino, por inútil, la carga antes preciosa de las vehemencias. Habían hablado de política, de lanas, de las últimas noches del Colón, del congreso de la paz y de la paz del congreso. De pronto, la mirada de los dos convergió hacia el mismo punto. Acababa de pasar, reclinada en el fondo de su automóvil, una mujer extraordinariamente hermosa; acababa de pasar y desaparecer como una visión de ensueño; y los dos amigos quedaron un momento en silencio, dominados por la misma impresión punzante... ¿Entristece acaso, a los hombres que empiezan a ser viejos, el espectáculo resplandeciente de la belleza femenina? Ello fué que la pupila de ambos pareció llenarse de melancolía y quedaron largos minutos callados, mientras los paseantes seguían desfilando y los coches silenciosos rodaban frente a ellos, cargados de mujeres. Fué el más viejo el primero en hablar.
—El destino—dijo—de las mujeres de nuestra clase, cuando son tan infinitamente lindas como la que acabamos de ver, es, en el fondo, una cosa triste.... Pasan por la vida como acaba de pasar ante nosotros María Luisa de los Angeles; pasan de una manera fugitiva, casi vertiginosa, porque el matrimonio, el inevitable matrimonio, las substrae de pronto a su misión de embellecerlo y animarlo todo. Se casan y desaparecen. El hogar en este país es demasiado absorbente para la mujer; en él se desvanecen sus encantos como las olas en la playa, y dejan de pertenecer al mundo para darse por completo al marido o a los hijos... ¿No le parece a usted triste esto?
—Me parece—replicó el amigo—que esa es la misión de las hijas de Eva...
—¡No sea usted prosaico, hombre! Ya sé yo para qué está en la tierra la mitad más interesante del género humano... pero no me refiero a ella sino a las criaturas de excepción, a esas fuentes de gracia como María Luisa de los Angeles, que parecen destinadas por la providencia a vivir su juventud encantándonos a todos, como si todos tuviéramos derecho de abrevar en ellas la gloria de verlas, de oirlas, de amarlas en silencio... ¿Qué diría usted de un excéntrico que comprase el original de la Gioconda para esconderlo a la mirada de todos y darse el gusto de contemplarla él solo? ¿Concibe usted a María Luisa secuestrada de golpe a nuestra admiración y encerrada entre las cuatro paredes de un episodio doméstico?
El interpelado no contestó a esta pregunta, limitándose a pasear su vista por los grupos que seguían desfilando y las bandadas de niños ataviados a la inglesa que corrían tras de sus arcos por el sendero lleno de sol. Y el hombre de los cabellos grises continuó, como hablando consigo mismo:
—La luna es de todos porque a todos nos alumbra... ¿Por qué no habían de ser todos esos focos humanos que a todos nos encantan?
—Una socialización de la belleza... — se atrevió a insinuar el otro.
—¡Una simple protesta contra el más odioso de los monopolios! Hay exclusividades que no pueden consumarse sin herir el derecho más o menos tácito de la comunidad... Vea usted...: hace años, en Londres, comíamos y almorzábamos todos los días un grupo de personas en el salón comedor de un gran hotel. Eramos siempre los mismos y habíamos concluído por considerarnos camaradas. Una mañana, el grupo se aumentó con dos comensales nuevos; era una pareja de recién casados. Poseía ella una belleza deslumbradora; y no le exagero a usted diciéndole que era casi tan seductora como María Luisa de los Angeles... Calcule, pues, la indignación que nos invadió a todos, hombres y mujeres, cuando advertimos que el marido, cediendo a quién sabe qué íntimas inquietudes, elegía para sentarse una mesa situada en el fondo del salón y ubicaba a su mujer dándonos la espalda, mientras él, ocupando la silla de enfrente, nos hacía el regalo de su rostro... No podíamos recrear nuestros ojos en la contemplación de la deidad porque así lo había dispuesto el déspota de su propietario; y a medida que pasaban los días iba creciendo entre los comensales la protesta sorda que habíamos sentido desde el primer momento. Y a tal grado llegaron las cosas, que yo me encargué de interpelar al tirano, aun si conocerlo... Lo abordé una noche en nombre de todos, en el instante en que los dos iban a sentarse; y le dije cosas tan razonables, tan persuasivas, tan puestas en razón; invoqué con tal elocuencia el derecho a la belleza que a todos nos asiste; le demostré con argumentos tan irrefutables lo que había de abusivo en el fondo de su actitud, que el hombre—resultó ser un príncipe ruso—concluyó por acatar sonriendo la voluntad de la mayoría y permitir que su señora se sertara en la otra silla...
Iba a seguir hablando nuestro hombre, cuando el coche que conducía a María Luisa volvió a pasar. Los dos amigos la saludaron con una reverencia profunda; y ella, al contestarles, animó su rostro con una sonrisa que tuvo la virtud de hacer que el silencio reinase otra vez sobre los ocupantes del banco, como si sólo el silencio fuera capaz de traducir la impresión de arrobamiento que producía en ambos la visión de beldad tan peregrina.
Contiinuaban, en tanto, cruzando los paseantes. Un revoloteo simultáneo de pájaros y niños animaba los árboles y las sendas; y mientras las sombrillas abiertas ponían su nota de color entre las armonías un poco cromáticas del conjunto, la quietud del lago se dejaba turbar bajo el pleno sol por la estela que insinuaba en sus aguas la góndola viviente de un cisne en marcha...
* * *
María Luisa de los Angeles era, en efecto, la mujer más hermosa de Buenos Aires. En un concurso de belleza, los jurados habrían hecho algo más que discernirle el primer premio: se habrían enamorado de ella, según estilaba todo hombre que la conociese, que departiera unos instantes en el salón con la muy espiritual, que danzara con ella un valse o simplemente que la viese pasar a su lado, en la calle o en Palermo, con su gran belleza turbadora. Tenía los ojos claros, de un verdemar profundo; y formando con ellos un conjunto extraño, la tez era casi bruna y los cabellos intesamente negros. La sonrisa, aquella sonrisa suya que dejaba entrever unos dientes apretados y níveos, dibujaba en el rostro una curva subyugante, imposible de contemplar sin emoción; y su cuerpo, alto y grácil, adquiría al andar la majestad de una reina que pasa.
¿Para qué decirlo? La amaban todos los hombres... Aspiraban a su mano galanes de los tipos más diversos, comerciantes en auge que abonaban su aspiración con sendos millones, diplomáticos de porvenir risueño y figura impresionante, imberbes de gran apellido y herencia segura, jóvenes médicos con fama y sin ella, abogados con muchos y pocos pleitos, cuarentones fatigados y viudos en estado de merecer, calaverones notorios y muchachos excelentes, de esos que prefieren las mamás, porque son verdaderos aspirantes de catálogo, intachables por los cuatro costados, ricos, trabajadores “y todo...”
¿Por cuál se decidiría la reina de esta corte abigarrada y vehemente que la seguía a todas partes, impidiéndole hablar de otra cosa que de amor con los hombres que se le acercaban? ¿Quién lograría la honra insigne de dar su nombre a la criatura más codiciada de su tiempo? ¿Sería el favorecido un poeta o un mercader? ¿Acaso aquel capitán de los duelos afortunados, a cuya espada le iba quedando cada vez más chica la santa paz en que vivía el país? ¿Por ventura aquel sportsman intrépido, cuyo automóvil, siempre manejado por él, era el vértigo mismo? ¿Cuál sería el dueño y señor de María Luisa de los Angeles?
En formularse estas y parecidas interrogaciones empleaban el tiempo muchas personas del gran mundo. La mamá de María Luisa — una viuda de cabellos blancos — no emitía opinión alguna: cuando la demanda arrecia de modo tan desconcertante, las madres dejan de opinar sobre el asunto y se limitan como cualquier hijo de vecino a esperar el fallo de la interesada. Y he aquí que el fallo llegó un buen día, no muchos después del diálogo entre los dos hombres de cabellos grises. ¡María Luisa de los Angeles se había comprometido con Segundo Mendizábal! La noticia cundió por Buenos Aires como un reguero de pólvora encendida y fué durante muchos y muchos días el único tema de las pláticas sociales. Por su parte, Segundo Mendizábal paseó por la calle Florida su victoria y recibió a centenares las congratulaciones y los augurios. La gente — es preciso decirlo — no encontraba del todo plausible la elección de María Luisa. Verdad es que Mendizábal era un excelente sujeto, buen mozo y elegante; pero... no era nada más que eso. Se le encontraba un tanto anodino. El hombre, en efecto, no tenía madera ni de héroe, ni de apóstol, ni de poeta, ni de comerciante, ni siquiera de chauffeur arriesgado; pero ¿acaso eran necesarias esas cualidades para llegar a constituir un consorte inmejorable? En cambio, era discreto. En la rueda de sus intimos no gozaba reputación de inteligente, sino más bien de lo contrario, detalle que no había trascendido al público, para el cual Mendizábal era una de esas personas que nadie analiza, una pequeña rama de la selva sobre la cual no golpean los vientos, una especie de cosa incolora que pasa inadvertida, un hombre feliz, en suma, siempre lleno de sonrisas y ampliamente satisfecho de sí mismo.
La boda fué un acontecimiento. Cuando la novia hizo su entrada al templo, un murmullo de admiración avivó las notas del órgano, donde resonaban los acordes de la clásica marcha nupcial; y cuando, alumbrado su rostro por los resplandores del altar mayor y magnífica de emoción bajo los azahares, quedó consagrada esposa del mortal feliz que se la llevaba, hubo entre los hombres de la concurrencia un vago movimiento de tristeza, algo así como una sensación de derrota que no podían ocultar en presencia del hecho consumado...
Y María Luisa de los Angeles, a partir de aquella tarde, fué la señora de Mendizábal; pero apresuremos a decir que su personalidad era demasiado vigorosa para escurrirse tras del apellido nuevo, y que no obstante haber cambiado de nombre, siguió siendo para el mundo, malgrado las predicciones del filósofo de Palermo, María Luisa de los Angeles. A raíz de un viaje de novios, reapareció en su centro, más bella que nunca, y pudo comprobar que sus admiradores no habín disminuído en número ni en calorías. Esta comprobación hubo de mortificarla un poco. Todo galanteo revela una esperanza, y esa esperanza se le antojaba, en el fondo, un principio de agravio a su virtud; pero ello fué que concluyó por sentirse cómoda en medio de su corte, con su cetro recobrado y reinando de nuevo sobre sus adoradores apasionados. ¿Cómo negar al pájaro el derecho de hallarse mejor que en parte alguna en el bosque sonoro? ¿Cómo desconocer a la flor el derecho de amar su rama y ser acariciada por la brisa de siempre? María Luisa habría dejado de ser María Luisa si le hubiese faltado el complemento ineludible de sus adoradores y, sobre todo, esa vibración de amor, si así puede decirse, que tenía la virtud de irradiar en torno de sí misma como una exhalación de toda ella, de sus ojos profundos, de su piel trigueña, de su labios sangrientos... No faltaría para la vencedora que así prolongaba su victoria más allá del matrimonio, el comentario mordaz de alguna amiga más o menos solterona; pero tanto valdría condenar a la luz por el hecho de que irradia calor o censurar a las flores porque perfuman, o a los pájaros porque cantan. Por lo que hace el señor Mendizábal, aceptaría con cierto dejo de “nonchalance” elegante su posición de dueño del prodigio, sin encontrar incómocodo ni mucho menos que en el teatro, por ejemplo, todos los anteojos de los hombres apuntaran hacia su palco con una persistencia de cañones emplazados sobre una fortaleza, ni que en las tardes de Palermo, un revuelo de automóviles coincidiera con el avance del suyo hacia las avenidas lejanas. Los celos no son posibles cuando hay exceso de motivo para sentirlos; y los maridos que se encuentran en situaciones tales, adquieren, aun sin quererlo, — dicho sea con permiso del hombre de los cabellos grises — una suerte de fraternidad tolerante y silenciosa que acaba por hacerlos simpáticos. Se identifican a tal punto con la consorte, que hasta agradecen con un vago pudor las miradas incendiarias dirigidas a ella y saben volverse hacia otro lado cuando la discreción lo aconseja. Lo contrario seríales imposible de realizar. Si hubieran de incomodarse por la cosa, tendrían que vivir en un gruñido permanente, incompatible con la apacibilidad a que tienen derecho en su carácter de personas honestas y bien alimentadas.
* * *
El doctor Carlos Segurola, médico joven que gozaba de muchos prestigios y era alegre y enamorado hasta lo indecible, venía sintiendo por María Luisa, desde años atrás, una inclinación manifiesta. Habíala cortejado asiduamente antes del casamiento; pero no había logrado sinó aumentar en uno más el número de los pretendientes, sin merecer nunca otra recompensa que alguna de esas miradas con que las mujeres que reinan saben mantener la integridad de su corte, bastándoles ese recurso inocente para impedir que uno del grupo se desbande y retenerlo por mucho tiempo más en el enjambre de los encantados. Y he aquí que el doctor Segurola sintió avivarse sus esperanzas en presencia de María Luisa convertida en señora. Se le antojó — vaya uno a saber con qué fundamento — que ahora era más accesible la fortaleza. Por lo demás, no tenía el honor de conocer personalmente al señor Mendizábal, y juzgábase libre de todo reato para sitiarle la plaza. El señor Mendizábal no había parado mientes en este adorador que saludaba todos los días a María Luisa y con quien se encontraban a cada rato.
Tenía el doctor Segurola el gran capital de osadía imprescindible para lances tales. Sin creer poco ni mucho en la invulnerabilidad de las hijas de Eva, atribuía a la constancia del hombre y sobre todo a su audacia, una fuerza decisiva. Se sabía buen mozo y no encontraba comparación posible entre sus timbres de varón y los que podía ostentar el afortunado poseedor de la beldad, al cual poseedor ocnsideraba un ser a todas luces insignificante. Algunas amistades comunes le permitían encontrarse a menudo con María Luisa, y eran de oirse los diálogos a que sabía provocarla:
—Anoche no ha dormido usted ni dos horas. Ha abusado del insomnio...
—Me parece que se equivoca esta vez el médico: he dormido toda la noche.
—No hablaba como médico...
—¿Y si no?
—Como psicólogo... enamorado.
—Con permiso, doctor...
Y ella interrumpía la plática escabrosa, un poco inquieta ante los avances de aquel mediquito atrevido que estaba siempre al margen de la irrespetuosidad y obligándola constantemente a hacer como si no advirtiese el rumbo alarmante de sus frases.
—Acabo de tener el gusto — le dijo cierta vez en casa de la señora de... — de ser presentado a su marido... No puede imaginarse cuánto lo deseaba...
—¿Le es a Vd. muy simpático?
—No se trata de eso. Es que ahora podré visitarla en su palco... Además, me ha ofrecido su casa.
María Luisa estaba harto habituada a esta clase de manifestaciones y vivía en la divina inquietud consiguiente, en ese estado de ánimo que debe constituir la voluptuosidad suprema para las mujeres que tienen conciencia plena de la emoción que provocan. El señor Mendizábal era víctima, entretanto, de un dolor inesperado que iba creciendo poco a poco en sí mismo: había empezado a sentirse inferior a los demás hombres. Vencedor en la justa apasionada de los pretendientes de María Luisa, no se sentía victorioso en la posesión del bien alcanzado y — lo que nunca le ocurriera antes — había empezado a percatarse de que le faltaban rasgos propios, una siquiera de esas pinceladas que definen a un hombre de manera enérgica y definitiva. Sólo y de pie ante el espejo de su alcoba, había sentido esta impresión repentina de inferioridad. ¿Por qué no tenía él una característica que lo destacara un poco sobre el conjunto? No pretendía ser fuerte y denodado, como aquel efebo de anchas espaldas que seguía cortejando a su mujer; ni imaginativo y pálido como aquel otro de los madrigales apasionados; ni audaz y emprendedor como ese de las grandes operaciones de bolsa, ni docto en vacas y carneros como aquel de los primeros premios en la Exposición... pero hubiese dado lo que no tenía por poseer un rasgo, uno sólo, uno cualquiera. La situación difícil en que lo habían colocado las circunstancias habíale encendido esta aspiración. Amaba a su mujer; pero comprendía que en realidad ella era superior a él de todo punto de vista. La simpleza de su propio espíritu le resultaba cada día más visible comparado con el de María Luisa, cuyas agudezas, ya famosas antes del matrimonio, empezaban a resultarle mortificantes. “Demasiada mujer para mí” — solía decirse a sí mismo... Substraerla a la vida que estaban haciendo, llevarla a la estancia, hacer de modo que viviesen exclusivamente el uno para el otro, habría sido una solución; ¿pero cómo llegar a eso, cómo destronar a la reina para ofrecerle en cambio una choza? Si al menos tuviera como ese doctor Segurola, fama de conquistador de mujeres...; pero era inútil: analizándose a sí mismo no se encontraba nada, nada, como no fuese el óvalo estimable de su rostro y los tres mil pesos mensuales que le dejara en herencia su señor padre. Solía barruntar que en la comedia de la vida se habían olvidado de darle un papel; y el de marido de una mujer hermosa empezaba a resultarle poco brillante.
Era preciso convenir, sin embargo, en que estas preocupaciones que tan inesperadamente habían dado en trabajar el espíritu de Mendizábal, no eran parte a evitar que su mujer lo amase de todas veras. María Luisa sentíase feliz al lado de aquel hombre simple y bueno, de cara simpática y modales distinguidos, y estaba muy lejos de sospechar que en el fondo de su espíritu se agitasen tribulaciones de tal naturaleza. Por lo demás, y malgrado todos los Segurolas habidos y por haber, Mendizábal podía estar tranquilo: ella sería siempre para él la compañera soñada, sin que sus flirteos con la corte imperturbable de los adoradores corriesen el peligro de convertirse en otra cosa, ni impidieran que la vida de los dos se desarrollase apaciblemente, hasta el día mismo en que un incidente inesperado y un poco brutal vino a nublárselas de golpe.
* * *
Acababa de caer el telón del gran teatro sobre los últimos acordes de Pagliacci. María Luisa había reinado, como siempre, desde su palco. El descote ebúrneo, temblando bajo la caricia de la seda, habíase henchido muchas veces de emoción ante los prodigios vocales de Caruso. De pie y colocándose el tapado que el doctor Segurola se había apresurado a echar sobre sus hombros, alzaba el rostro de líneas árabes, orlada la frente por una corona de brillantes que acentuaba la reyecía de su belleza y cuyas piedras parpadeaban como estrellas en la noche tropical de su cabellera. Acompañada de su marido y después de despedirse de Segurola, descendió la amplia escala de mármol, entre la armonía de pieles y pupilas que en ese instante se abigarran ahí y que suelen urdir la nota más peregrina de la velada, descendiendo lentamente el concurso de mujeres sobre el mármol jaspeado como en una ola inverosímil de perfumes y murmullos.
El señor Mendizábal había hecho señas al chauffer de un taxi y avanzó hacia él para ocuparlo; un poco detrás, apurando la marcha, iba María Luisa. Creyendo aquél que el coche estaba a sus órdenes, abrió la portezuela para dar paso a su mujer; pero el conductor, que no era, como va a verse, persona de buenos humores, la cerró de un golpazo y gritó, más que dijo, que “tenía viaje”, agregando, entre interjecciones imposibles de repetir, que lo dejase...
Índice
- Madame Francine
- Copyright
- MADAME FRANCINE
- EL LAPIDADOR
- LA VENUS DEL ARRABAL
- EL BASTONAZO
- DORA
- EL MISÁNTROPO
- Sobre Madame Francine
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a Madame Francine de Belisario Roldán en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literature y Classics. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.