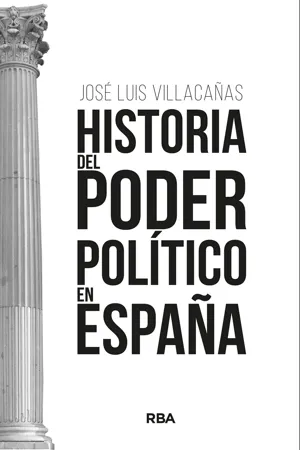![]()
TERCERA PARTE
CONSTITUCIONES (1808-1978)
![]()
1
CÁDIZ
MITO Y REALIDAD
Conviene preguntarse qué hay de verdad en el primer mito constitucional de la nación española: el mito de Cádiz. Respecto a este punto me interesa decir con toda claridad que España fue entre 1808 y 1812 existencialmente una nación política. Reunió todos los caracteres de esta idea moderna. Cádiz demostró, sin embargo, que esa nación existencial tenía un problema con su constitución política. O lo que es lo mismo: la nación existencial careció de un poder constituyente fuerte. No basta ser una nación para contar con un poder constituyente. Para que una nación disponga de él, debe tener la capacidad de conocer su verdad y fundar un bloque hegemónico capaz de imponer con eficacia proyectos percibidos por una amplia mayoría como de utilidad general. Solo con un mito no se alcanza un poder constituyente. Se necesitan poderosos elementos procedentes de una reflexión epistemológica, moral y política adecuada para fundar una hegemonía. Y España no los logró; en lugar de fundar una hegemonía, forjó una división.
¿Cuál es la verdad básica en la España de 1808? Hay que decir que es una verdad muy parecida a la de casi toda Europa. En ese año ya estaba lejos la Revolución francesa de 1789 y se había entrado en la época de la «revolución sin revolución». ¿Cómo lograr las ventajas de la Revolución francesa sin revolución? Ese es el espíritu mayoritario de aquel tiempo. Era así desde España hasta Rusia. Sin esta mentalidad no se entenderá el juego de las fuerzas políticas que se inaugura en 1808.
Este hecho está relacionado con los agentes que toman la iniciativa a partir de 1795 en París, con el abate Emmanuel-Joseph Sieyès a la cabeza. Ya no son abogados plebeyos y carismáticos, activos bajo el manto del secreto en los clubes y acreditados ante una gran masa popular de una ciudad como París. Ahora han tomado el mando otros actores que están dotados de otra forma de inteligencia condicionada por las realidades de la tradición. Son juristas, fiscales, catedráticos, filósofos, aristócratas ilustrados, militares conscientes, pero también comerciantes y burgueses leídos, clérigos jansenistas, todos ellos decididos a implicarse en el gobierno civil y eclesiástico.
La diferencia entre España y la Europa de su época reside en el grado de intensidad y de conciencia política que han alcanzado estos estratos. En España no se conoce el carisma de los abogados organizados políticamente en clubes secretos. El carisma personal sigue conectado a otros actores populares, a los frailes predicadores, un carisma siempre menor y funcional respecto del prestigio sacro de la jerarquía católica y las instancias nobiliarias dirigentes del Antiguo Régimen. Puede resumirse en una palabra: el futuro depende del grado en que se hayan impuesto los ideales de sociedad civil ilustrada o su contraparte, los estratos más arcaicos y privilegiados de la sociedad estamental. Europa se halla atravesada por realidades graduales, pero se puede definir España como un caso intenso en la escala de arcaísmo. El proceso, en lugar de acercar posiciones e integrarlas en una formación hegemónica, extremó las posiciones y desgarró hacia la dualidad. Estratos de élites muy conscientes supieron diagnosticar el propio atraso y ensayar reformas, pero no tuvieron la fuerza hegemónica suficiente para llevarlas a cabo. Nadie creía que la Iglesia y la nobleza privilegiada representaran el interés colectivo. Pero nadie pudo —o supo— agrupar sus puntos de vista en un programa integrador. En este sentido, la «época de las constituciones» comenzaba sin hegemonía y sin poder constituyente.
EL CONTEXTO DE LAS CORTES DE CÁDIZ
La época de las Cortes de Cádiz es de una gran relevancia histórica porque surge de un vacío de poder de las instituciones tradicionales. Este hecho generó un escenario en el que, por decirlo con Maquiavelo, los humores brotaron con la libertad. No hubo una fuerza política que no se manifestara, porque cada una de ellas tuvo que luchar por su presencia histórica. No lograron visibilidad por igual, pero todas actuaron. En este sentido, la doble abdicación de Carlos IV y Fernando VII ante Napoleón, en Bayona, con la posterior entrega de los derechos patrimoniales de mando político a José I, movilizó a todos los agentes. Los intereses no fueron convergentes ni ordenados. Los humores brotaron a raudales por doquier. Pero no acabaron produciendo un organismo político e institucional capaz de sobrevivir.
La Junta Gubernativa que dejara Fernando, junto con el Consejo de Castilla, pusieron obstáculos legales al duque de Berg, el mariscal francés Joachim Murat, pero no una desobediencia frontal. El ejemplo fue imitado por Cancillerías, Audiencias y Capitanías Generales. Las instancias oficiales lastraron el poder francés todo cuanto pudieron sin declarar hostilidades. Esta actitud generalizada entre la hostilidad y la resistencia llevó a la destitución de las instancias gubernativas españolas, con la consiguiente ocupación extranjera. Por el contrario, entre el pueblo sin cargos públicos la reacción fue nítida y la sensación de unanimidad del movimiento insurreccional determinó su éxito. Ahí se manifestó una nación existencial. Pronto surgieron dieciocho Juntas supremas que se declararon soberanas en sus territorios. La Junta Superior de Cataluña se organizó con pretensión de mando sobre todo el territorio catalán.
Entonces comenzaron los primeros síntomas del divorcio entre la nación existencial y el poder constituyente. Muchos se aprestaron a defender el estatuto y la situación de poder político y social anterior, mientras que otros se decidían por explorar las posibilidades de realizar cambios anhelados. Las percepciones más diversas se activaron. De entrada, conviene eliminar una confusión básica sobre la cual se basa el mito de Cádiz: el proceso de formación de las Cortes es completamente diferente del de resistencia popular frente a las tropas de Napoleón. Se puede decir que la nación que busca una Constitución no es la misma que defiende su independencia con las armas en la mano. Nación existencial y poder constituyente no estuvieron, pues, en armonía. No son incompatibles, pero tampoco convergentes. Pudieron serlo. Pero no lo fueron. Ni siquiera se puede decir que fueran afines. Para observarlo, existen tres posiciones políticas que miden la división de los proyectos.
Primero, los afrancesados. Muchos entendieron con plena convicción que los cambios que harían de España una sociedad civil moderna serían más fáciles de introducir desde el poder constituyente de José I. Son la legión de afrancesados, una élite de más de cuatro mil individuos que no solo no toma las armas contra los franceses, sino que ve en quienes las empuñan un síntoma de arcaísmo y de dominio de los viejos poderes, de los que tiran los hilos fanatizadores de los frailes. Los afrancesados son reformistas, creen que no hay una efectiva Constitución vigente en España, y que solo con un cambio drástico del poder regio se logrará una Carta Magna operativa. Aquí están los que de forma consciente, como Juan Sempere y Guarinos, quieren todas las ventajas de la Revolución francesa sin revolución, impulsadas desde el poder constituyente de un rey liberal. Gente de orden, los afrancesados creen que Napoleón impondrá una ruptura con el estatuto de las élites privilegiadas y generará una sociedad civil liberal, un Estado administrativo y de garantías, un orden burocrático adecuado, un dinamismo económico basado en la eliminación de vínculos y mayorazgos, y una menor dependencia respecto de la Iglesia y de la nobleza. En suma, que se avanzará hacia un Estado administrativo más moderno, capaz de eliminar los fundamentos de la decadencia española, bien estudiada por ellos.
Segundo, están los patriotas. Estos entienden que es un deber tomar las armas y defenderse. Aquí, sin embargo, se trata de un complejo sector desde el punto de vista social. En todo caso, las capas populares nunca arriesgan la vida para conservar el statu quo. Quienes combaten con las armas en la mano quieren siempre mejorar sus derechos. Todos comprenden que el poder militar que se forje tendrá una traducción en el poder político. La autodefensa ha de tener implicaciones institucionales relacionadas con la economía, la dirección política de la misma y las posibilidades de promoción social. Así, durante las primeras semanas de guerra, la resistencia fue popular, difusa y anárquica, y en muchos casos como eco de la manifestación de hostilidad hacia el gobierno de Manuel Godoy y continuación de los sucesos de Aranjuez de marzo de 1808. La búsqueda de la independencia frente al francés siguió las consignas de restaurar la legalidad que Godoy había roto de forma extrema. Pero con el paso de las primeras semanas, los notables fueron elevándose al control de las Juntas, con cierto consenso popular. Entonces, la dirección de la guerra se hizo consciente. Así, el conflicto armado generó el escenario en el que todos los actores tuvieron que jugar, pero con aspiraciones diferentes.
Ante todo se aprecia una dualidad en el grupo de los patriotas con dos actitudes básicas: los que se enrolaron en los movimientos junteros para no perder las oportunidades de poder político, social e institucional propias de las élites locales, y los que se lanzaron a explorar en el nuevo escenario la forma de acelerar la conquista de las viejas aspiraciones de formación de una sociedad ilustrada y civil. Muchos de esos actores compartían las aspiraciones de los afrancesados, pero no veían posible dirigir el proceso bajo una dinastía extranjera. No todos eran constitucionalistas, pero nadie quería quedar al margen por dos razones: primero, porque retirarse de un proceso quitaba oportunidades de visibilidad; segundo, porque la euforia de la unidad presionaba con fuerza al grupo patriota. Esta euforia constituye la base del sentimiento nacional que entonces se experimentó; sin embargo, poco a poco, daría paso a que el colectivo de los patriotas presentara un cosmos político complejo, atravesado por todo tipo de enfrentamientos, como se verá.
Las dos ideas básicas que se enfrentaron fueron: primera, que España tenía una Constitución operativa que permitía regular el estado de excepción en que se encontraba; segunda, que el país no tenía Constitución alguna y que era preciso forjarla, y hacerlo con tanta más urgencia en el estado de excepción. Nadie ponía en duda que España existía, pero unos creían que ya tenía Constitución política y otros —y en esto coincidían con los afrancesados— que carecía de ella, por lo que era necesario dotarla de una. Ahora bien, se puede todavía hallar otro punto de diferencia. Era imposible que en España hubiera un rey sin Constitución. Así, unos no daban crédito a que Fernando hubiera abdicado y lo tenían por monarca; pero otros se preguntaban si acaso él no había entregado a los españoles a un poder extranjero. Al concluir que ese acto era imposible jurídicamente, defendían que era necesario constituir a la nación de nuevo.
En los primeros días todos estaban juntos, los que creían que el soberano no había abdicado y los que pensaban que, aunque lo hubiera hecho, la nación tenía deberes ineludibles que cumplir. Ello lo muestra la Junta de Murcia, que expresa en un comunicado inicial lo siguiente:
Una misma religión, uno mismo el monarca grande y deseado, que esperamos ver en su trono a costa de nuestros esfuerzos y nuestra lealtad; y unos mismos los intereses propios de no sujetarnos al yugo de un tirano. [...] ¿Las abdicaciones han sido voluntarias? Y aun cuando lo fueran, ¿los reinos son acaso fincas libres que se dispone de ellos sin la voluntad general legítimamente congregada? Sepa el mundo que los murcianos conocen sus deberes y obran según ellos hasta derramar su sangre, por la Religión, por su soberano, por su conservación y la de sus amados hermanos todos los españoles.
Se hace aquí expresa mención de una voluntad general legítimamente congregada. Se sabe que el rey Fernando había impuesto reunir Cortes como condición de traspaso de la dirección política a José I. También que al mismo tiempo dio orden secreta de que se rechazara esa transferencia. Pero al margen de ese doble juego ya se interpreta esa convocatoria de Cortes como expresión de la voluntad general. Expresarla es un deber, haya abdicado el rey o no. Sin embargo, las Cortes se reúnen en su nombre y para defenderlo. Como se observa, hay ambivalencias desde el principio, que muestran con claridad la perplejidad de una población bien dispuesta a un monarca, pero también alerta acerca de la posibilidad de que su conducta no sea del todo legítima. Así, la gente no se levantó por una idea revolucionaria, pero tampoco se excluye bajo ciertos supuestos. Al final, la idea de que los reinos tienen voluntad general subyace a toda la cuestión, aunque para muchos esa voluntad ya se ha expresado a favor de Fernando. Sin embargo, todo depende de la manera en que se valore la actuación del soberano.
No obstante, hay un tercer grupo que en modo alguno puede perderse de vista. Se trata de los actores bien instalados en las instituciones centrales, esto es, en los Consejos, así como los que conforman los estamentos privilegiados, como obispos, abades de órdenes religiosas, nobles, caballeros de hábitos de las órdenes religiosas. Estos no podían romper la euforia de la unidad de los patriotas, entre otras cosas porque no se podía perder la guerra contra Napoleón; ello hubiera significado «una revolución sin revolución», letal para sus intereses. Pero tampoco estaban dispuestos a que el conflicto armado trajera nuevas instituciones que los desalojara de sus centros de poder. Afirmados en una legalidad que conocían muy bien, reclamaron dirigir el proceso en tanto que delegados del rey y gestores de las leyes. Como se verá, jugaron sus cartas con inteligencia y astucia. No habían resistido las reformas a lo largo del siglo para que ahora la guerra los derrotara. En un momento excepcional, exigieron dirigir el país. Y cuando lo dieron todo por perdido, todavía les quedaba un punto: el rey. Sin mezclarse en todo el proceso, el monarca podría regresar tras la victoria sin compromiso alguno. Así que el soberano fue el actor central y, a pesar de su ausencia, nadie podía prescindir de él. Sin el rey no se podía forjar una hegemonía política operativa, porque a los ojos de muchos representaba de verdad el interés general.
Estos tres grupos se observaban mutuamente y no podían prescindir unos de otros. Esto se vio claro con el problema de América. Allí se había impuesto desde el inicio la vieja doctrina eclesiástica de la sociedad natural y del pacto político. Toda sociedad perfecta tiene por naturaleza un poder político soberano, y la sociedad americana había entregado por pacto ese poder al monarca español. En realidad, el estatuto de las colonias no se había impuesto en el imaginario de las Indias. Como había defendido Francisco de Vitoria para los indios, y Francisco Suárez para la sociedad criolla, las ciudades americanas tenían todos los rasgos de una sociedad natural y podían definir sus magistrados. Este era su derecho natural, el que corresponde a toda civitas. En la plenitud de su derecho, sin embargo, podían vincularse a un magistrado al que obedecer bajo ciertos pactos. Las provincias de América estaban unidas a los territorios de la Península mediante su pacto con el monarca. Pero si el rey cambiaba sin su consentimiento, nada los mantenía unidos con la Península. Este era otro síntoma del divorcio entre la nación existencial y la constitucional. Solo el soberano mantenía unidos a los españoles de los dos hemisferios y, en este sentido, la nación existía a través de la persona del monarca y sin él se disolvía.
En uno y otro caso se otorgaba a Fernando una posición insustituible. Sin él, América estaba fuera de España. Pero en modo alguno se prejuzgaba que ese pacto con el rey fuera inmutable y no se pudiera revisar en una Constitución. La pregunta era si el reino podía hacerlo sin contar con uno de los elementos, el monarca. Esta es la matriz de todas las diferencias: si España tiene rey, tiene Constitución. Cambiarla sin él, no podía forjar un consenso. Pero cambiarla con él resultaba incierto. Por eso, quizá, los afrancesados eran más coherentes: ellos tenían la certeza de un soberano que quería cambiar la Constitución. De Fernando no se sabía nada a ciencia cierta.
¿QUIÉN ES EL SOBERANO?
Lo primero en el tiempo fue la rebelión popular. Es la insurrección del 2 y 3 de mayo. Conviene recordar que Fernando VII, rey desde la abdicación de su padre el 19 de marzo, ya estaba en Bayona, donde recibió a Evaristo Pérez de Castro, que venía de la Junta Suprema de Madrid. Todo comenzó con la actitud doble por parte del monarca. Por una parte, cedió sus derechos a Napoleón. Al hacerlo, recordó que, en todo caso, era costumbre del reino jurar obediencia al nuevo rey en las Cortes. Fernando había renunciado a sus derechos, pero todavía el pueblo debía aceptar aquella renuncia y jurar al nuevo soberano. Cuando salió de España, al parecer Fernando dio la orden verbal de que se organizase la desobediencia y se formaran Cortes para declarar la guerra. A Napoleón le dijo que era preciso convocar Cortes para jurar a José, porque mientras esto no sucediera el pacto de cesión de derechos no era pleno. Este doble juego del monarca resulta decisivo para entender el curso de los acontecimientos.
En la previsión originaria, una cosa es el proceso hacia las Cortes y otra el proceso hacia la Constitución. Las Cortes que, por orden verbal, debían celebrarse convocadas en el nombre del rey por las autoridades que Fernando había dejado al frente del país (Junta Gubernativa y Consejo de Castilla), tenían como misión fundamental no jurar a José, defender el juramento entregado a Fernando, declarar la guerra y organizar la defensa y la lucha contra el invasor. Todo esto se debía hacer mediante las viejas previsiones institucionales. Fernando no dio orden jamás de celebrar Cortes constituyentes. Si esas Cortes se hubieran convocado según esa previsión fernandina, habrían tenido razón los que defendían que España era una nación constituida. El rey Fernando jugaba con que lo era, desde luego. En el estado de excepción se ponían en marcha los mecanismos propios previstos por el derecho. En este caso, un Consejo de Regencia que debía asumir las funciones soberanas, representar al rey, convocar Cortes según el modelo de las de 1789 para jurar a Carlos IV, presidirlas y proponerle el orden del día que ya estaba definido por el soberano. Pero que la realidad institucional no era la propia de una nación constituida se refleja en que esas instituciones delegadas no resistieron, se desobedeció la orden del monarca y aquellas Cortes ordenadas por él no fueron finalmente convocadas.
En todo caso, las Cortes previstas no tenían aspiraciones constituyentes. Y sin embargo, la orden de celebrarlas estaba dada. El proceso que llevó a las Cortes de Cádiz no se inició para generar el constitucionalismo moderno español. Debía llevar a ordenar una nación en armas. El proceso constitucional se inició exclusivamente como una estrategia de José I, que sin duda tenía en cuenta las ambiciones y los anhelos de los afrancesados y de muchos españoles más. Puesto que el movimiento del Dos de Mayo había demostrado a los franceses que era necesario que se convocaran Cortes tarde o temprano si se quería asentar la legitimidad de la nueva dinastía, Napoleón ideó la estrategia de ofrecer un nuevo pacto y generar u...