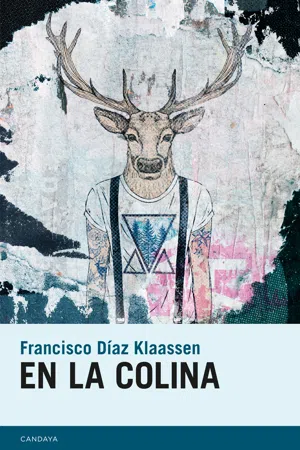En esa época yo todavía llegaba algunas noches curado a escribirte.
Remontaba la colina haciendo zigzags y cuidándome de no tropezar con las hojas húmedas del otoño.
Llevaba en los bolsillos galletas de la fortuna que leía cuando me lo permitía la borrachera.
Es decir casi nunca.
Había aprendido que me mareaba menos si caminaba encorvado mirándome los pies.
La clave estaba en hacer calzar el vaivén de los pasos con el vértigo esporádico del alcohol.
También en caminar con la boca cerrada apretando los puños con fuerza al respirar por la nariz.
El sudor que se formaba debajo de las uñas me servía de distracción.
Se trataba de un equilibrio precario, como te puedes imaginar.
Al igual que con cualquier ejercicio de funambulismo lo importante aquí era no salirse del alambre.
Y el éxito estribaba evidentemente en encontrarlo.
Poco bastaba para echar a perder ese equilibrio.
Si levantaba la vista un cosquilleo me recorría la garganta.
Si ralentizaba la marcha la cabeza se me hacía pesada y me sentía desfallecer.
Era como si mis órganos quisieran correr a contemplar la noche estrellada y solo cerrando la boca y regulando el paso pudiera impedirles escapar.
A veces pasaba meses enteros sin acordarme de ti.
Subiendo y bajando la colina ensimismado.
Fumando en callejones oscuros y a través de mosquiteros y ventanas abiertas.
Sacando la basura cada domingo por la noche.
Jugando a los bolos todos los martes y jueves.
Entregado como puedes ver por entero y como en un trance a las distracciones diarias que me ofrecía mi nuevo país.
O al azar si lo prefieres.
Con lo que te quiero decir que los bandazos de la rutina podían más que la nostalgia.
Y tú te perdías lentamente entre exámenes por corregir y señoras maduras con las que flirtear en el gimnasio o en el supermercado o en el autobús.
En esos meses de inconstancia y alternancia me sentía tentado a abrazar por fin mi destino.
O al menos uno de ellos.
Bajando la colina para ir a trabajar, subiéndola borracho después de visitar algún bar, me atrevo a decir que era feliz.
A veces incluso sonreía de repente, sin previo aviso, de la nada.
Me sonreía solo o le sonreía a las ardillas que se me cruzaban en el camino.
¿Te das cuenta?
Le sonreía a esos animalejos o me sonreía a mí mismo.
Sonreía aun cuando no ignoraba que lo que yo hacía allá abajo, cuatro veces a la semana, cinco si alguien se enfermaba, no iba a alterar el mundo, el curso de los planetas, el funcionamiento del universo.
Quizás no estaba del todo seguro pero lo debía al menos intuir.
De hecho es posible que fuera ese uno de los primeros motivos de esa felicidad.
Lo que yo hacía por cierto era enseñar lengua y literatura.
Dos cosas que probablemente no se pueden enseñar.
Ni mucho menos aprender.
Algo que los jóvenes de mi nuevo país me demostraban en cada clase, con cada examen, ante cada pregunta, desde cada mañana hasta cada tarde que pasábamos juntos.
Tal vez por eso vinieran acompañadas de tan poco dinero esas enseñanzas.
El suficiente sin embargo para remontar la colina borracho varias veces a la semana.
Sin pensar en ti, como recordarás.
Pero entonces llegaba tu cumpleaños, o entonces llegaba mi cumpleaños, o entonces mi mejor amigo se empezaba a culear a mi exesposa, y yo te volvía a escribir.
En un equilibrio cada vez más precario.
(Hay cosas que solo funcionan cuando están a punto de no hacerlo más.)
En cierta ocasión casi choco con un ciervo.
Los dos nos asustamos tanto que al principio nos quedamos quietos con la boca y los ojos abiertos.
Estimo que análoga a mi fijación por mis pies debe haber sido la suya con la grama recién rociada de mis vecinos, y que esa feliz coincidencia precipitó nuestro encuentro esa madrugada.
Ardides de dos viejos zorros para sobrevivir la última hora de la noche en el bosque.
No fue corto el tiempo en que presas de una parálisis total nos miramos las caras.
Los ciervos tienen los ojos tan negros como los míos.
Los dientes tan chuecos y amarillentos como los míos.
La lengua morada tan gruesa y seca como la mía.
La saliva esporada en muchas manchas blancas que parecen unirla al frenillo como con pegamento.
Tú ya estabas saliendo con otro tipo en esa época.
Viviendo, me corregían los pocos amigos fieles que me iban quedando.
Los que no habían visto a mi exesposa abierta de patas y con la guata cubierta de semen.
Los que juraban de guata que nunca la verían así.
Amigos en los que a esas alturas yo confiaba más por resignación que por propensión natural, como te puedes imaginar.
De la boca del animal salía un vapor pestífero y de la mía uno dulzón que por momentos se mezclaban.
El brandy y el pasto húmedo formaban siluetas como las que introducen las películas de James Bond, bailando entre la cursilería y la anticipación.
Ese habría sido el instante propicio para que una garrapata me contagiara la enfermedad de Lyme.
Pero como es bien sabido las garrapatas no tienen sentido de la oportunidad, y los vapores con sus siluetas se disiparon antes de que pudieran darse por aludidas y saltarme encima.
El ciervo sí que pegó un salto y sin dejar de mirar hacia atrás se puso a correr en dirección al antejardín de mis vecinos.
Como conminándome a seguirlo.
O más bien asegurándose de que no fuera a hacerlo.
Con tan mala fortuna que se dio de bruces contra la puerta del garaje de los Schroeder.
Con la suficiente fuerza como para rebotar y que ese rebote provocara ondas en los charcos que había dejado la lluvia tras de sí.
Con el subsiguiente estrépito que te puedes imaginar.
Como si el cielo se hubiera partido en pedazos y esos pedazos estuvieran cayendo frente a la casa de mis vecinos.
Yo me imaginé a alguien agitando láminas metálicas y haciéndolas entrechocar en un estudio de grabación para simular el ruido de un trueno.
A pesar de lo cual no me reí.
Siendo que el ciervo y yo en cierto modo ya no éramos desconocidos.
Y todavía estaba viva la conexión serpentina de nuestros alientos propulsados por el miedo y el frío que compartimos esa noche otoñal.
Además sentía yo como propia la responsabilidad por su caída.
Con lo cual hube de alegrarme de que no se hubiera partido el cuello y pudiera en cambio ponerse de pie y proseguir su ya no tan grácil escapada.
Dando saltitos que hacían crujir las hojas secas de los arces y retumbar el concreto desigual.
Todavía mirando hacia atrás.
Mientras mi quietud se extendía hacia el infinito en las primeras horas de luz de una noche que como recordarás había sido particularmente estrellada.
Lo que me trae a la cabeza esa galleta de la fortuna que leí una vez y que dice que solo los seres humanos miran hacia atrás para animarte a avanzar con ellos hacia adelante.
En otras palabras, que un animal que quiere que lo sigas no se molesta en verificar si lo haces.
La moraleja siendo que tenemos demasiadas ataduras terrenales que nos impiden avanzar hacia el futuro con libertad.
O que dependemos y buscamos en exceso la aprobación de terceros.
O que siempre hay un engaño latente en la relación entre dos seres humanos.
Como por ejemplo tu exesposa y tu mejor amigo riéndose debajo de las sábanas que compraste en oferta por Amazon Prime.
Aunque probablemente solo signifique que los sabios chinos que escriben galletas de la fortuna se han pasado menos siglos observando perros que cocinándolos.
Cabe suponer que por los pasillos del palacio del emperador nunca correteó un cachorro ignorante, tanto o más necesitado de validación que una cuarentona que acaba de instalar Tinder después de su primer divorcio.
Hay ciertos proverbios cuya veracidad no siempre es fácil de comprobar.
Como este por ejemplo.
Al menos para mí que nunca he tenido animales.
Y que poseo una naturaleza solitaria que rara vez incita a otros a seguirla.
Como si en mis ojos de ciervo solo pudiera verse un gran agujero negro.
Lo que tal vez explique que tú ya salieras con otro en esa época en la que yo a menudo remontaba la colina borracho para llegar a escribirte cartas no muy distintas de esta.
Perdón, vivieras con otro.
Si bien no soy capaz de ignorar a ese cachorro de pastor alemán de baja autoestima con el que coincidí unos meses cuando todavía vivía en tu ciudad.
Ese juguete frágil, la memoria, me lo acaba de recordar.
El cachorro solo dejaba de gañir y de sacar la lengua cuando yo cedía a sus exhortaciones y dirigía mi vista a aquello que absorbía su imaginación en ese momento.
Exhortaciones que rara vez ameritaban la atención, como te puedes imaginar.
A veces me daba por pensar que el cachorro hacía eso solo para asegurarse de que yo no le hubiera perdido el rastro.
Como si mi momentáneo interés por él fuera de pronto su necesaria validación.
O como si cada exhortación fuera en realidad una prueba de fe.
Y entonces me daba cuenta de que no escasean los momentos de cachorro en la vida de los hombres.
Y de las mujeres, qué duda cabe.
Difícil confiar en los chinos, por tanto.
O en los perros, ya que estamos.
Por no decir nada de los mejores amigos y las exesposas.
Sobre todo durante los fríos y largos inviernos en esa ciudad en la punta del cerro en medio de un bosque en la que yo vivía en esa época en la que todavía te escribía cartas cuando estaba curado.
Cuando hacía de repente treinta y cinco grados bajo cero y a las tres de la tarde ya se había ocultado el sol.
Y salías a la calle y te cruzabas con gente que apenas se parapetaba con plumas de ganso y bufandas de lana muchas veces tejidas por ellos mismos.
Y esas personas te decían buenas noches sin dejar de sonreír.
A las tres de la tarde te decían buenas noches esas personas sin dejar de sonreír.
A las tres de la tarde, cuando ya estaba oscuro y el frío te congelaba hasta los pelos de la nariz, ¡te decían buenas noches!
Con esa puta sonrisa sintética que no significaba nada y era tan típica de mi nuevo país.
Y a lo mejor tú, entre todas las cosas que podías h...