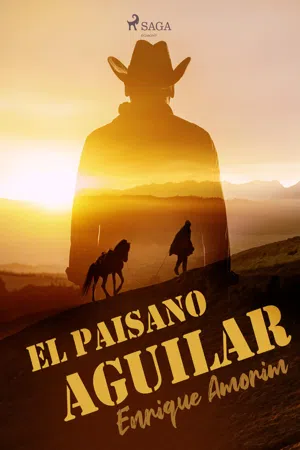
This is a test
- 98 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
El paisano Aguilar
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
«El paisano Aguilar» (1934) forma parte de la serie de novelas de Enrique Amorim sobre la vida en la llanura americana. En esta novela, el autor profundiza en las costumbres y en la psicología de los gauchos y trasciende los convencionalismos del gauchismo montaraz, sin caer en la censura o la apología.-
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a El paisano Aguilar de Enrique Amorim en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Clásicos. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
LiteraturaCategoría
ClásicosA medida que ordenaba la estancia, se fué enterando de las pobres existencias de su alrededor.
Los tres peones a su mando tenían una vida independiente, perfectamente caracterizada. Si bien estaban unidos en el trabajo de El Palenque, Aguilar comprendió que cada uno “rumbeaba por su lado”. Vidas definidas, libres y aparte del conglomerado de la estancia, eran las únicas características de aquellos seres. Individualistas en grado máximo, en relación directa con la naturaleza, sólo les interesaba su suerte. Cuenta aparte en el boliche, pilchas perfectamente diferenciadas, trabajo claramente establecido. Observó Aguilar la importancia extrema que daban sus peones a ese llamado poco frecuente y tan aclaratorio de “déme una manito, ¿quiere?”, al hallar un tropiezo en la faena. Cuando alguien la pedía, era por cierto ante la imposibilidad material de llevar a cabo un determinado trabajo, sin ayuda de segundos o terceros. El que acudía en auxilio marchaba a colaborar con la importancia de quien concede un favor.
Trabajo, descanso, proyectos, todo ello de un acendrado individualismo.
Aunque ya sabía perdido al gaucho, perdido en la historia, enredado en algún alambrado o simplemente corrido del campo, a Pancho Aguilar le gustaba meterse entre la gente a su servicio, a fin de descubrir el perfil de aquella figura legendaria. Y, cada vez que lo intentaba a fondo, se afirmaba en sí la idea de que no existieron gauchos, de que apenas si existió un gaucho, en cada cimarrona provincia. Hacer “una gauchada”, ha sido siempre prestar una ayuda considerable; dar un par de reses para carnear; ceder el paso de una tropa; permitir el corte de un alambrado; ordenar a sus peones incorporarse a una patriada. Contados seres de privilegio, dueños de vidas y haciendas, serviciales, dueños de la suerte de los paisanos de la comarca. Gaucho fué después el estanciero poderoso, capaz de decidir la suerte de los hombres a su servicio. Era el vivo ideal del paisanaje, lo que cada uno de ellos anhelaba ser. Medida de su ambición.
Año tras año, disminuían las posibilidades de hallar gauchos, porque eran menos fáciles de producirse “las gauchadas”, los servicios. La vida de campo, en lugar de simplificarse, se fué complicando. Los favores solicitados, no eran pocos. Menudeaban y se hacía imposible favorecer a todos. Y, en esa forma, la condición servicial del gaucho, del patrón criollo, había desaparecido.
Aun quedaban estancieros linderos de Aguilar, con aquellas características, pero a quienes no se recurría como antaño. A pocas leguas de El Palenque, fincaba su riqueza don Cayetano Trinidad.
Este era un hombre, sobre cuyas espaldas el poncho caía con una gravedad de capa guerrera de caudillo. Le indignaban los campos empastados. Bajo el ala rígida de su sombrero — que conservaba siempre la forma que le diera el vendedor de la tienda — dormían unos ojos grandes, tranquilos y entrecerrados. Abríanse y se iluminaban al blasfemar contra los dueños de tupidos chircales, o campos empastados hasta el yuyerío. Y, acompañando la blasfemia que ardía en sus labios amoratados y carnosos, encendía fósforo tras fósforo, e iba arrojándolos al azar. No detenía su caballo para encenderlos; ni siquiera tornaba la cabeza para mirar dónde caían.
—¡Criadero de pestes!. . . — iba diciendo, y seguía al trote, arrojando cerillas encendidas durante el trayecto, hasta que levantaba sus manos con las riendas, a la altura de los labios, para dar fuego al pucho apagado.
Odiaba la chirca, los pastizales, el yuyal, y era partidario de las quemazones que limpian los campos de garrapatas y hacen brotar pasto fino y alimenticio.
Reía con los ojos, cuyas cejas hirsutas se alzaban a cada instante, en la inmovilidad de todo su recio cuerpo, de una sorprendente firmeza. Desde su sombrero, de una pulcritud de escaparate — como si estuviese aún con la etiqueta del precio, — hasta sus botas altas, toda su indumentaria contrastaba con los arrestos imprevistos del dominador, cálidos en su palabra segura. Infundía respeto entre las gentes. Y así se explica que ignorase el apodo de “Quema-campos”, por el cual era entre algunos conocido, pero jamás llamado.
Contaba en su haber con una treintena de incendios, los que fueron hábilmente sofocados por él, con sus infalibles contrafuegos. Estos, en sus tierras o en la de sus linderos. Pero llegaron a más de un centenar los provocados por su mano, si se recuerdan las giras emprendidas por otros pagos, en cuyas rutas, al tropezar con pastizales, iba arrojando, en pleno verano, fósforos encendidos. . . Sus ideas de progreso giraban alrededor del saneamiento, por medio de quemazones.
Una vez fué hasta el Brasil, en donde trabajaban dos hermanos suyos, al frente de la “fazenda” de los mayores. En aquellas tierras sus abuelos habían hecho fortuna y allí descansaban — en un reducido panteón — entre los árboles del monte.
Los campos, empastados, con chircales compactos, provocaron un oculto malestar en el ánimo de Trinidad. Una tarde de verano, se tentó y llegó hasta un potrero de chircas. Bajó de su caballo y fué haciendo fogatas con ramas secas. Cuatro fuegos bien distribuidos bastaron para encender la pradera. Hubo que retirar los ganados. Al anochecer, el campo ardía y las llamas se alargaban con el viento, hasta la selva, encendiéndola. Los tres hermanos, desde las casas, contemplaron la enorme fogata nocturna. Uno de ellos observó:
—Yo no me animaba a hacerlo, por el panteón de Tata. . .
El otro dijo que todos los días estaba por encender el chircal.
Trinidad, tranquilo y satisfecho, levantando las tupidas cejas, sentenció:
—Era una porquería, había que quemar esa basura. . . Tata tendrá calorcito por un rato. . . — terminó, riendo.
El fuego arrasaba los árboles del monte. A medida que las llamas iban avanzando, se podía apreciar el efecto de sus proyecciones en el arroyo. Al caer de las ramas en el agua, tumbadas por el fuego, se alzaban pintorescas columnas de humo. El cielo había cambiado de color. Por momentos adquiría el tinte anaranjado del amanecer. De vez en vez, se divisaban claramente los troncos firmes, las ramas, traspasados por la llamarada. Y, como si alguien soplase de abajo a arriba, miles de chispas subían. . . Luego, los ojos, cansados del espectáculo, veían cosas turbias o borrosas. La tranquila superficie de las aguas daba un reflejo que ponía pensativos a los Trinidad. De pronto, uno de ellos descubrió como un montón de escombros, un bulto entre el ramaje.
—¿Será el panteón? — preguntó.
Estuvieron contestes en que era. Y los tres se dieron a recordar los días de la infancia, pasados al borde del arroyo, alrededor del panteón.
Don Cayetano retrocedió más aún en sus recuerdos, y pausadamente, mientras se le alargaban las miradas hasta el arroyo, habló:
—¿Se acuerdan de Tata, en el sillón? Se fué quedando sequito, poquito a poco . . . Papá estaba cansado de verlo, ¿se acuerdan? Yo, para descubrir si vivía, le miraba a los ojos y apenas pestañeaban.
Hizo una pausa y uno de los hermanos recordó la noche que al abuelo se le ocurrió pasarla en el sillón, sentado. Al día siguiente había ido corriendo a verle. . . y pestañeaba. Después recordó los juegos que hacían a su alrededor. Rondas, manchas, farándolas. Y el viejo, siempre inmóvil, secándose lentamente, acostumbrándoles a que le vieran morir.
Más tarde, volvió a tomar la palabra, siguiendo el hilo de sus recuerdos:
—Ustedes no se animaban a bailar con el viejo al principio . . . Después.
Y recordó, con visible regocijo, mientras el incendio seguía avivándose, cómo danzaban con el esqueleto articulado del viejo. En las correrías que hacían al arroyo, solían jugar con el Tata. Lo sacaban del cajón, lo ponían en un promontorio y saltaban a su alrededor. Pasaron muchos años y los restos se conservaron siempre iguales, como en vida. De la existencia a la muerte, el cuerpo de aquel viejo no había sufrido más que una variante: los párpados se inmovilizaron. Pero todo él, era el mismo. Después de muerto, seguían jugando con el abuelo, como durante su existencia . . . Se habían acostumbrado a verlo en actitud de muerto. El anciano vivió 104 años.
Los tres hermanos siguieron contemplando el incendio del chircal. En algunos trechos sólo se divisaban brasas de un rojo negro cambiante; en otros, el fuego daba chisporrotazos o repentinas llamaradas que duraban un instante. Como revestido por una movible capa de brasas, el suelo temblaba. Lejos, se oía un balido múltiple de ganado fuera de querencia.
Don Cayetano, satisfecho, se fué a dormir con la conciencia tranquila.
*
Aquel personaje singular, poseía una remonta de trabajo de un solo pelo: overo-rosado. Cuando el paisano Aguilar cruzó el campo de Trinidad, se maravilló del pelaje parejo de la tropilla. Por todos lados salpicaba el campo la alegría de los overo-rosados. Era más bien una visión de grandes pájaros, que de caballos de trabajo.
Celebró a su dueño la hermosura de los animales, pegado al mostrador de la pulpería de don Ramón, donde le hallara.
Casi juntos arribaron a la casa de ladrillo sin revocar. Aquellos muros le hicieron pensar en la casucha donde pasara su adolescencia. Como la pulpería, de la misma estética, con idénticas ventanas y el ladrillo con sus aristas carcomidas, hecho cascote, era la casa donde les obligaba a vivir el padre, para no tenerlos bajo el mismo techo, en la casona de piedra.
No sabían qué beber, a la par, Trinidad y Aguilar.
¿Una cervecita? — insinuó el dueño de El palenque,— ¿o un coñá?
— ¡Hombre!. . . No es mala la idea; un coñacito con un buen trago de agua. . . — respondió don Cayetano.
—A ver . . . — dijo Pancho Aguilar, levantando la cabeza;— ¿qué marcas de coñá tenés, viejo?
A don Ramón le pareció insólita la pregunta. Alineadas en una estantería, una docena de botellas de coñac decoraban el boliche desde hacía muchos años.
—Y. . . aquí no se consume más que de esta marca — contestó don Ramón, alargando una botella. — Ayá arriba, hay una variedá. . .
—¡Caray, no está mal!—dijo Aguilar, guiñando el ojo a Trinidad.—Bajame una de ésas. . . Me gustan las cosas del tiempo pasado . . .
Desde los más inadvertidos ademanes, Trinidad había querido demostrarle a su vecino que, a pesar de vivir en el campo, vestía, accionaba, conversaba en forma correcta, como “personas de bien”. . . Aguilar no dejó de notar el interés que ponía su acompañante en mostrar su estilográfica, sus libretas, el reloj, hasta las iniciales que ondulaban en su discreta camisa de poplín.
Se había producido, en el primer momento, un sordo encontronazo. Palabra jactanciosa que, sin pensarla, pronunciaba el paisano Aguilar, era comentada con otra premeditada, de don Cayetano Trinidad. A las claras, éste quería demostrar al recién llegado, que a pesar de ser hombre de campo, cabal, también ardían en su vida algunas llamas del hogar ciudadano. Sus cincuenta años buscaban imponerse.
Cuando bajó don Ramón la botella de coñac, Trinidad se apresuró a curiosear en la etiqueta.
—¿De qué año será? — preguntó Trinidad.
—Por lo general — dijo Aguilar — no tienen la fecha de envase, porque eso no tiene importancia, pero debe estar en su poder. . . ¿Cuántos años hace que la tenés en la estantería, viejo?
—¡Pues! . . . Cuando yo compré este boliche al turco José, ya debía estar adornando la casa, desde lo menos diez años! . . .
—¡Buen dato! Abrímela y me la yevo . . . La probamos en seguida.
Aguilar sonrió.
Don Cayetano ofreció cigarrillos, en una petaca de nonato y en la cual, a fuego, aparecía estampada la marca de la hacienda.
Aguilar celebró el gusto de la cigarrera, para disminuir un tanto la tirantez establecida entre ellos. Su contrincante paladeó el coñac sin chistar, a tiempo que observaba unas fotografías de escenas camperas, distribuídas en el mostrador.
—¿Qué le parece esta colección?—preguntó el pulpero.
Algunos curiosos que rodeaban a los patrones — peones, troperos y vecinos — se acercaron a ver las fotografías. Había entre ellos un domador muy mentado, silencioso y hosco, erguido en un extremo del mostrador.
—Acercate, mirá qué escenita de doma hay aquí — le invitó el bolichero, como pretendiendo apabullar al domador renombrado con aquellas fotografías.
Se trataba de escenas de doma, en las que se hacía alarde de una destreza extraordinaria. Tomando con mucha delicadeza las postales, como temiendo doblarlas o estamparles una mancha, los paisanos celebraban las muestras, pero el domador permaneció indiferente, sin acercarse.
Aguilar se mostró intrigado por la actitud casi hostil y le interrogó si las había visto ya.
—¿Pa, qué?. . . ¡No vale la pena!—contestó el hombre. — Lo importante es verse arriba del potro . . . Cuando yo quiero ver esas cosas — afirmó, escupiendo sin asco, — agarro un potro y me veo solito, sin firuletes . . . ¡Esas cosas no son pá’ mí!
Y se quedó quieto, mientras el resto del grupo no se cansaba de elogiar las difíciles posturas del domador fotografiado.
Don Cayetano Trinidad bebió repetidas veces. Aguilar le siguió cuidadosamente.
Bajaron otra botella. Y una tercera, para que la llevase don Pancho.
El pulpero encendió la lámpara de querosén que pendía de un tirante. A la luz de aquella bujía, recobró un aire dramático el boliche. Cambió como un rostro humano, de improviso herido por un recuerdo o una frase tremenda.
Aquel interior, vivo hasta ese momento, poblado de sombras, de tipos emponchados, de paisanos conversadores, se puso al punto grave e impenetrable. La luz mortecina, amarillenta, entró en el recinto como un ánima en pena. Bajo los aludos sombreros, parecían adivinarse los gestos, estudiarse las miradas. Si alguien no podía encender su yesquero, la mano comedida se acercaba al pucho apagado, con ese sigilo de quien va a encender un pajonal ajeno.
Las botellas alineadas, los vasos en pilas, no se habían hecho presentes hasta el momento aquel en que la lámpara empezó a descolgar sus haces de luz, bañándolo todo de un amarillo dudoso.
Las palabras se ahorraban o eran escamoteadas por el alcohol. La noche, filtrada entre los hombres, les puso ensimismados, recogidos en sí mismos. Una brisa fresca sacudía la puerta de entrada, y en su ir y venir, los goznes y las bisagras arañaban el silencio de plomo.
Bebían. Tras el mostrador, el pulpero erguíase, como si su presencia inevitable tuviese en...
Índice
- El paisano Aguilar
- Copyright
- Other
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Chapter
- Sobre El paisano Aguilar