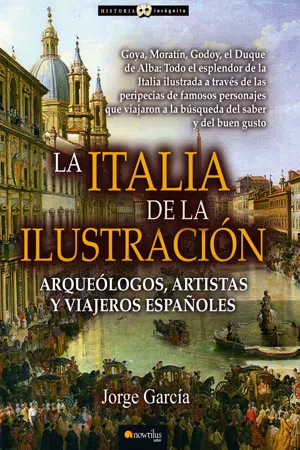![]()
Capítulo 1
Una plaza de los españoles en el centro
del «gran teatro del mundo»
È incredibile la impertinenza di questa gente, che nulla hanno più in Italia,
che fanno la ronda per il loro preteso quartiero con gli arcobugi, con le
baionette in numero di dodici fin su le porte del quartiero di strada Fratina.
Diario di Roma, 5 de junio de 1730
Francesco Valesio
Antes de que en 1861 Garibaldi, el ministro del Piamonte Cavour o Víctor Manuel II, adalides de la Unificación, ondearan victoriosos la divisa del Risorgimento, la bandera tricolor, cual denominación de origen que proclamaba a la nación italiana, una, sola e indivisible, la península itálica se la disputaron los profusos pueblos que desde la Edad del Hierro proyectaron ganarse su pedacito de parcela en ese punto vital del Mediterráneo central: navegantes indoeuropeos, recubiertos de bronce, que surcaban embravecidos mares en sus embarcaciones, comerciantes de manufacturas exóticas, clanes bárbaros que encadenaban sucesivas oleadas migratorias desde los brumosos páramos del norte, jinetes nómadas de las estepas asiáticas… Milenios de trasegados poblamientos, diásporas y conquistas han coloreado los atlas históricos del país de los Apeninos como a una tierra de taifas, de una personalísima idiosincrasia local, que obedece a razas y a sangres universales mezcladas con promiscuidad, de ligures, villanovianos, etruscos, fenicios, griegos, galos, romanos, ostrogodos, bizantinos, árabes, lombardos, franceses o aragoneses. Los siglos de la modernidad cuadricularon en blanco y negro este istmo heterogéneo, estribo de su debilidad política, a fin de que los Estados dirimiesen sus querellas sobre el deslustrado tablero de ajedrez italiano, siempre bajo el arbitraje del portador del anillo de san Pedro, cuyas predilecciones –o las promesas de oro y predios con que regalaran el oído del pontífice– decidían a qué bando sonreía Dios. Las torres correspondían a las amuralladas ciudades-Estado, asentadas con firmeza sobre altos bastiones rocosos; los alfiles, a las piezas de artillería pesada y a las armas de fuego ligeras, inclinadoras de la balanza bélica a partir del Renacimiento; las damas y los reyes, las Coronas abalanzadas a la contienda, con idéntica obstinación en los sinuosos pasillos de la diplomacia que en el experimento incierto de los campos de batalla. Y, de apreciable importancia, los peones: los príncipes de los feudos italianos, los purpurados de linajes nobiliarios, los condotieros, fiables como un trago de cicuta, leales tan sólo al blasón del enriquecimiento, a la causa que ensanchara sus dominios, al señor que asegurase los privilegios de su casta, y por lo tanto, propensos a desertar de sus juramentos.
Durante los siglos XVI y XVII, la supremacía absoluta sobre el orbe occidental se la pugnaron en un desafío a vida o muerte entre la casa imperial de los Habsburgo de España y los reyes Valois y Borbones de Francia. El XVIII, centuria que se designa «de las Luces», espió cómo se extinguían para la monarquía española. Las paces que en 1713 y 1714 sofocaron las llamas de la guerra de Sucesión al trono vacante de Carlos II, el último Habsburgo de la rama reinante en nuestro país, alteraron la fisonomía italiana hasta hacerla irreconocible: Felipe V de Borbón mantuvo la corona heredada de su tío abuelo, el Hechizado, frente al archiduque Carlos de Austria, VI emperador del mismo nombre en el Sacro Imperio Romano Germánico, y el legítimo Carlos III en las reivindicaciones blandidas por la camarilla que apoyaba su candidatura, ¡aymé! El inestable equilibrio político en una Europa pasada a sangre y fuego a lo largo de quince años no se podía volver a nivelar sin renuncias drásticas… así que la nueva dinastía sacrificó las posesiones italianas: a Carlos VI se le aplacó con la anexión de Milán, Nápoles –que luego recuperaría para la estirpe francesa el joven don Carlos, este sí, nuestro Carlos III– y Cerdeña; el pack adjudicado al Sacro Imperio incluía los Países Bajos, pero asimismo tocó en suerte perder la isla de Menorca y la columna de Hércules más septentrional, el peñón de Gibraltar, cuya soberanía se disputa a Gran Bretaña desde el Tratado de Utrecht (1713). En 2013, la Roca ha cumplido trescientos años de gobierno británico; setenta y nueve de diferencia respecto a los doscientos veintiuno que la monarquía hispana la custodió en su poder, si fijamos en torno a 1492 el nacimiento de la nación.
Si en el orden global, tanto europeo como itálico, la pujanza del Reino de España sufrió un retroceso de gran intensidad, en la capital de los Estados Papales se dejó sentir el rugir del antiespañolismo como si se tratara de un tifón asolador. En Roma, una Babel desconcertante de la época prerrevolucionaria, se agolpaban como en un callejón sin salida todas las nacionalidades afectadas por la escalada de belicosidad imperante, representadas por sus embajadores plenipotenciarios, agentes especiales, encargados de negocios, auditores, cardenales protectores y aristocracia partidista; el pontífice, a su modo rey absolutista más, aunque moralmente preponderante en su cumbre vaticana, terciaba en esta enredada madeja de intereses. Y a un escalafón menor, los espías, la policía papal y las facciones de camorristas de medio pelo sostenían garrote en mano las posturas de los anteriores. Había que andarse con pies de plomo en esta microesfera de la diplomacia internacional y sede vaticana, donde se espejaba como en una clara superficie lacustre la realidad del mundo exterior. El «gran teatro del mundo», se le decía a la Roma barroca. Un ejemplo demostrativo: a partir de la Paz de Westfalia (1648), en el código pactado de las relaciones internacionales se reconoció que los ostentosos blasones alzados sobre los portones palaciegos traducían el patrocinio de una dinastía reinante sobre su dueño. Que el escudo de armas borbónico se retirase de una de las agrietadas fachadas romanas, sustituido por los símbolos austriacos, enunciaba con inmediatez al patio de butacas de la calle la defección de las volubles clientelas italianas, el cambio de chaqueta en el seno del patriciado o la disolución de compromisos de vasallaje. Y así, el populacho de la Ciudad Eterna contempló cómo se tocaba retreta de la heráldica hispana de los palacios Colonna, Altemps, Gaetani, Savelli y Odescalchi, descolgada, en ocasiones, al son de la música de las trombas, para pavonearse de las nuevas lealtades simultáneamente a publicitar el evento entre el ocioso público romano. Únicamente había que leer las señales a fin de mantenerse al día de la actualidad política, sin necesidad de la actual prensa digital ni de la información on-line.
Entre los cometidos que fijó Felipe V en su cartera de Exteriores se encontraba en una posición cabecera la recomposición de los afectos hacia el partido filoborbónico en la ciudad del Tíber. Una empresa, a todas luces, digna de titanes de las artes diplomáticas, pues de tomarle el pulso a la popularidad de la monarquía española en Roma, uno la archivaría entre sus cotas más bajas de la historia. Por ello, no se logró avanzar más allá de un statu quo, zarandeado de continuo por el oleaje de los lances cíclicos que acontecieron durante el siglo XVIII en ese tablero ajedrezado. Para empezar, el propio pontífice Clemente XI había ejercido de abogado del diablo al reconocer las pretensiones del archiduque Carlos (si bien, sólo convencido con tibieza tras un intercambio de opiniones en batalla campal con los austriacos, en 1708); y, como secuela de la ruptura de relaciones en 1709, 1718, 1736 y 1753, la colonia de españoles residentes tuvo que emigrar de Roma con lo puesto, así como de los Estados de la Iglesia, para salvaguardar la reputación de la nación. Tampoco ayudaron a mantener al menos una ficción de armonía ni la expulsión de los jesuitas de los reinos hispánicos en 1767 ni los pactos de familia firmados por España con la Francia prenapoleónica a finales de siglo, poco antes de que las ideas revolucionarias se extendieran por canales violentos en la Roma papal. Para cuando la línea de la evolución cronológica señaló la fecha de 1789, declarada con artificiosa precisión suiza el final de la Edad Moderna, y el inicio de la Contemporánea, para nadie resultaba un secreto que con el ocaso de la centuria se asistía asimismo al declive definitivo de la Roma española.
Resulta prodigioso, entonces, que todavía coleteara a lo largo de la consecutiva mitad de siglo un privilegio, no exclusivo, pero poco más o menos, del Reino de España. Con objeto de comprenderlo me voy a remontar a los patrones de comportamiento diplomático de la Antigüedad, dos milenios o dos milenios y medio atrás, al período de los nautas homéricos, en donde el pirata sanguinario no se diferenciaba del sagaz comerciante más que en que aquel no aceptaba un «no» en sus actividades mercantiles. Los elementos foráneos constituían una grave amenaza, y a su vez corrían peligros indescriptibles fuera de sus comunidades. Cabía la posibilidad de que la tripulación de una nave que aproximase su proa a unas costas inexploradas albergase la intención de mercadear o de saquear la aldehuela y raptar a sus mujeres para esclavizarlas en regiones apartadas. Los marinos que negociaban los productos de su hogar allende el horizonte ignoraban si los indígenas les pasarían a cuchillo o si por el contrario respetarían los criterios de la reciprocidad. La perenne incógnita de Odiseo, que de antiguo inquietó a los mercaderes fenicios y a los pueblos marítimos originarios de Próximo Oriente que les precedieron. En beneficio de ambas partes, los régulos mediterráneos condescendieron en ceder una porción de espacio ribereño a la construcción de un santuario consagrado a alguna divinidad traída por esos hombres del mar, bajo cuya tutela sobrenatural se producían las transacciones. O lo que es lo mismo, admitieron una «zona de exclusión» empórica que garantizaba el amarre seguro y la inviolabilidad jurídica de los extranjeros que importaban sus peines de marfil, sus plumas de aves exóticas, sus huevos de avestruz, su incienso y maderas aromáticas, su aceite, sus abalorios de lujo y sus telas de fantásticos colores. De este modo prorrumpió entre civilizaciones desencontradas la fórmula de sancionar la protección física en un recinto de jurisdicción privativa –aquí, religiosa–, una noción rudimentaria de embajada, datada en el I milenio antes de Cristo.
Imagínese ahora la perversión de una institución de historial milenario. Las factorías, colonias y polis han dado paso a urbes de cientos de miles de habitantes; la miseria de la esclavitud de los imperios del clasicismo ha sido suplantada por las degradantes desigualdades sociales del despotismo ilustrado. Una idea pervive incólume: la omnipotencia de los reyes, y un deseo proselitista de articular tanto la imagen de su poderío, virtud y majestad, como del fasto del país gobernado, ante las cortes extranjeras, reivindicando su superioridad a través del juego de las apariencias, de los dispositivos de representatividad ceremoniales –precedencias en las recepciones regias, empleo de palios, asientos preferenciales en las etiquetas palaciegas…–, con una preeminencia simbólica en Roma, situada en el ojo del huracán de las estrategias internacionales. Pero, con mayor efectividad todavía, asumiendo como patrio un ámbito singular dentro de la ciudad, desgajado de la administración temporal del papa y de la posible actuación de otros Estados influyentes y antagonistas, cuya topografía demarcaba una serie de competencias privativas de la nación española: el privilegio de franquicia de la Piazza di Spagna y de su barrio adyacente –el quartiere spagnolo [barrio español]–, derecho que la literatura jurídica hispana de la época sintetiza como «el Franco», y la italiana como «libertà di quartiere».
La iglesia castellana de San Giacomo degli Spagnoli, cuya fachada se asomaba a la Piazza Navona, con su hospital anexo, en una imagen de 1625.
España encontró su apetecido distrito de inmunidad a mediados del siglo XVII, pero le costó lo suyo. Los estudios del mercado de la vivienda se hallaban plenamente difundidos por entonces. O lo que es lo mismo, los embajadores aspiraban a arrendar una morada palaciega que hospedase la sede de la legación a la altura de la solemnidad de su rango y de las exigencias de autopromoción de su monarquía. El primer paso importante en la senda política de un enviado diplomático consistía en ingeniarse en dotar de una visibilidad preeminente a la embajada, en que su fachada se asomase a una superficie de envergadura –cuyas dimensiones admitiesen imperativamente la locomoción holgada de las carrozas nobiliarias–, a una plaza acreditada ante el pueblo romano, en consideración a las fiestas y agasajos públicos que celebrar con regularidad en ella, al despliegue de la pompa vinculada a la casa real (investiduras, nacimientos principescos, aniversarios, conmemoraciones religiosas, exequias…). En Roma, la oferta de inmuebles señoriales para alquilar que disfrutaran de tal platea monumental resultaba limitada y la competitividad encarnecida. Los edificios que ceñían el área agonal de la Piazza Navona –en origen, un estadio construido por orden del emperador Domiciano–, los palacios Orsini, el cercano Altemps o el De Cupis se listaban entre los más demandados. Si se deseaba disponer de un ruedo mediático, aquí el espacio sobraba. Para los agentes de los Austrias hispanos, un punto a favor en la elección de Navona recaía en que en uno de sus extremos se alzaba la iglesia y hospital de Castilla, San Giacomo degli Spagnoli (los aragoneses se adscribían a la iglesia de Montserrat), que, instaurada en los últimos coletazos del medievo, abría un nuevo y monumental vano hacia el antiguo estadio en el 1500. En una Roma de marcados regionalismos, la nación castellana reforzaba sus lazos de identidad en el interior del templo del apóstol Santiago, aun así foco de atracción devocional del conjunto de los residentes y peregrinos españoles en general. Quien pisara su enlosado marmóreo sentía que pisaba suelo patrio, y sus clérigos sólo respondían ante Dios y ante el rey católico, en este orden. Además, el Campus Agonis (como también se llamaba a la Piazza Navona) contaba con un atractivo publicitario añadido, de tradición barroca: la refrescante inundación del solar de la plaza durante los fines de semana de los meses de bochorno veraniego, que de usanza profiláctica (la eliminación de las inmundicias generadas por el mercado de la plazoleta) derivó en pasatiempo dominguero compartido sea por los comunes plebeyos que por la sociedad nobiliaria. Esta, que no perdía la ocasión de lucirse, desfilaba por el centro de la explanada alagada con sus carruajes tirados por caballos emperifollados, ejecutando sea una parada coordinada que una atrevida danza cretense que baldeaba vehículos y monturas al unísono. O disfrutaba del espectáculo en el otero de los palcos instalados al efecto en los frontispicios palaciales, cuyos propietarios, en rivalidad directa con los caballeros vecinos, convidaban a helados y refrescos a sus huéspedes de honor, que se contaban por decenas. El populacho callejero se solazaba dejándose rociar por el embate de los coches en la aguada, mientras los menesterosos recogían las monedas que príncipes y cardenales hacían llover desde las balconadas. El conde de Olivares en 1582 o el marqués de Villena en 1603 habitaron en alojamientos al alcance de las aspersiones de esta piscina improvisada.
En 1647, un golpe de audacia de nuestro cuerpo diplomático cerró un negocio redondo con consecuencias patrimoniales que perduran hasta el día de hoy. En el mes de enero se ofreció en subasta pública el Palazzo Monaldeschi, entonces un conglomerado de decadentes moradas al que se les había lavado la cara unificándolas y restaurando sus cicatrices arquitectónicas, situado en una ubicación excepcional, en la Piazza della Trinità dei Monti, la cual se comunicaba en eje directo con la Piazza del Popolo y con la vía Flaminia, el acceso del norte a la ciudad tiberina desde los tiempos de la segunda guerra púnica. El gobierno pontificio se lo concedió al mejor postor, un tal Bernardino Barber, por la cantidad de veintidós mil escudos; la cifra se habría duplicado, triplicado, o incluso refutado, de haberse descubierto, tirando del hilo, que Barber tan sólo operaba el papel de marioneta, «pro persona nominada», del súbdito español Íñigo Vélez de Guevara, oficial del rey Felipe IV. Ni siquiera había levantado la más leve sospecha el hecho de que los embajadores de los Habsburgo se hubiesen aposentado en sus salones a partir de 1622, o que en 1635 el contrato de renta hubiese pasado del conde de Monrey al marqués de Castel Rodrigo sin interrupción. Los emisarios de los Austrias podían ya presumir de un baluarte político consolidado, de una casa en propiedad, en esa plaza delineada con la insólita planta en forma de un reloj de arena. En la actualidad, nuestro Estado es todavía dueño de la edificación, que acoge a la embajada ante la Santa Sede. La denominación de Palazzo Monaldeschi desapareció, pluralizándose en el habla de la calle la de Palazzo di Spagna, en razón de la misión de sus ilustres ocupantes. Igual suerte corrió el calificativo de la Piazza della Trinità dei Monti, que se mantuvo únicamente en la glorieta a la entrada de dicha iglesia; pronto, los vernáculos se referirían a esos andurriales como Piazza di Spagna, o, de modo más culto, Forum Hispanicum, donde se sabía que dominaba una ley de fuera, esparcida por los viales colindantes, cuyas fronteras se demarcaban a través de mojones que portaban inscritas las siglas ADS o Ambasciata di Spagna [Embajada de España]. La marca del Franco.
Pendiente de resolución quedó la titularidad del señorío sobre una empinada lengua de tierra que descendía de la iglesia de la Trinità dei Monti hasta la plaza, ya no homónima, que descansaba a los pies del monte Pincio. La biografía de los monumentos, previamente a ganarse ese calificativo, arranca desde sus orígenes humildes. La Fontana di Trevi del siglo XV apenas alcanzaba a ser una burda pileta donde abrevaba el ganado, mientras que la infancia de la miguelangelesca basílica de San Pedro partía del complejo devocional de época constantiniana, remendado con una variedad de añadidos medievales a fin de lucir aparatoso a los ojos de los peregrinos. Igualmente, ese camposanto de turistas macilentos que conocemos como la escalinata de la Piazza di Spagna no existía. Antes de que la ley antipanino pusiera en su punto de mira a quienes consumen la comida take away recostados en sus peldaños, antes de que en 1724 Inocencio XIII aprobase el proyecto arquitectónico de erigir un graderío escenográ...