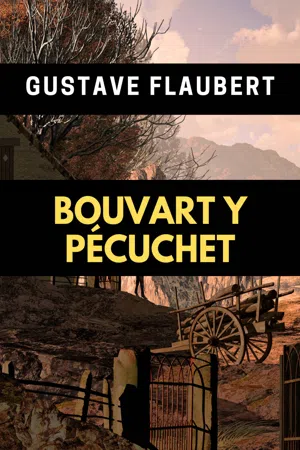
- 157 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Bouvart y Pécuchet
Descripción del libro
Bouvard y Pécuchet, dos pequeños oficinistas parisinos, descubrieron que sentían el mismo aversión por su vida mediocre. El legado de Bouvard llega en el momento adecuado para permitirles cambiarlo: se instalan en una granja en Normandía y se dedican a experimentos agrícolas de todo tipo, así como a estudios experimentales en campos tan variados como la química, la astronomía, la arqueología o el espiritismo. En esta novela inconclusa, Flaubert se divertía ridiculizando las pretensiones científicas de su tiempo.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Categoría
HistoryCategoría
Historical Biographies |  |

VIII

Satisfechos con su dieta, querían mejorar el temperamento con gimnasia.
Y habiendo tomado el manual de Amoros, recorrieron la geografía del libro.
Todos estos jóvenes, en cuclillas, haciendo rols, de pie, flexionando las piernas, extendiendo los brazos, mostrando los puños, levantando pesas, ejercitando en las barras paralelas, trepando escalas y haciendo cabriolas en los trapecios hacían tal despliegue de fuerza y agilidad que despertó su envidia.
Sin embargo, se entristecieron por el esplendor del gimnasio descripto en el prefacio. Es que jamás podrían tener un espacio para los equipos, una pista de carreras, una piscina, ni una “montaña de la gloria”, una colina artificial, que tuviera treinta y dos metros de altura.
Un potro de madera acolchado hubiera sido caro, y renunciaron a él. El tilo que estaba volcado en el jardín les sirvió como mástil horizontal, y cuando pudieron ir de un extremo a otro, para tener uno que les sirviera como vertical, enterraron una viga contra las espalderas. Pécuchet se balanceaba hasta la cima, Bouvard se deslizaba y se caía siempre y, finalmente, se dio por vencido.
Los “bastones ortosomáticos” ofrecían muchas ventajas. Eran dos cabos de escoba conectados por dos cuerdas. La primera pasaba por debajo de las axilas, la segunda, por las muñecas. Durante horas usaban estos dispositivos con la barbilla levantada, el pecho hacia adelante, los codos pegados al cuerpo.
A falta de pesas, el carretero les torneó cuatro piezas de fresno, que parecían panes de azúcar y que terminaban como el cuello de una botella. Debían mover estos garrotes a la derecha, a la izquierda, por adelante, por atrás, pero eran demasiado pesados, se les escapaban de las manos, y corrían el riesgo de aplastarse las piernas. No importaba, persistieron con las ´mazas persas´ e incluso por temor a que se resquebrajaran, todas las noches las frotaban con cera y un paño.
Luego buscaron zanjas. Cuando encontraban una a su conveniencia, apoyaban en el medio una larga pértiga y se impulsaban con el pie izquierdo para llegar al otro lado. Luego comenzaban de nuevo. Como la campiña era plana, se veían desde muy lejos. Los aldeanos se preguntaban qué eran estas dos cosas extraordinarias, que saltaban sobre el horizonte.
El otoño llegó y comenzaron con la gimnasia en interiores. Los aburrió. ¡Qué lástima no tener el sillón de resortes o la silla de posta imaginada por el abad de Saint-Pierre en época de Luis XIV! ¿Cómo se construían? ¿Dónde podían preguntar? Dumouchel ni siquiera les respondió.
Entonces, montaron una báscula braquial en la panadería. Por dos poleas atornilladas al techo, pasaron una cuerda que tenía un travesaño en cada extremo. Tan pronto como tomaban los extremos, uno comenzaba a impulsarse con los pies hacia arriba, en tanto que el otro bajaba los brazos a nivel del suelo. El primero, gracias a la gravedad, tiraba del otro que, luchando por sostenerse a la cuerda, se levantaba a su vez. En menos de cinco minutos, daban asco de lo sudorosos que estaban.
Para seguir las instrucciones del manual, intentaron volverse ambidiestros: Hasta se privaron del uso de la mano derecha de forma temporal. Hicieron más: Amoros indica los versos que es necesario cantar durante las maniobras y Bouvard y Pécuchet, caminaban y repetían el himno N ° 9:
“Un rey, un rey justo es un bien en la tierra”, etc., y cuando se golpeaban los pectorales:
Amigos, corona y gloria —etc. etc.
A la carrera:
¡Ven a nosotros, tímido animal!
¡Alcanzamos a los rápidos ciervos!
¡Sí! ¡Venzamos!
¡Corramos! ¡Corramos! ¡Corramos!
Y jadeando como perros, se animaban con el sonido de sus voces.
Un lado de la gimnasia los exaltaba: su trabajo como medio de rescate.
Pero hacía falta niños para aprender a llevarlos en bolsas y le rogaron al maestro de la escuela que les proporcionara algunos. Petit objetó que las familias se enojarían. Se conformaron con socorrer a los heridos. Uno fingía que se desmayaba y el otro lo llevaba en una carretilla, con todo tipo de precauciones.
En cuanto a las escaladas militares, el autor recomienda la escalera de Wood-Rosé, llamada así por el capitán que sorprendió a Fécamp alguna vez, cuando subía por el acantilado.
Según el grabado del libro, anudaron pequeños bastones con un cable y lo montaron en el cobertizo.
Tan pronto como se apoya el pie en el primer bastón, y se asga el tercero, se sacan las piernas por afuera, de modo que el segundo que estaba antes a la altura del pecho queda debajo los muslos. Uno se acomoda, se toma el cuarto bastón y se continúa. A pesar de los movimientos prodigiosos, les fue imposible alcanzar el segundo escalón.
¿Tal vez se hicieran menos daño al aferrarse a las piedras con las manos, como los soldados de Bonaparte en el ataque de Fort-Chambray? Y para hacerte capaz de tal acción, Amoros tiene una torre en su establecimiento.
La pared en ruinas podría reemplazarla. Intentaron el asalto.
Pero Bouvard, habiendo retirado su pie de un hoyo demasiado rápido, tuvo miedo y le dio vértigo.
Pécuchet culpó al método: habían descuidado lo que se refería a las falanges, por lo que tenían que volver a los preceptos básicos.
Sus exhortaciones fueron vanas. Y, en su orgullo y presunción, se dedicó a los zancos
La naturaleza parecía haberlo destinado a ellos, porque usó de inmediato el gran modelo, con soportes a cuatro pies del suelo, y en equilibrio desde allí arriba, recorría el jardín, cual cigüeña gigantesca que se hubiera ido a pasear. Bouvard, en la ventana, lo vio tambalearse, luego caer de un golpe sobre las habas cuyas ramas, al romperse, amortiguaron su caída. Se levantó cubierto de tierra, con la nariz sangrando, lívido, y pensó que había torcido algo. Decididamente la gimnasia no era conveniente para los hombres de su edad;
La abandonaron. No osaron moverse por miedo a los accidentes, y permanecían todo el día sentados en el museo soñando con otras ocupaciones.
Este cambio de hábitos afectó la salud de Bouvard. Engordó, resoplaba como un cachalote después de las comidas, quería perder peso, comía menos y se debilitó.
Pécuchet, también, se sentía “minado”. Le picaba la piel y tenía placas en la garganta.
—Esto no va —dijo—, no va.
A Bouvard se le ocurrió ir a la taberna por algunas botellas de vino de España, para reanimar la máquina.
Mientras salía, el ayudante de Marescot y tres hombres traían a Beljambe una mesa de nogal. El “señor” les quedaba muy agradecido. Ella se había portado de maravillas.
Bouvard sabía de la nueva moda de las mesas giratorias. Bromeó con el secretario.
Sin embargo, en toda Europa, América, Australia e India, millones de mortales pasaban la vida haciendo girar las mesas, y descubrían cómo transformar canarios en profetas, dar conciertos sin instrumentos, comunicarse por medio de caracoles. La prensa, informaba con seriedad estos errores al público y los reforzaba en su credulidad.
Los espíritus golpeadores habían aterrizado en el castillo de Faverger, desde allí se habían extendido por el pueblo, y era el notario en especial quien los interrogaba.
Sorprendido por el escepticismo de Bouvard, invitó a los dos amigos a una velada de mesas giratorias.
¿Era una trampa? La Sra. Bordin estaría allí. Pécuchet fue solo.
Estaban presentes el alcalde, el maestro, el capitán, otros burgueses y sus esposas, la Sra. Vaucorbeil, la Sra. Bordin, en efecto. Además, una antigua ayudante de la Sra. Marescot, la señorita Laundriere, un poco extraña, de cabellos grises que le caían en bucles sobre los hombros, a la moda de 1830. En un sillón había un primo de París, que vestía un abrigo azul y tenía aire impertinente.
Las dos lámparas de bronce, el estante de curiosidades, las novelas ilustradas sobre el piano, y las pequeñas acuarelas en marcos enormes siempre causaban el asombro de los chavinogleses. Pero esa noche, las mirabas eran para la mesa de caoba. Faltaba poco para ponerla a prueba y tenía la importancia de las cosas que encierran un misterio.
Doce invitados se sentaron a su alrededor, las manos extendidas, que se tocaban por los meñiques. Solo se escuchaba el ritmo del péndulo. Las caras denotaban atención profunda.
Después de diez minutos, muchos se quejaron de hormigueo en los brazos. Pécuchet estaba incómodo.
—¡Usted empuja! —dijo el capitán Foureau.
—¡Para nada!
—¡Si lo hace!
—¡Caballeros! —los calma el notario.
A fuerza de parar la oreja, creyeron distinguir crujidos en la madera. ¡Ilusión! Nada se movía.
El otro día, cuando las familias Aubert y Lormeu habían ido de Lisieux y se había pedido prestado exprofeso la mesa a Beljambe, ¡todo había ido tan bien! Pero hoy se mostraba terca... ¿por qué?
Probablemente, le molestara la alfombra y pasaron al comedor. El mueble elegido fue una gran mesa, donde se ubicaron Pécuchet, Giral, la Sra. Marescot y su primo, el señor Alfred.
La mesa, que tenía ruedas, rodó hacia la derecha. Los operadores, sin separar los dedos, seguían su movimiento y por sí misma describió dos vueltas. Se quedaron atónitos.
Así que el Sr. Alfred articuló en voz alta:
—Espíritu, ¿cómo encuentras a mi prima?
La mesa, oscilando lentamente, dio nueve golpes.
Según un letrero, donde el número de golpes se traducía en letras, significaba “encantadora”.
Estallaron los vivas.
Luego, Marescot, para burlarse de la Sra. Bordin, convocó al Espíritu para que dijera la edad que tenía.
La pata de la mesa toca cinco veces.
—¿Cómo? ¡Cinco años! —gritó Giral.
—Las decenas no cuentan —dijo Foureau. La viuda sonrió, molesta para sus adentros.
Las respuestas a las otras preguntas se perdieron ya que el alfabeto era complicado. Como medio de comunicación era mejor la Tabla, que la señorita Laundrière incluso había utilizado para anotar en su álbum las comunicaciones directas de Luis XII, Clemence Isaure, Franklin, Jean-Jacques Rousseau, etc. Estos aparatos mecánicos se vendían en la calle Aumale. El Sr. Alfred prometió uno. Luego, dirigiéndose a la ayudante, dijo:
—Pero para pasar el rato, un poco de piano, ¿Puede ser? ¡Una mazurca!
Se escucharon vibrar dos acordes. Tomó a su prima por la cintura, desapareció con ella. Volvieron. Se sentía el fresco del vestido que al pasar rozaba las puertas. Ella echaba la cabeza hacia atrás, él arqueaba el brazo. Admiraban la gracia de ella, la gallardía de él, y, sin esperar los petit fours, Pécuchet se retiró, asombrado de la velada.
Repetía una y otra vez:
—¡Pero lo vi! —Bouvard negó los hechos y, sin embargo, accedió experimentar él mismo.
Durante quince días, pasaron las tardes, uno frente al otro, las manos sobre una mesa, luego en un sombrero, en una canasta, en platos. Todos estos objetos permanecieron inmóviles.
El fenómeno de las mesas giratorias no es menos cierto. El vulgo lo atribuye a los espíritus, Faraday a la extensión de la acción nerviosa, Chevreul a la inconsciencia de los esfuerzos, o tal vez, como admite Ségouin, emerge de una reunión de personas un impulso, una corriente magnética.
Esta hipótesis hizo soñar a Pécuchet. Tomó de su biblioteca la Guía magnetizadora de Montacabère, lo leyó con cuidado, e inició Bouvard en la teoría.
Todos los cuerpos animados reciben y comunican la influencia de los astros. Propiedad análoga a las virtudes del imán. Al dirigir esta fuerza, podemos curar a los enfermos. He aquí el principio. La ciencia, desde Mesurer se ha desarrollado, pero aún es importante verter el fluido y hacer pases que, primero, deben hacer dormir.
—¡Bueno, hazme dormir! —dijo Bouvard.
—Imposible —respondió Pécuchet—. Para someterse a la acción magnética y transmitirla, la fe es indispensable.
Luego, toma en consideración a Bouvard:
—¡Ah! ¡Qué pena!
—¿Cómo?
—Sí. Si quisieras, con un poco de práctica, ¡no habría magnetizador como tú!
Porque poseía todo lo que se necesitaba. En primer lugar, era atento, tenía una constitución robusta y una moral sólida. Estas facultades que acababan de descubrirle adularon a Bouvard. Se sumergió furtivamente en Montacabère.
Después, como Germaine sufría indecibles zumbidos en los oídos, le dijo una noche con tono descuidado:
—¿Y si intentamos con el magnetismo?
Ella no se negó. Se sentó frente a ella, le tomó los dos pulgares en las manos y la miró, como si no hubiera hecho otra cosa en su vida.
La buena mujer, con un calientapiés debajo de los talones, comenzó a flexionar el cuello. Cerró los ojos y, suavemente, comenzó a roncar. Al cabo de una hora de haberla contemplado, Pécuchet dijo en voz baja:
—¿Cómo se siente?
Ella se despertó.
Sin duda, la lucidez vendría más tarde.
Este éxito los envalentona y se meten de lleno y con aplomo al ejercicio de la medicina. Trataron al sacristán Chambrelan, por su dolor intercostal, a Migraine, el albañil, afectado de nervios al estómago. Doña Varin, cuya encefaloide bajo la clavícula requería, para alimentarse, emplastos d...
Índice
- Título
- Derechos de Autor
- Bouvart y Pécuchet
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- Tus comentarios y recomendaciones son fundamentales
- ¿Quieres disfrutar de más buenas lecturas?
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a Bouvart y Pécuchet de Gustave Flaubert, Patricia M Begona en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de History y Historical Biographies. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.